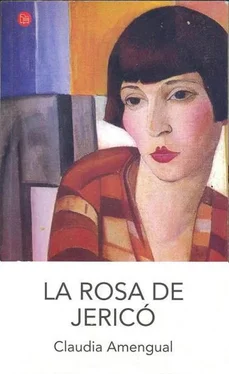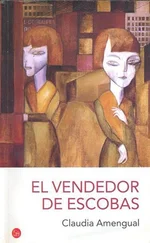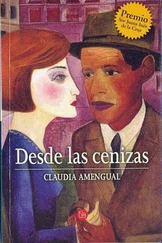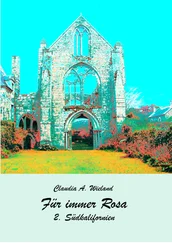El nerviosismo la está ganando, puede sentirlo; se pone de pie y va al baño. Vuelve a los cinco minutos, camina hasta la puerta por donde entró. Las tres mujeres y la recepcionista siguen sus movimientos con disimulo. Elena puede ver sus caras reflejadas en el cristal de la puerta. Una de ellas le escruta la ropa, el calzado, el cabello que todavía tiene restos de peluquería. Elena aprovecha su situación ventajosa y la observa también en el espejo del cristal. Como ella, anda por los cuarenta. No es demasiado alta y disimula la barriga detrás de una chaqueta marrón a cuadros. Lleva pantalones rectos y unos zapatos tan lustrados que parecen un par de espejos, como la cartera haciendo juego. El conjunto es agradable, una mujer prolija, sin duda, preocupada por lucir bien. Elena se pregunta si a los hombres les resultará atractiva una mujer así, tan almidonada. Parece de cartón, concluye, y rechaza cualquier idea de emularla.
Elena gira lentamente como para dar tiempo a las otras de que puedan disimular sus miradas curiosas; una en el libro, otra en la raya planchada del pantalón que aprieta y estira entre los dedos con un interés exagerado. Vuelve a su silla y consulta el reloj. Las seis y media. Todavía queda mucho por delante. En qué va a ocupar esos treinta minutos que le han regalado. Se mira las uñas de las manos, una por una, repasa el contorno perfecto limado con precisión. En la uña del anular derecho se le ha metido una intolerable partícula de tierra. Pasa otra uña por debajo hasta que logra dejarla limpia como las demás. Ahora se siente mejor.
Piensa, piensa en qué usar este tiempo hasta que ve la revista que ha dejado a un lado. La mujer del busto prominente sigue observándola con la sonrisa congelada. ¿Será dichosa o estará fingiendo para la foto? Abre la revista y va al artículo de la operación con siliconas. En realidad, lo que busca es algún dato revelador acerca de ese tipo de cirugía, algo que le proporcione la información que la está inquietando cada vez más. Pero se decepciona. El artículo trae cuatro fotos de la mujer en traje de baño en distintas posiciones más o menos provocativas, en todas poniendo por delante un impresionante busto desproporcionado con la cintura de avispa. Elena se pregunta cómo hará esta mujer para incorporarse y caminar sin irse hacia adelante. Después le nota el trasero imponente y comprende que ahí está el balance. Los textos están al pie de las fotos, un par de líneas por cada una, eso es todo, y su contenido es tan hueco como previsible. De información, nada. Si le dolió o no, si fue una operación puramente estética, si hay efectos secundarios, nada de nada. ¿A quién le puede importar eso? Solamente a una mujer preocupada por una posible enfermedad, por el futuro, la vida y la muerte.
Lamenta haber gastado dinero en la revista que hoy ni siquiera logra entretenerla y mucho menos apartar su mente de lo que tendrá que escuchar dentro de unos minutos. Abre la cartera con cierta desesperación; un cigarrillo le atenuará los nervios, sin duda. Se detiene; aquí no se fuma. En medio del revoltijo de boletos viejos, monedas y recibos, distingue los colores brillantes de un papel satinado entreverado en ese caos femenino que sólo ella entiende. Lo extrae y desdobla. Ni siquiera recordaba que lo había puesto ahí. Repasa con la mirada las cabañas preciosas, con un aspecto tan acogedor que entran ganas de estar allí ahora mismo y hacerse la ilusión de que, en un ambiente así de cálido, todo estará bien.
Evadirse de la realidad es lo que ella más quisiera en este momento y, sin embargo, no tiene fuerzas para mandarse mudar. Sabe que es una decisión animal, poco inteligente, no hará más que dilatar el conocimiento de la verdad, pero la verdad seguirá estando allí aunque apriete los ojos como cuando era niña y se estremecía de miedo con las películas de terror. "No puedo huir de mí", piensa. "No puedo salirme de mi cuerpo porque esté enfermo. Hay muchas formas de sobrevivir y la medicina está avanzada. Un cáncer no implica la muerte. No, claro. Pero y si tienen que operarme, ¿cómo quedaré? ¿Cómo haré para mirarme al espejo y tolerar esa cicatriz espantosa? ¿Y Daniel? ¿Querrá seguir a mi lado? ¿Le daré asco? Apenas he podido estando sana, ¿cómo haré con un cuerpo mutilado? Tengo miedo. ¡Basta! Me voy y a otra cosa. No quiero saber. Ya me enteraré cuando… ¡No! ¿Cómo voy a irme? ¿Qué sos, Elena? ¿Una mujer o una laucha? ¡Cobarde! Como si algo fuera a cambiar por ignorarlo. Si estás enferma, lo mejor será iniciar un tratamiento cuanto antes. Claro que a veces los tratamientos son terribles, se cae el pelo… y el dolor, y el agotamiento… No sé si podré con todo esto. Me he preocupado por cada idiotez, que la aspiradora sin pasar, cuentas atrasadas, llegar tarde, cumplir, cumplir todo el tiempo. ¡Qué paradoja! De tanto cumplir fallé en lo esencial. Ahora quizá sea muy tarde. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. Papá… Tengo miedo…"
– ¡Señora Benavídez!
La mujer impecable se levanta lentamente de su silla. Camina hacia el consultorio y desaparece tras la puerta que permanece abierta el segundo suficiente como para que Elena divise más atrás, casi sobre el fondo de la habitación, inclinado sobre un imponente escritorio, al hombre que sabe de su futuro más que ella. Hace un ademán instintivo para saludarlo, pero apenas ha levantado la mano cuando la puerta se cierra y ya no puede ver. Mientras pensaba y se evadía del lugar, estrujó el folleto de las cabañas hasta dejarlo hecho una bola. Lo estira y lo guarda en la billetera.
La muchacha del libro se levanta como impulsada por un resorte, va hasta el escritorio de la recepcionista y algo le dice. Le muestra el reloj, gesticula mientras su pie derecho golpea el suelo como un toro a punto de embestir. La otra no se molesta demasiado en dar explicaciones, se esfuerza lo mínimo en hacer su trabajo. Además, la impaciencia de la muchacha le viene a recordar que gana poco, que se pasa la vida sentada detrás de ese escritorio, llenando agendas y atendiendo el teléfono; tampoco es feliz con lo que hace. Ante la respuesta algo burlona, la muchacha gira con el libro apretado bajo el brazo y sale dando tal portazo que el cristal de la puerta vibra peligrosamente.
Elena ha seguido la escena con la atención lógica de no tener otra cosa que hacer. Entonces siente que unos ojos la observan. Es la otra mujer que espera; le dedica una mirada pícara que Elena devuelve con una tenue sonrisa. Tiene el pelo blanco, muy blanco y cuidado, así como las manos huesudas en cuyo dorso hay unas manchitas color té con leche, delatoras implacables de la edad. A Elena le viene a la mente la imagen de una conocida presentadora de televisión, famosa por parecer veinte años menos de los setenta que tiene. Dicen que se ha sometido a innumerables cirugías y que ha gastado fortunas en los tratamientos más exóticos para preservar la esquiva juventud. Y hay que admitir que lo ha logrado, se ha quitado de encima un par de décadas a fuerza de cremas y bisturí. Un detalle, sin embargo, la vende y no calla: las manchas en las manos.
Esta señora, sin embargo, no parece esforzarse en aparentar lo que no es. Tiene un porte de abuela que a Elena la enternece porque, de algún modo, se asemeja al modelo que tantas veces construyó en su imaginación. Ante su asombro, la mujer se le acerca.
– Perdón, ¿tiene hora?
– Menos cuarto.
– ¿Usted a qué hora tenía?
– A las siete.
– Entonces me toca después.
Se acomoda en la silla contigua, como si preguntar la hora hubiese sido solamente un pretexto para entablar conversación, sobre todo porque de una de las paredes cuelga un gran reloj. Elena se siente algo incómoda, toma la revista para evitar la extraña sensación que le produce estar sentada junto a una desconocida en una sala vacía y sin tener qué decir, pero la otra parece decidida a hablar y no la deja llegar a la segunda página.
Читать дальше