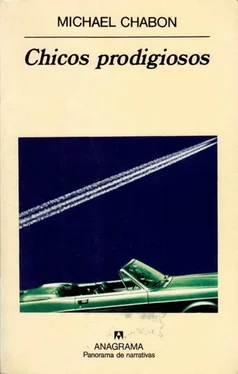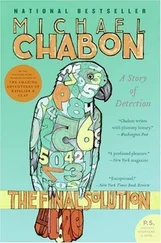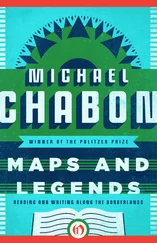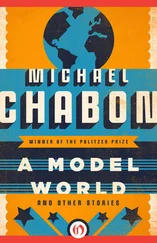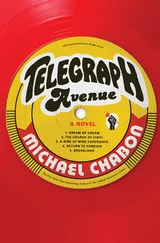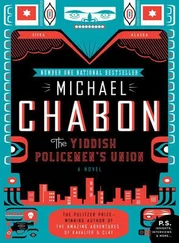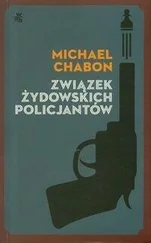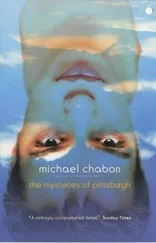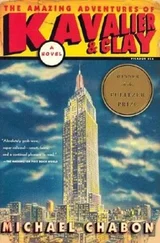Después de caminar un rato en dirección a casa, temblando, mientras en mi cabeza se repetían sin cesar los pensamientos que cabe esperar que se le ocurran a un hombre que acaba de ser aporreado con un bate del mismísimo Joe DiMaggio, un coche me adelantó e inmediatamente se detuvo junto al bordillo. Sus faros proyectaban unos haces de luz que iluminaban las gotas de lluvia haciéndolas resplandecer. Era un Citroën DS23. La lluvia repiqueteaba sobre su capota de lona negra.
Sin abandonar la tuba, subí al bordillo, me agaché un poco y eché un vistazo al interior del coche. Estaba iluminado por el débil resplandor ámbar del tablero de mandos, y de la ventanilla abierta emanaba calor. Olía a una mezcla de ceniza mojada y lana húmeda del abrigo de Sara. La radio emitía mensajes publicitarios con sordina. Cuando asomé la cabeza, Sara me dirigió una mueca, abriendo mucho los ojos, para que supiese que estaba enfadada, pero que no había perdido del todo el sentido del humor. Tenía el cabello mojado y echado hacia atrás, y el rostro húmedo y con restos del lápiz de labios naranja de alguna de sus invitadas en la mejilla.
– ¿Quieres que te acompañe a casa? -me preguntó con burlona afabilidad. Simulaba no estar nada sorprendida de haberme encontrado, pero, por el modo cómo mantenía la boca muy recta, y por cierta reveladora dilatación de las aletas de su nariz, deduje que llevaba horas alarmada por mi desaparición y aún no se le había pasado el susto-. Te he buscado por todas partes -dijo-. Volví al hospital. He ido a tu casa… ¡Dios mío, Grady!, ¿qué te ha pasado en la cabeza?
– Nada -respondí, y me palpé la sien izquierda, que, a decir verdad, se había hinchado considerablemente-. Bueno, Walter me ha atizado con un bate de béisbol. -Además, ahora que tenía ante mí algo concreto en que fijar la vista, me pareció que no controlaba del todo los movimientos de mi ojo izquierdo-. Estoy bien. Ya sabía que me tocaría recibir.
– ¿Seguro que estás bien? -Entrecerró los ojos y me escrutó. Trataba de descubrir si iba colocado-. Entonces, ¿por qué bizqueas?
– ¿Cómo que bizqueo? Estoy bien, no voy colocado -le aseguré, y, para mi sorpresa, reparé en que era cierto-. Te digo la verdad.
– La verdad… -repitió Sara, dubitativa.
– Me encuentro estupendamente. -Eso también era cierto, excepto por lo que respectaba al estado de mi cuerpo en aquellos momentos-. Me alegro tanto de verte, Sara… Tengo tantas cosas que decirte… Me siento… Me siento tan ligero…
Empecé a explicarle mi muerte simbólica, el último viaje del barco llamado Chicos prodigiosos y la súbita y mágica ligereza de mi viejo corpachón jupiterino.
– Llevo mi maleta en el portaequipajes -me dijo Sara, interrumpiéndome, como de costumbre, antes de que pudiese enturbiar las aguas de una conversación importante con mis habituales divagaciones-. ¿Emily va a volver a casa?
– No creo.
Sus ojos se volvieron a entrecerrar.
– No -dije-. No va a volver a casa.
– Entonces, ¿puedo quedarme contigo? Por poco tiempo. Un par de días. Hasta que encuentre algún sitio. Si -añadió rápidamente- es eso lo que quieres.
No dije nada. La lluvia arreciaba; la tuba me estaba dislocando el hombro, pero no me decidía a dejarla en el suelo, y Sara todavía no me habla ofrecido entrar en el coche. Tenía la sensación de que de mi respuesta dependería en gran medida que finalmente lo hiciese o no. Seguí allí, empapado, recordando la promesa que le había hecho al doctor Greenhut.
– Bueno, pues muy bien -dijo Sara, y metió primera. El coche empezó a avanzar lentamente.
– ¡Espera un momento! -dije-. ¡Para!
Se encendieron las luces traseras de frenado.
– ¡De acuerdo! -dije mientras corría para alcanzarla-. ¡Por supuesto que puedes quedarte conmigo! ¡Me parece una idea estupenda!
Esperaba que después de oír estas palabras me sonriese, me ofreciese entrar en el coche, me llevase a casa y me dejase sobre mi sofá favorito para poder dormir durante los próximos tres días. Pero Sara no estaba dispuesta a dar por finalizadas las negociaciones tan fácilmente.
– He decidido que voy a tenerlo -me informó, y contempló mi cara para comprobar el efecto que me causaba su anuncio-. Por si te interesa saberlo.
– Sí que me interesa.
Levantó las manos del volante, por primera vez en todo aquel rato, y las extendió en un peculiar gesto que resultaba más elocuente y expresaba mejor su incertidumbre que un encogimiento de hombros.
– He pensado que sería una buena idea tenerlo -dijo-, si no voy a tener nada más.
– ¿Eso crees?
– Al menos de momento.
Me reincorporé, bajé del bordillo y alcé la vista para mirar el cielo a través de la lluvia. Dejé en el suelo el último de mis agobios y abrí la portezuela del coche.
– Entonces, supongo que no tengo por qué seguir aferrándome a esta tuba -dije.
Uno de los más extraños restos arrastrados por las aguas que hubo que limpiar tras la riada que me devolvió finalmente a la pequeña ciudad que me vio nacer, fue la chaqueta de satén negro con el cuello de armiño, los codos un poco gastados y a la que le faltaba un botón. Aunque por ley podía exigir de Walter que vendiese su querida colección para dividir los beneficios de la liquidación, Sara le ofreció renunciar a sus derechos sobre todo lo demás -las camisetas oficiales de competición, los tres mil cromos de jugadores de béisbol y, por encima de todo, el bate manchado de brea- si él le cedía la chaqueta. Yo me habría sentido absolutamente feliz de no volver a verla nunca más, pero para Sara era un recuerdo, al mismo tiempo irónico y emotivo, del fin de semana que selló nuestro destino. Todo lo demás se lo quedó Walter, que aceptó desprenderse de un pequeño aunque significativo principado para poder mantener el resto de su inmenso imperio. Cuando tanto Sara como yo nos liberamos por fin de todos nuestros compromisos sociales y profesionales del pasado, nos casamos aquí, en el Ayuntamiento, en un acto celebrado por un juez de paz que era primo lejano de mi abuela. En la ceremonia, casi -aunque no del todo- como una broma, Sara lució la chaqueta. No me pareció que fuese un buen presagio, pero se trataba de mi cuarto matrimonio y, por tanto, cualquier comentario sobre presagios estaba, hasta cierto punto, fuera de lugar.
Durante más de un año después de que las páginas del manuscrito de Chicos prodigiosos saliesen volando por aquel callejón que daba a la parte trasera de Kravnik, Material Deportivo, fui incapaz de escribir una sola palabra. Metí los restos que sobrevivieron al catastrófico final de mi pieza de orfebrería -borradores de algunos capítulos, perfiles de personajes y fragmentos sueltos que había descartado- en una caja de botellas de licor que guardé debajo de la cama. Mi vida había sufrido importantes alteraciones y, tal vez porque tenía problemas de visión en el ojo izquierdo, me llevó mucho tiempo recuperar mi sentido del equilibrio narrativo y mi percepción del mundo circundante como escritor. Traté largo y tendido con mi abogado y con buen número de colegas suyos de Pittsburgh, dejé de fumar marihuana y puse en juego lo mejor de mí mismo a fin de lograr ser un buen marido y un buen padre para mi hijo. Sara consiguió el puesto de jefa de estudios en Coxley y se las arregló para que me contratasen como profesor a media jornada en el departamento al que Albert Vetch había consagrado tantas horas de su vida. Así que nos mudamos a esta pequeña ciudad en la ladera de la colina, donde las casas son del color de las hojas secas, donde el brillo de los letreros de neón te ciega en las noches frías, donde la temporada de fútbol americano nunca se acaba. Finalmente, un domingo por la tarde, cuando ya llevábamos un par de semanas viviendo en una casa alquilada en la calle Whateley, a una manzana de la esquina de Pickman donde el viejo Hotel McClelland sigue en pie, saqué la caja de botellas de licor de debajo de la cama, la llevé al jardín trasero y la enterré en la gélida tierra negra, bajo una glicina.
Читать дальше