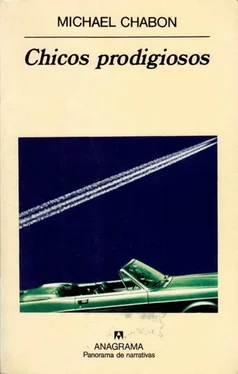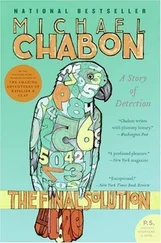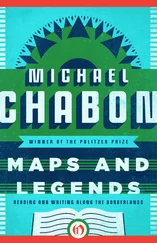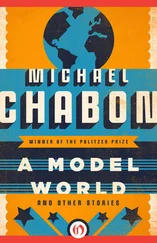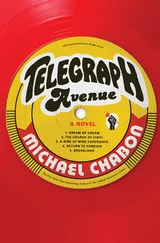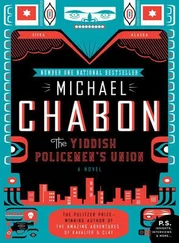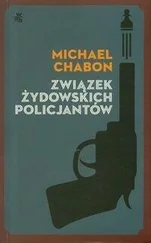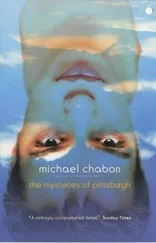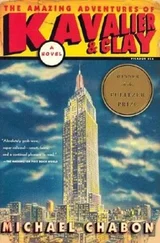– Estupendo, vale. Bueno, escucha, yo…, uh, mi amigo y yo estamos buscando a una persona. Un tipo bajito. Con el pelo tieso. Negro. Con una cicatriz enorme que hace que parezca que tenga una segunda boca aquí.
Me pasé los dedos por la mejilla para indicárselo. Durante un instante Clement entrecerró los ojos y después se relajó.
– ¿Ah, sí? -dijo. Se llevó los dedos de la mano izquierda a la nariz y se los olió distraídamente. Estaba claro que eso era todo lo que iba a decir por el momento.
– ¿Lo conoces? -le pregunté.
– Me temo que no.
– ¿En serio? Apuesto a que frecuenta el local. Es un tipo bajito, parece un jockey.
«Y se llama Vernon», estuve a punto de añadir.
Clement dio un paso atrás y, con una teatral mueca de profundo pesar, empezó a cerrar la puerta.
– El club está cerrado, tío -dijo.
– ¡Espera! -Puse ambas manos sobre la puerta. Lo hice sin pensar y el gesto era puramente simbólico, pero enseguida me encontré tirando con todas mis fuerzas. No quería que me cerrase la puerta en las narices-. ¡Eh, colega…!
Clement sonrió, mostrando un diente de oro, y soltó la puerta. Salí despedido hacia atrás y me agarré al pomo como un windsurfista a la barra metálica de la vela antes de perder el equilibrio y caer de culo sobre el polvoriento parterre. El estruendo del impacto fue impresionante, pero carente de toda dignidad. Clement se acercó a mí y se quedó mirándome, con las manos en la cintura. Respiraba concienzudamente, como un corredor preocupado por mantener el ritmo. Supuse que disponía de un par de segundos para decir algo que estuviese a la altura de las circunstancias. Le ofrecí todo el dinero que llevaba en la cartera y también el que pudiese llevar Crabtree. Rechazó la oferta. El diente de oro brilló ante mí. Clement era de esos hombres que sólo sonríen cuando están enfadados. Le hice una segunda oferta y en esta ocasión me tendió la mano para ayudarme a ponerme en pie. Eché un vistazo al parterre en el que había dejado grabado mi sello personal y avancé cojeando hacia el coche mientras me despegaba los tejanos del culo.
Crabtree había bajado la ventanilla. Tenía las cejas enarcadas y mostraba su inconfundible sonrisa, pero algo en la expresión de sus ojos dejaba entrever que la situación no le divertía en absoluto.
– Bueno -dije, y me apoyé contra la portezuela.
– ¿Bueno qué?
Tragué saliva y evité su mirada. Me limpié el polvo de los dedos restregándolos contra el pantalón. Y le dije qué le había prometido a Clement a cambio del verdadero nombre de nuestro amigo Sombra.
– De ninguna manera -dijo, pero sin dudarlo ni un segundo metió la mano en el bolsillo de su americana de lino y depositó en la palma de mi mano el frasquito de plástico con píldoras-. Así que lo conoce, ¿eh? ¿Quién es?
– Eso es lo que estoy a punto de averiguar.
– Peterson Walker -me informó Clement mientras se guardaba el frasquito en el bolsillo trasero de los tejanos-. Lo llaman El Guisante. Era boxeador.
Era de esperar; buena parte de las indeseables amistades de Happy Blackmore eran especialistas en hinchar ojos y entusiastas del boxeo de la zona norte de Ohio.
– Peso mosca -conjeturé.
Se encogió de hombros y dijo:
– Más bien peso pulga. Trabaja en una tienda de material deportivo. No recuerdo el nombre. Está por el centro de la ciudad, en la Segunda o Tercera Avenida. Es un nombre que empieza con K.
– ¿Está abierta los domingos?
– Tío, ¿de qué vas? ¿Tengo pinta de ser una sucursal de las jodidas Páginas Amarillas?
– Perdón -dije, y me volví para marcharme-. Muchas gracias.
– No vas a conseguir que te devuelva el coche -me aseguró Clement, con un tono súbitamente amistoso. Me detuve y me volví hacia él-. Pero puedes ir a que te pegue un tiro. -Era una posibilidad que en abstracto parecía divertirle-. El Guisante llevaba meses buscando ese coche, tío. Decía que era de su hermano y demás.
– ¿Qué le pasó a su hermano?
– Lo tirotearon. -Ladeó su enorme cabeza y se rascó ociosamente el cuello-. Un par de tipos de Morgantown. Era por algo relacionado con un caballo. Oí que en realidad al que buscaban era a Guisante Walker.
– Ah, sí -dije-. Ya lo había oído. -Noté que a Clement le costaba creerme-. Entonces supongo que el tal Guisante llevará una pistola, ¿no?
– En efecto. Una alemana enorme del nueve.
– Supongo que es una de esas cosas que no se te pasan por alto -dije, considerando su reputación como maestro de la confiscación-. ¿Es habitual que la gente venga por aquí con esa clase de armas?
– Uno no se topa cada día con un peso mosca con una pipa -reflexionó Clement, con aires de sabio, mientras cerraba las negras puertas de acero.
– Sorprendente -dijo Crabtree cuando me metí de nuevo en el coche y le conté lo que acababa de oír. Sonrió ampliamente-. La historia que inventamos no iba tan desencaminada.
– No, sólo que nos equivocamos de deporte.
– Es agradable comprobar que seguimos teniendo buena traza.
– Sí, es agradable -dije.
Enfilamos la avenida Centre y nos dirigimos hacia el centro de la ciudad. A diferencia de Crabtree, que parecía haber encontrado en las últimas doce horas una cura para su melancolía, yo me sentía pegajoso, sucio y cansado, y estaba tan ansioso por fumarme un canuto que desde allí podía oler el aroma de menta quemada de la bolsita que había dejado en la guantera del Galaxie.
– ¿Qué? -preguntó Crabtree.
– Sí, ¿qué?
– Has suspirado.
– ¿Sí? -dije-. No me pasa nada. Sólo estaba pensando en que me gustaría tener buena traza para otras cosas.
– ¿Por ejemplo?
Levanté el manuscrito que llevaba sobre el regazo.
– Por ejemplo, para escribir novelas -dije-. Ja, ja, ja!
Crabtree asintió y esbozó una sonrisa para mostrar que había captado el chiste. Nos acercamos a un semáforo en rojo y empezó a reducir velocidad. Se puso verde y aceleró. Seguimos avanzando en el pequeño coche de Hannah, que olía a moqueta vieja y tierra húmeda, sin decidirnos a hablar de Chicos prodigiosos.
– ¿Realmente es tan mala? -pregunté al fin.
– ¡Oh, no! Hay en ella muestras de gran talento, Tripp -me aseguró Crabtree en tono conciliador-. Hay un montón de cosas admirables.
– ¡Mierda! -dije-. ¡Oh, Dios mío!
– Escucha, Tripp…
– Por favor, Terry, ahórrame el típico discursito de editor, ¿de acuerdo? -Incliné la cabeza hasta que las cejas tocaron el salpicadero. Permanecí así unos instantes, mirando hacia abajo, suspendido como un puente sobre las aguas turbias del serpenteante río de mi novela-. Limítate a decirme lo que piensas. Sé honesto.
– Tripp… -empezó, pero se detuvo para dar con frases amables y argumentaciones diplomáticas.
– No -dije, y levanté la cabeza con un movimiento tan brusco que por unos instantes me faltó irrigación sanguínea en el cerebro y aparecieron ante mis ojos lucecitas parpadeantes. Temí que me viniera una nueva crisis, así que me puse a hablar deprisa para ahogar el zumbido de la sangre circulando por mis venas-. Escucha, he cambiado de opinión, olvídalo. No me digas lo que piensas. Quiero decir que ya estoy harto de este juego. ¡Harto! Admito que no la he terminado, ¿vale? ¿De acuerdo? ¡Mierda!, es evidente. No la he terminado, ni mucho menos. Llevo siete años trabajando en esa maldita novela, y me parece que tengo para otros siete. ¿Vale? Pero voy a terminarla.
– Seguro que sí. Por supuesto.
– Y quizá sea verdad que tiene ciertos problemas. Es algo errática, de acuerdo. Pero es una gran novela. Y eso es lo que cuenta. Lo sé. Es lo único que tengo claro.
Habíamos llegado al centro de la ciudad; ante nosotros apareció la enorme y siniestra mole de la cárcel del condado de Richardson. Es un edificio célebre, y sin duda merece serlo. Con sus torres y torrecillas, y sus torreones rematados por lo que parecían sombreros de verdugo, y con aquellas aberturas en la piedra que recordaban cuencas vacías en un rostro sombrío, siempre me había parecido un castillo encantado lleno de prisioneros y enanos, en el que se horneaba a los niños para convertirlos en galletas y se asaba vivos a hermosos ejemplares de pájaros cantores ensartados en largos espetones. Esa parte de la ciudad estaba incluso más desierta que la zona de Hill; no se veía ni un alma aquella ventosa mañana de domingo, y en las calles apenas había coches aparcados. Parecía fácil dar con un Galaxie verde mosca.
Читать дальше