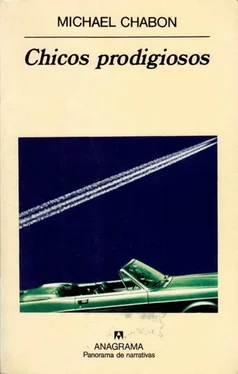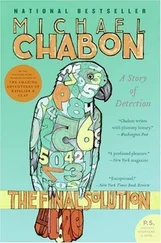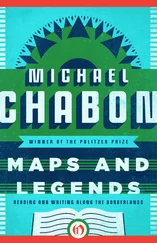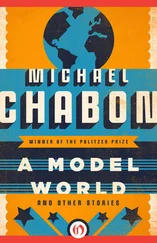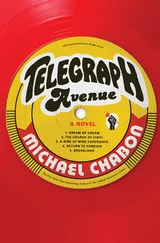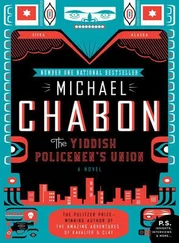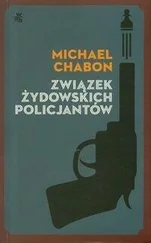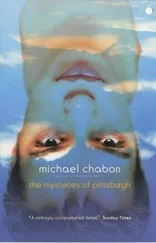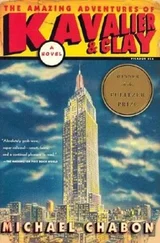Hannah Green y el inevitable Jeff estaban cascando huevos en un cuenco y sacando lonchas de bacon de un paquete de plástico. Del sótano subía una melancólica música argentina, y al entrar en la cocina nos encontramos a Jeff explicándole con aire doctoral a la escéptica Hannah que los orígenes del tango se encontraban en las peleas a navajazos provocadas por el amor homosexual latente, una teoría que, sin duda, había tomado de Jorge Luis Borges. Pensé que el tal Jeff era un personaje no exento de interés: demostraba ciertas aptitudes tratando de seducir a una chica mediante un plagio de Borges.
– Es decir, fíjate en cómo bailan… Es sodomía pura -le explicaba, desplegando todos sus encantos.
– Apártate -le dijo Hannah mientras sacaba del cuenco varios trozos de cáscara de huevo.
– Hablo en serio.
– Jeff -dijo Crabtree meneando la cabeza con aire tristón-. Jeff, tenemos que hablar.
– ¡Oh, hola! -dijo Hannah, y levantó la vista. Me saludó agitando la mano con gesto desmañado y extrañamente formal. Llevaba un largo camisón púrpura que le cubría las gastadas botas rojas. Su dedo índice estaba coronado por un elegante sombrero de cáscara de huevo. Tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas, y cuando hablaba su voz dejaba adivinar que había dormido estupendamente: sonaba fuerte y un poco apremiante, como la de alguien al que por fin le ha bajado la fiebre-. ¿Os apetecen unos huevos?
Negué con la cabeza y señalé con un dedo la puerta del sótano.
– ¿Puedo hablar contigo un momento, Hannah? -le pedí.
– ¿Eras tú el que roncaba, colega? -oí que Jeff le preguntaba a Crabtree mientras bajábamos las escaleras del sótano-. Parecías un jodido terremoto.
– ¿Qué sucede? -preguntó Hannah con aire preocupado.
Le conté que la policía se había llevado a James y que, aunque rescatarlo seria muy sencillo, para ello necesitaba tomar prestado su coche. Le expliqué la súbita desaparición de mi viejo automóvil con una vaga pero convenientemente ominosa referencia a Happy Blackmore. No, dije, meneando la cabeza con idéntica actitud vaga y ominosa, pero llena de serenidad, sería mejor que no nos acompañase. Era mejor que ella y Jeff fuesen al festival literario y en una hora, sin mayores problemas, James, Crabtree y yo nos uniríamos a ellos. Eso fue todo lo que le dije -era cuanto creía que necesitaba decirle-, pero, para mi sorpresa, no me dijo que cogiera las llaves del coche. Se cruzó de brazos, dio unos pasos hacia atrás y se sentó pesadamente en su cama. El manuscrito de Chicos prodigiosos estaba apilado sobre la mesilla de noche, inmaculado y pulcramente ordenado. Hannah lo contempló durante largos segundos y después volvió la cara para mirarme. Se mordisqueó el labio inferior.
– Grady -dijo. Respiró hondo y, sin precipitarse, me preguntó-: ¿No estarás, por casualidad, colocado?
No lo estaba, y así se lo juré. Mi reivindicación de mi inocencia me sonó completamente inverosímil. Y pude comprobar que ella tampoco me creía. Como suele suceder en estos casos, cuanto más le juraba que no estaba colocado, más falso sonaba.
– Vale, vale, tranquilo -dijo por fin-. En realidad, no es asunto mío. Ni siquiera debería haber…, quiero decir que normalmente…
Me sorprendió lo alterada que parecía.
– ¿Qué, Hannah? ¿Qué me quieres decir?
– A veces pienso que fumas demasiada mierda de ésa.
– Tal vez sí -acepté-. Sí, tienes razón. Pero ¿por qué? Me refiero a por qué me comentas esto ahora.
– No… No he querido…
Estiró el brazo para coger el manuscrito de Chicos prodigiosos. Con el peso se le torció la muñeca, y lo dejó caer sobre su regazo; al golpear contra sus rodillas resonó como si fuese una sandía. Echó un vistazo a la primera página, a aquellas frases iniciales que había reescrito al menos doscientas veces. Meneó la cabeza y pareció a punto de decir algo, pero cerró la boca de nuevo.
– Di lo que tengas que decir, Hannah. Adelante.
– Empieza muy bien, Grady. Espléndidamente. Las primeras doscientas páginas me han encantado. Bueno, ya te lo comenté anoche.
– Sí, me lo comentaste -dije, con el corazón en un puño.
– Pero después… No sé.
– ¿No sabes qué?
– Bueno, después empieza a… Sigue habiendo partes muy buenas, formidables, pero al cabo de un rato empieza a… No sé… Queda todo desperdigado.
– ¿Desperdigado?
– Bueno, desperdigado no es la palabra: colapsado por un exceso de material. Por ejemplo, el pasaje de las ruinas indias. Primero relatas la llegada de los indios, la construcción de las edificaciones, la muerte de los indios, el desmoronamiento al cabo de cientos de años de lo que construyeron y la desaparición de las ruinas al quedar cubiertas de tierra; después, en los años cincuenta, un científico lo encuentra y lo desentierra, y al cabo de un tiempo se suicida… La historia sigue y sigue durante unas cuarenta páginas y, no sé… -Se calló un momento, parpadeó y reflexionó sobre lo novedoso que resultaba criticar algo escrito por su profesor-. Realmente, muchos fragmentos de la novela no parecen tener nada que ver con tus personajes. La prosa es realmente buena, espléndida, pero… Esa historia sobre el cementerio de la ciudad, con todas las lápidas, las inscripciones y los huesos y cadáveres enterrados debajo. Y el pasaje sobre las diversas armas de fuego guardadas en la vitrina de la vieja casa de los protagonistas. Y las genealogías de sus caballos. Y…
Se dio cuenta de que estaba soltando una letanía y se calló.
– Grady -añadió, con un tono que sonaba algo más que ligeramente horrorizado-, hay en el libro capítulos enteros de treinta o cuarenta páginas en los que no interviene ni un solo personaje.
– Lo sé. -Lo sabía, pero nunca me lo habla planteado de aquella manera. De pronto me percaté de que había en Chicos prodigiosos montones de detalles en los que hasta entonces no me había parado a pensar. A cierto nivel crucial, ¡qué extraño resultaba!, no sabía de qué trataba en realidad la novela ni tenía la más remota idea de qué impresión podía producir en un lector. Incliné la cabeza-. ¡Dios mío!
– De verdad que lo siento, Grady. Pero no he podido evitar preguntarme…
– ¿Qué?
– Cómo sería el libro… si tú no… Si no estuvieses siempre colocado cuando escribes.
Fingí indignarme.
– No sería ni la mitad de bueno -le aseguré, y me pareció que sonaba más falso que nunca-. De eso estoy convencido.
Hannah asintió, pero evitó mi mirada y se le enrojecieron las puntas de las orejas. Sentía vergüenza ajena.
– Espera a terminar de leerlo -le dije-. Ya verás cómo cambias de opinión.
De nuevo optó por no responder, pero en esta ocasión tuvo fuerzas para sostener mi mirada, y su expresión era la de una mujer que, tras descubrir en el último momento que su prometido es un impostor y todo lo que ha dicho acerca de sí mismo es falso, ha deshecho las maletas, ha devuelto su billete y ahora debe decirle lisa y llanamente que no piensa irse con él. Había en su rostro lástima, resentimiento y la seriedad de una muchacha de Utah que decía: «¡Basta!» Fuese la que fuese la página hasta la que había llegado en su lectura de la noche anterior y aquella mañana, era obvio que la mera idea de acabar el libro le resultaba excesivamente penosa para contemplarla siquiera.
– Bueno -dije, y aparté la mirada. Me aclaré la garganta. Ahora era yo quien me sentía incómodo-, ¿nos dejas el coche?
– Por supuesto -respondió, con una generosidad cruel que acompañó con un gesto como de rechazo con la mano-. Las llaves están sobre la cómoda.
– Gracias.
Читать дальше