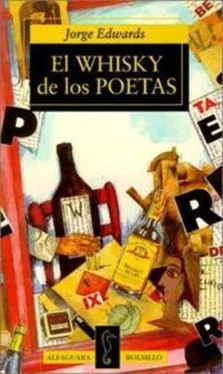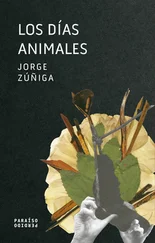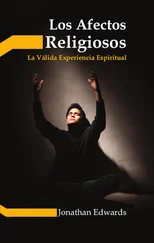En resumidas cuentas, los motivos para el compromiso de la juventud existen por todas partes: en nuestra naturaleza, que tenemos que defender, en el aire y la desastrosa calidad de vida de nuestra capital, en la pobreza y el subdesarrollo del país, que todavía está muy lejos de haber desaparecido, y también en Ruanda, en Burundi, en Bosnia-Herzegovina. Lo que ocurre, claro está es que siempre hay que ejercer la critica. Y hay que ejercer, para emplear la frase acuñada por Octavio Paz, la crítica de la crítica.
Ahora nos toca hacer la revisión crítica de la noción sartreana del compromiso, que fue rígida, sectaria y en definitiva, aunque parezca curioso decirlo, ingenua. Sartre, con ingenuidad y con obcecación, se encerró, en un callejón sin salida y terminó por comulgar con algunas de las ruedas de carreta del stalinismo. Lo que no me atrevo a proponer, por fin, después de haber visto pasar tanta agua debajo de los puentes, son compromisos más bien abiertos, que desconfíen de la globalidad, y que no excluyan la posibilidad de escribir y de leer de cuando en cuando novelas hermosas y perfectamente inútiles
.
Vida de barrio
Volví a explorar los barrios conocidos de la Motte-Picquet, La Tour Maubourg, la avenida Bosquet, la Escuela Militar. En pocas ciudades del mundo se hace tanta vida de barrio como en París. Los provincianos, los extranjeros, los diplomáticos, los turistas, gentes menos privilegiadas, están condenados a desplazarse como almas en pena. Los parisienses de pura cepa suelen vivir, trabajar, estudiar, casarse, comer y morir dentro de un radio de muy pocas manzanas. A veces, en el mes de agosto, pleno verano, viajan a cien o a doscientos kilómetros de distancia, no mucho más. El descubrimiento a comienzos de siglo de los balnearios del sur, Niza, Cannes, Mónaco, fue una novedad extraordinaria, que todavía no ha sido bien asimilada por los habitantes del distrito séptimo, del octavo, del dieciséis. Veo caras identificadas con el asfalto de esos barrios, con las esquinas, con las plazas y los parques. Hacia el sector de la Escuela Militar, del Campo de Marte, de la avenida de Suffren, las calles y las estatuas evocan personajes de la segunda mitad del siglo XIX: César Franck, José Maria de Heredia. Camino en la primavera más bien fresca, a paso rápido, y recuerdo tuberías roncas de órgano, versos parnasianos, bastones y capas con esclavina y franja de terciopelo negro. Alcanzo a divisar al fondo de una calle, entre las hojas barridas por el viento, al fantasma de Carlos Morla Lynch, frágil, casi desvanecido.
En una de las esquinas de la Tout-Maubourg sobrevive una tienda cuyo nombre nunca he podido recordar y que es uno de los más refinados depósitos de caviar de todo Occidente. En la puerta debería existir una inscripción vagamente parecida a la del Infierno del Dante: "Usted que entra, abandone toda esperanza de mantener sus finanzas en buen estado". Después de la esquina siguiente, en dirección opuesta al Sena, encuentro que Chez les anges, donde se comían grandes filetes del Charolais acompañados de pommes dauphine y regados con poderosos, substanciosos vinos de Borgoña, está cerrado y en ruinas. Todavía veo a sus dueños rubicundos, fornidos, animosos, y me pregunto qué habrá pasado. El café de la esquina de la rue de Grenelle , calle descrita con minucia y con una mezcla de hostilidad y de fascinación por el señor de Stendhal, Henry Beyle, sigue ahí, frente a la plaza de Santiago-du-Chili, pero el de la esquina opuesta, donde servían croque-monsieur y croque-madame aceptables, ha sido reemplazado por una tienda de flores. Me imagino que el consumo de flores de la embajada chilena justifica holgadamente este cambio.
En la orilla de frente a la embajada, en la de los números impares, y un poco más lejos de la plaza, se encuentra el Champ de Mars, lugar de tradición gastronómica y que alguna vez, por algún motivo, quizás a propósito del barrio de la misión de Chile, me comentó Francisco Amunátegui, pariente mío que se hizo francés y que llegó a ser príncipe elegido de los gastrónomos franceses. Una vez comimos ahí con Matilde Urrutia, en circunstancias tristes, porque el poeta estaba muy enfermo, un confite de pato de consolación y de gran regocijo. Es un episodio que omití en Adiós, Poeta. … por la sencilla razón de que se me había olvidado. En estos días, en un domingo de bajada del avión y de cuerpo malo, se me ocurrió pedir otro confit de canard en el muy respetable Bistrot de Breteuil , pero no me pareció que pudiera compararse con el de veintidós años atrás. Jugarretas del tiempo, probablemente.
Después de la Escuela Militar, en la avenida de la Motte-Picquet y siempre en el lado de los impares, había un restaurante provinciano, de la Francia central y profunda, propiedad de una familia de políticos radicales socialistas, La Gauloise, Ahí se comían prietas memorables, piernas de cordero, patitas de chancho, jabalíes. Pasé por el frente y percibí un cambio sospechoso de nombre y de decoración. ¿O me traicionaba la memoria? Preferí entrar a la Brasserie de Suffren, un lugar de buen aspecto, visitado por una clientela animada y numerosa, que no conocía y que se encuentra en esquina encontrada con la Escuela Militar. Utilicé una entrada lateral, quizás por precaución, para poder escapar a tiempo, y me senté en la barra. Había un grupo de parroquianos ruidosos, heterogéneos, que parecían clientes de toda la vida, y que discutían y bromeaban a gritos con el dueño, con una mujer gorda y joven que desempeñaba funciones múltiples y con un mesonero tranquilo, eficiente y escéptico. En un extremo había un personaje con aspecto de músico de jazz de Nueva Orleáns o de cantante cubano que bebía un gran jarrón de cerveza, abstraído, y que de cuando en cuando, despreocupado, intervenía en las conversaciones del grupo. Después llegó un joven corpulento, con aspecto de ayudante de producción de cine, acompañado de dos mujeres atractivas, pálidas, un tanto intranquilas, que consumieron grandes cantidades de papas fritas y de Coca-Cola. Mi vecino de la izquierda, hombre de mediana edad, ojeroso, congestionado, pedía que le sirvieran un tártaro bien sazonado, ¡muy sazonado!, acompañado de un plato de papas saltadas, bien quemadas, y de abundante cerveza de barril. En una pizarra había una lista de platos del día escrita con tiza. Me gustaría poder repetir aquella lista y, más que eso, poder comerla por orden y con la debida parsimonia. Sólo recuerdo ahora unos clásicos y formidables riñones, dignos de los gigantones rabelaisianos, un tártaro de salmón, un espléndido filete de lenguado a la mantequilla, filete que ha sido desterrado de la Coupole por la industria de la comida rápida y que ha reaparecido, en toda su perfección inimitable, en esta cervecería desconocida. Habría que esconderla para que no la destruya el progreso, ¿las leyes del mercado?, pero los escritores somos vocacionalmente indiscretos. Mientras exploro con mi tenedor el lenguado tierno y converso de literatura con Guy Suarès, escritor, traductor de Neruda, casado con una nieta de Paul Claudel, personaje literario por excelencia, el dueño se nos acerca y nos dice en buen castellano que su hijo es esquiador y que suele viajar a esquiar a Chile en los veranos europeos.
Le digo a Suarès que la idea corriente de los parisienses antipáticos, irritables, gruñones, no corresponde a la realidad. El domingo anterior salía de mi hotel con una botella de whisky para Waldo Rojas y Raúl Ruiz, ¡el whisky de los poetas!, y el dueño de mi hotel de la avenida de Suffren me llamó. Es propietario de una pequeña viña en alguna parte de Francia y está muy orgulloso de sus bodegas. "¿No quiere llevarles a sus amigos una botella de rosado? Es un regalo mío…"
Читать дальше