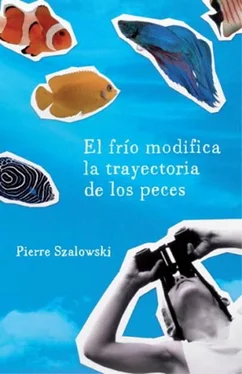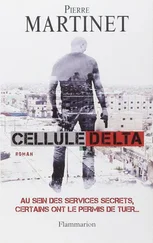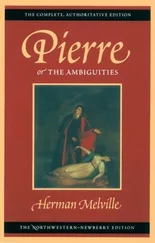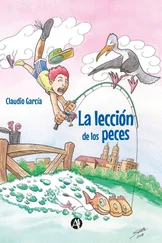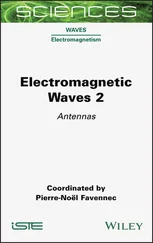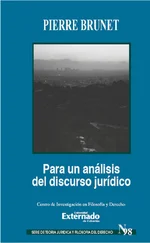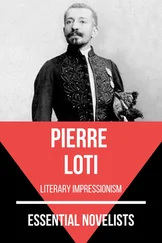Miré hacia la calle, estaba vacía. En el suelo, sobre el hielo, se reflejaban las luces de las ventanas. De pronto, hubo una luz muy fuerte en el callejón de enfrente. Casi todo se quedó a oscuras. Las luces del bloque de enfrente acababan de apagarse. Fui a la lámpara de la mesilla. ¡Clic! Se encendió.
¿Hasta dónde quería llegar el cielo?
La llama del hornillo de gas se aplastaba contra el culo de la cacerola de aluminio. Dentro había agua calentándose, un litro, ni más ni menos. Boris Bogdanov sumergió un termómetro y lo sostuvo con mano temblorosa. Poco a poco, el mercurio fue subiendo. Progresivamente, el agua caliente empezó a quemarle la mano.
– ¡Me cago en la puta!
Así se reconoce a un inmigrante integrado: dice tacos en el idioma del lugar. Boris no se sorprendió al ver que el agua hervía nada más llegar a los cien grados. Lo había aprendido en el segundo curso de primaria en la escuela Yuri Gagarin. Apagó la llama al instante. Necesitaba exactamente un litro y, dada la presión atmosférica, sabía que la evaporación sería de seis centilitros por segundo. Solo disponía de diez segundos para efectuar los diversos transvases de liquido, ya que en ese proceso también se podían perder décimas de grados.
Evitando quemar a uno de sus peces, Boris vertió metódicamente el agua caliente en el acuario. ¡En solo nueve segundos! Dejó la cacerola y cogió el voluminoso cuaderno en el que tenía consignadas las trayectorias de cada uno de sus peces. Sus ojos, inquietos, pasaron sucesivamente de sus complicados dibujos a sus cuatro peces, tan sencillos. De pronto, la cara del joven ruso se iluminó. ¡Ninguno de sus peces había modificado su trayectoria!
– Da… Da… Da…
La alegría de Boris duró solo un instante. Miró las bombonas de gas primero y luego su reloj. Se levantó para dirigirse a su biblioteca, cargada de cientos de libros. Tras hurgar un instante, halló un pequeño transistor. Lo encendió.
«La situación no mejora en Montreal ni en la Orilla Sur, donde sigue cayendo hielo. Al ritmo al que cae, se espera que casi un millón de quebequenses se queden sin electricidad mañana por la mañana. Hasta el momento, varios consejos escolares han anunciado que las escuelas no abrirán sus puertas mañana. Lo mismo ocurre con…»
¡Clic! Boris no tenía ganas de oír nada más, ya había captado la idea. Sabía que aquella noche sería larga, larguísima. Observó las tres bombonas de gas. Por un momento se dedicó a odiar al Canada Dépôt, al director y a toda la clientela quebequesa, tan solidaria ella. Si la temperatura de su acuario bajase significativamente, todos sus años de trabajo no servirían de nada. Con sus peces muertos, tendría que empezar a elaborar toda su teoría desde cero. Para Boris Bogdanov, aquello significaba que debería establecer de nuevo, de manera irrefutable, cuatro nuevos perfiles de peces a razón de varias semanas de observación para cada uno de ellos. Antes de probar que Mélanie hacía pipí de pie, debería volver a probar que Mélanie existía. Y, para colmo, él tenía cuatro Mélanies. Se levantó y, en un ataque de rabia, tiró la cacerola vacía al suelo.
¡Poom porropopón!
– ¡Joder con el maricón de arriba! ¿No puede uno estar tranquilo ni cinco minutos? ¡Mierda!
Sí, había hecho ruido, pero era la primera vez que el vecino de arriba hacía ruido. Alex había escuchado las noticias antes de acostarse. Saber que las escuelas estarían cerradas lo había sumido en un duermevela bastante agradable. Lo único que hizo fue coger una manta de más por si acaso el apagón duraba mucho. La otra manta la puso en el sofá, para tapar más tarde a su padre.
– ¡Menudos cabrones estos del tiempo! ¡Ya podían haber dicho que iba a caer hielo! ¿Y qué hago yo mañana?
Alexis nunca hacía gran cosa al día siguiente.
– ¡Voy a llamarlos y a decirles cuatro cosas!
Se levantó a oscuras y no hizo el menor amago de que pretendía descolgar el teléfono, aunque lo tenía al lado. Se dirigió sin vacilación hacia la cocina. Con mano firme abrió la nevera, que permaneció a oscuras, y cogió una botella de cerveza. Alexis cerró la puerta y se dirigió al pasillo.
¡Pam!
– ¿Quién deja las cosas en medio, joder?
Nadie. Solo era el marco de la puerta. Con una mano en la cabeza llegó dificultosamente hasta el sofá, se tumbó y se tapó con la manta que le había dejado Alex. Como un bebé, mamó de su cerveza hasta el final. Después se colocó boca abajo, para olvidarlo todo, esperando soñar con Do.
¡Pom! ¡Pom! ¡Pom!
A las tres de la madrugada, el ruido de unos pasos bajando la escalera ahogó por un corto instante los ronquidos de Alexis. Sumido en un profundo sueño, tan solo murmuró:
– Te tengo a ti…, bebé…
Luego se dio la vuelta, en posición fetal, y roncó aún más fuerte, sin darse cuenta de que su hijo, Alex, acababa de colocarle bien la manta. Afuera, el hielo no paraba de caer. De repente, el repiqueteo quedó ahogado por un desgarrador grito inhumano procedente de la calle.
– Niiieeeeettttt!
Boris Bogdanov, teatralmente, se había derrumbado en los escalones de su dúplex. El hielo le caía en la cabeza y se mezclaba con sus lágrimas.
– Pero ¿qué le he hecho yo a Dios para que me pase esto?
Boris Bogdanov no creía en Dios, pero no podía aceptar una explicación irracional para la desgracia que se cebaba en él. Para un matemático, todo tiene que poder probarse. Pero aquel hielo le resultaba inexplicable. Si existía, solo podía ser culpa de Dios.
Brutus tampoco entendía qué estaba pasando. De haberlo sabido, jamás se habría escapado de casa en pleno invierno, un día en que llovía hielo. Al oír gimotear a Boris, sacó la cabeza de debajo de la escalera y, sin dudarlo, le saltó a las rodillas. Boris no se defendió siquiera. Lloraba con una especie de canturreo rítmico; eso hizo ronronear a Brutus. Una portezuela de coche se cerró con un golpe.
En cuanto Julie dejó que el taxi se fuera, vio al hombre postrado en la escalera de la casa de enfrente, pero en la oscuridad no pudo identificarlo. Abrió la puerta de su piso y encendió la luz del recibidor. Desconfiada, se dio la vuelta. Oyó el llanto y suspiró con hastío.
– ¿A qué vienes aquí a llorar? ¡Vete a llorar a casa de tu mujer!
– ¡Miau!
Julie alzó los ojos al cielo.
– No me vengas con el cuento del gato. ¡Deja eso para los niños!
– ¡Miau!
– ¿Brutus?
– ¡Miau!
– Oye, tú, ¡devuélveme el gato!
Julie vio que el hombre no se movía.
– Estoy cansada… No había nadie… No he hecho ni cien pavos, ¡así que no me hagas perder la paciencia!
Al acercarse, vio a su gatito en las rodillas del hombre, que seguía llorando, cabizbajo.
– ¡Va, devuélveme a Brutus y vete a dormir a tu casa!
Boris, que acababa de darse cuenta de que le estaban hablando a él, levantó un poco la cabeza. Julie se paró en seco, se sentía idiota.
– Lo siento, te he confundido con otro…
– Confúndame con quien quiera…
Un hombre llorando es algo que no pasa nunca en un bar de striptease. De hecho, Julie no había visto nunca a un hombre llorar. Siempre era ella la que lloraba. Tendió los brazos para coger a Brutus, pero este se quedó acurrucado en las rodillas de Boris, que, por su parte, no hacía nada para retenerlo.
– Parece que no quiere abandonarte…
– ¿Es suyo? Debe de tener frío…
– ¿Estás bien?
– No, no muy bien.
– ¿Qué te pasa? ¿Mal de amores?
– Mis peces se van a morir…
Boris, al pronunciar la palabra, no pudo contener un enorme sollozo. Julie, aunque tenía su corazoncito, no daba crédito a que un hombre pudiera llorar por unos peces.
Читать дальше