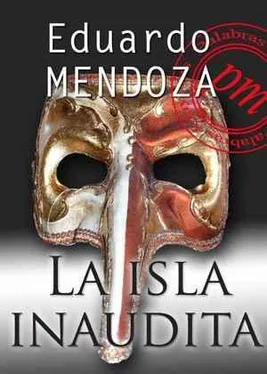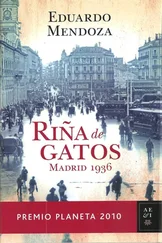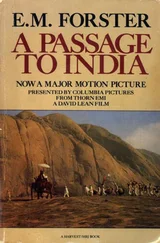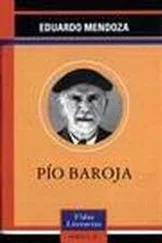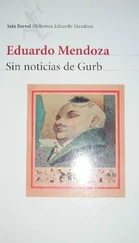Eduardo Mendoza - La Isla Inaudita
Здесь есть возможность читать онлайн «Eduardo Mendoza - La Isla Inaudita» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Isla Inaudita
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Isla Inaudita: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Isla Inaudita»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
En el dédalo veneciano, la soltura narrativa de Mendoza y su siempre admirable desparpajo nos ofrecen, en pintoresca andadura agridulce, a un tiempo poética e irónica, una nueva y sorprendente finta de una de las trayectorias más brillantes de nuestra novelística de hoy.
La Isla Inaudita — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Isla Inaudita», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
– No veo cómo -replicó secamente.
– Puedo esperarla… donde usted me indique.
Con el rabillo del ojo advirtió que el doctor contemplaba aquel coloquio con expresión cínica, como si su perspicacia le permitiera discernir en aquel enfrenta-miento una estrategia general, cuya complejidad la hacía incomprensible a los propios contendientes. Sólo el padre, que rebuscaba en los cajones de su mesa, parecía ajeno por completo a lo que sucedía en el gabinete.
– Ah -exclamó de pronto mostrando a los presentes una linterna de aluminio-, ya la he encontrado.
– Tal vez antes de salir debería telefonear al hotel, para que me enviasen un taxi -dijo Fábregas, que se resistía a partir sin arrancar de ella un compromiso formal.
– No hace falta -dijo el padre con animación-. Saldremos a la plaza; desde allí puede ir a pie, si su hotel no está lejos, o tomar el vaporeto. Todo está muy bien indicado; no tiene más que seguir las flechas sin desviarse.
– Entonces -dijo él-, ¿la veré de nuevo?
– Es posible -dijo ella entre dientes, como si estuviese librando en aquel momento una batalla en su interior-; pero ahora debo atender al doctor. Discúlpeme.
El doctor le tendió la mano con una cordialidad a la que respondió con frialdad deliberada. No hay duda de que me ha ganado esta primera escaramuza, pensó Fábre-gas, porque es evidente que entre nosotros hay una guerra abierta, por más que yo ignore todavía la razón y lo que anda en juego. Pero no debo darme por vencido tan fácilmente. Si es ella el motivo de nuestra rivalidad, cosa que dudo, yo tengo ahora muchas bazas en mi mano; ahora sé dónde vive y puedo volver aquí por ella cada día, a todas horas, si es preciso. Con estas lucubraciones en el ánimo iba siguiendo los pasos del padre, que se había adentrado en un corredor cuyo final parecía ser un tabique sin aberturas.
VI
Un viento húmedo atravesaba las estancias que iban cruzando: antecámaras vacías y salones enormes en los que naufragaban unos muebles de ocasión. A lo lejos oyeron pitar un tren. Fábregas preguntó si aquélla era la parte antigua del palacio, a lo que su acompañante respondió que no.
– La parte antigua es un puro escombro, ya verá -dijo-. Ésta, en cambio, aunque bastante deteriorada, todavía está presentable. A ver si funcionan las luces y puedo mostrarle el salón de recepciones… Quédese ahí, no vaya a tropezar y hacerse daño… ¿Dónde estará el interruptor? ¡Esto está más negro que los cojones de un grillo!
Desde que ambos habían salido del gabinete, se había vuelto locuaz y hasta alegre. Se sabía débil de carácter e incapaz por consiguiente de afrontar y resolver su vida de un modo global, pero como no era propenso a la desesperación ni al drama, aprovechaba cualquier circunstancia propicia para divertirse fugazmente; aquellos minutos de esparcimiento sustraídos a una existencia sembrada de fracasos, humillaciones y contrariedades tenían para él el gusto embriagador de la libertad, que apreciaba más sabiéndola casual e improrrogable.
– Ahora que nadie nos oye -siguió diciendo mientras pulsaba inútilmente un interruptor, que chascaba sin producir efectos visibles-, le confesaré que por mi gusto no viviría ni un solo día en esta porquera. No hay nada más incómodo que los palacios: grandes, desangelados y sin razón de ser -se había adentrado en las tinieblas, desde donde llegaba su voz con un tono algo metálico, como si hablara desde otra dimensión-. Por aquí tendría que haber otro interruptor -dijo; y añadió-: Yo no soy europeo, como mi hija quizá le haya contado, aunque mi familia… ¡epa!, ¡atención a ese desnivel!… mi familia era de origen polaco y, más remotamente, veneciano. Sin embargo, hace varias generaciones que nos afincamos en los Estados Unidos, donde siempre vivimos bien, con cierto desahogo económico. El apellido familiar, eso sí lo sabrá usted, es Dolabella, como el pintor homónimo, nuestro antepasado, según dicen; pero allí siempre fuimos conocidos por el apellido más sencillo de Dolly. Hasta que vine aquí, a los veinticuatro años, todo el mundo me llamó Charlie Dolly. Dolabella o Dolly es en realidad el apellido de mi madre, por el que opté al llegar a la mayoría de edad. Mis padres se separaron cuando yo tenía cinco años…
Había conseguido prender una luz. Ahora estaban en mitad de un salón de proporciones tan vastas que la bombilla exigua que colgaba del techo no alcanzaba a iluminar las cuatro paredes. Desde allí parecía que la oscuridad se extendiera hasta el infinito.
– ¿Qué le empujó a venir a Venecia, Charlie? -preguntó Fábregas.
– ¡Quién sabe! -respondió el otro-. Mire, le contaré algo que no le he contado nunca a nadie…
– Bien, pero, ¿es preciso que me lo cuente en este sitio tan inhóspito?
– Sí, sí, ha de ser aquí -dijo con énfasis-. Escuche: mis padres se separaron cuando yo tenía cinco años. Como eran católicos no pudieron divorciarse y por consiguiente no se pudieron volver a casar. Mi padre desapareció pronto de nuestra vida. Pronto dejó de enviarnos dinero y entonces el juez le privó del derecho a visitar a sus hijos: de este modo zanjó dos compromisos engorrosos de una sola vez. Mi madre tenía entonces treinta años y aunque tenía unos ojos risueños, una piel luminosa y un perfil de cierta distinción no era una belleza llamativa. Con todo, no tardó en trabar relación con un hombre de posibles llamado Luna. Él tenía un negocio pequeño pero próspero de compraventa de automóviles usados, y estaba casado. Mi madre debió de hacerle creer inicialmente que vivirían juntos un romance corto y fogoso; en realidad consiguió retenerlo a su lado muchos años, durante los cuales vivimos a su costa. Él nunca pensó en abandonar a su mujer y a sus hijos; supongo que no llegó a enamorarse de mi madre ni siquiera pasajeramente: nos seguía visitando por inercia y a desgana, como quien cumple una obligación familiar ineludible y onerosa. En estas ocasiones mi madre siempre acababa pidiéndole dinero; le pedía cantidades pequeñas, cuidadosamente calculadas para que no pudiera negárselas sin parecer mezquino. Debo decir en su descargo que siempre dio lo que se le pedía sin chistar, hasta que un día, al cabo de seis o siete años, se le ocurrió calcular someramente lo que le había supuesto aquella sangría durante un período tan largo. Entonces se puso furioso y juró no volver a poner los pies en aquella casa. Estuvimos sin verlo casi un mes. Luego volvió sin decir por qué y las cosas continuaron como antes. Era un hombre de buen corazón, aunque colérico y autoritario. A veces se empeñaba en inculcarnos disciplina, de la que nos creía faltos, a mi hermana y a mí. En realidad su sola compañía ya era un ejercicio de disciplina muy fatigoso, porque teníamos que poner toda nuestra atención en no cometer ninguna falta que pudiera servirle de pretexto para no volver más. Nunca le cobramos el menor cariño ni él hizo nada por congraciarse; aquéllos fueron años de disimulo y acomodo. Mi madre sufría además sabiendo que vivía en una situación incompatible con sus creencias religiosas. Seguía asistiendo a misa, pero permanecía alejada de los sacramentos. Al final, entre una cosa y la otra, perdió el juicio. Ahora mi hermana y yo aborrecíamos al señor Luna, pero esperábamos su presencia con verdadera ilusión, porque mamá sólo recobraba la cordura en su presencia. El resto del tiempo creía ser Santa María Egipciaca. Ya no se cortaba, lavaba ni peinaba el cabello, que le llegaba a las rodillas, y en varias ocasiones tuvimos que impedir que saliera de casa en cueros vivos, provista de un cayado, con intención de dirigirse a pie a Tierra Santa. Más tarde le entró la manía, por lo demás muy común, de que algunas emisoras de televisión utilizaban su imagen con fines innobles. Entonces enviaba cartas amenazadoras a los estudios diciendo que tal día a tal o cual hora habían emitido un programa de variedades en el que salía ella practicando el coito con algún animal, cosa que ella nunca había hecho ni se proponía hacer, con la salvedad de las cosas que debía hacer de cuando en cuando con el señor Luna por mor de la supervivencia; de esto último, añadía, bien sabía que debía rendir cuentas a Dios, pero no veía razón alguna para rendírselas también a los televidentes; por ello, concluía diciendo, esperaba recibir de la emisora correspondiente una disculpa escrita y una indemnización que podía ascender, según su estado de ánimo, a cientos de miles de dólares. Estas cartas, huelga decirlo, jamás tuvieron respuesta ni consecuencia, siendo habitual una correspondencia abundante de este tipo en todos los estudios de televisión del mundo, lo que no impedía que a nosotros nos produjeran una desazón constante, de la que, por supuesto, no podíamos hacer partícipe al señor Luna. Éste, por lo demás, había acabado adaptándose a la rutina de aquella familia suplementaria hasta tal punto que, llevado de su desinterés, no advertía que ahora mamá andaba arrastrando las greñas por la alfombra, que a menudo no llevaba otra prenda que una piel sin curtir o un pedazo de arpillera arrollado a las caderas y que, desde hacía meses, le llamaba Zósimo y le daba tratamiento de obispo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Isla Inaudita»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Isla Inaudita» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Isla Inaudita» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.