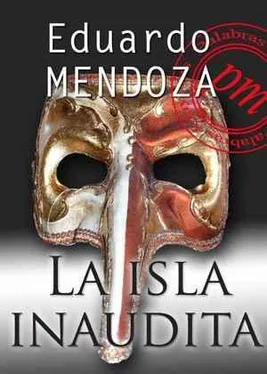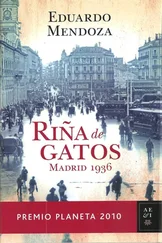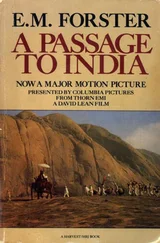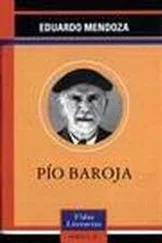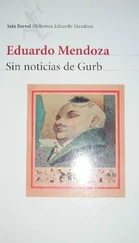– Esta parte del palacio -le iba diciendo-, como seguramente le habrá contado mi marido, fue edificada en el siglo XVIII. El primer palacio, que ahora no le podemos enseñar, por estar momentáneamente en obras, fue construido en el siglo XIV por un rico comerciante…
– Ya le he contado esta historia, mujer -dijo Charlie uniéndose a ellos en aquel punto e interrumpiendo el relato de su esposa-. Es -añadió para refrescar la memoria de Fábregas- aquel navegante que le dije, el que compraba cabezas a los salvajes.
– ¿De qué cabezas hablas, Charlie? -exclamó la enferma con un mohín de disgusto-. Aquí nadie ha comprado nunca una cabeza ni nada por el estilo. ¿Cómo se te ocurren estos disparates?
– Vamos, vamos, no hay por qué avergonzarse de ello -replicó Charlie guiñando al mismo tiempo un ojo a Fábregas-. Todas las fortunas tienen orígenes parecidos y nadie les hace ascos.
Platicando de este modo llegaron nuevamente al gabinete de donde un rato antes habían salido dejando a María Clara en compañía del doctor. Ahora, sin embargo, no había rastro de ellos allí. Los últimos rayos del sol entraban horizontalmente por las ventanas. La enferma se dejó caer en una butaca y rogó por señas a Fábregas que ocupara el asiento contiguo a ésta. Cuando él se hubo sentado, Charlie hizo lo propio, cruzó las piernas, apoyó el codo en la rodilla y la barbilla en la palma de la mano y adoptó una actitud atenta, como si supiera que les iba a ser referida una historia cargada de interés. La enferma entornó los párpados, exhaló dos suspiros hondos, preñados de pena, e inició el siguiente relato.
– Como le contaba -empezó diciendo la enferma-, este palacio fue construido originalmente por un viajero en el siglo XIV. Luego, en el siglo XVI, arruinada la familia Pastoret al perder Venecia el monopolio comercial entre Oriente y Occidente, el palacio fue adquirido por los Roca, una familia antigua, pero sin nobleza de sangre, que se había enriquecido sirviendo al gobierno de la Serenísima en cargos de mucha responsabilidad.
»A mediados del siglo XVIII, Giuseppe Roca, que durante muchos años había desempeñado el papel de embajador de Venecia en Constantinopla, inició las obras de ampliación del palacio, que quedaron suspendidas a su muerte, ocurrida el año 1763, tras una larga enfermedad. Giuseppe Roca no dejó otra descendencia que una hija, a la sazón de 15 años, llamada Cecilia, de extraordinaria belleza. Desde muy pequeña Cecilia había mostrado una inclinación inequívoca a la vida piadosa y al recogimiento espiritual, por lo que nadie dudaba de que, muerto su padre, a cuyo cuidado había dedicado los últimos años de aquél con una abnegación ejemplar, entraría en religión, y por ello todas las órdenes de Venecia, creyéndola heredera de una fortuna considerable, se disputaban su devoción y su dote. Pero ella dejaba sin respuesta los requerimientos que se le hacían de continuo en este sentido. Siempre había sido tan callada que muchos pensaban que había hecho voto de silencio. Sólo se la veía salir de casa al despuntar el alba, cuando acudía a misa a San Pietro acompañada de su vieja nodriza y cubierta de la cabeza a los pies por una saya oscura, áspera y maloliente. En la iglesia la gente se agolpaba junto al altar, porque sólo allí, cuando ella se levantaba un instante el velo para recibir la Sagrada Forma, era posible contemplar fugazmente sus facciones celestiales. Fuera de estos momentos, nadie sabía en qué ocupaba sus horas.
«Una noche de invierno, cuando Cecilia estaba en su alcoba rezando las letanías de la Virgen, sonaron cinco aldabonazos en la puerta del palacio. La nodriza acudió a la llamada: en el quicio había un hombre embozado. «Decid quién sois y qué deseáis», le conminó. «Quiero hablar con la dueña de la casa», respondió el embozado, «id y decidle que mi nombre es Fiasco: ella me espera». No sin recelo la nodriza hizo entrar al embozado; luego avisó de su presencia a Cecilia, la cual, suspendiendo al punto sus devociones, lo recibió con grandes muestras de cortesía. «Aquí podéis quitaros el embozo», le dijo, «nadie nos ve». Luego ordenó a la nodriza que los dejara a solas. Una hora más tarde el misterioso embozado abandonaba alcoba y palacio. Temblorosa y acongojada corrió la fiel nodriza a la alcoba de Cecilia, a la que encontró presa de la desesperación: con los puños se azotaba los costados y con la frente golpeaba ruidosamente el travesaño del reclinatorio; el velo que le cubría el rostro estaba empapado de las lágrimas que brotaban a raudales de sus ojos preciosos. «Hija de mi alma, por el amor del cielo, ¿qué ocurre?», exclamó la nodriza prorrumpiendo a su vez en llanto; «di, ¿quién era ese hombre en cuya presencia he creído oler a azufre?». «¡Ay, Lisetta, qué va a ser de nosotras!», decía la doncella abrazando a la nodriza. Por fin, a instancias de ésta, se serenó aquélla y le refirió en pocas palabras la causa de su aflicción.
«Contrariamente a lo que todos suponían, micer Roca no le había legado al morir sino deudas, habiendo invertido en la reforma y ampliación del palacio el capital acumulado a lo largo de su carrera y habiéndose visto forzado más tarde a acudir a un prestamista para subvenir a los gastos ocasionados por el tratamiento de su penosísima enfermedad. Inexorablemente había vencido ahora el plazo fijado para la devolución de aquellos préstamos cuantiosos y Cecilia no sabía cómo hacer frente al cumplimiento cabal de sus obligaciones. Ya había vendido secretamente los pocos objetos de valor que poseía e incluso, al socaire de su ascetismo, toda su ropa, con excepción de las sayas asquerosas que en esos momentos la cubrían, para costear un entierro adecuado a la categoría de su difunto padre. No le quedaba nada por vender ni parientes a quienes acudir ni amigos a quienes apelar, pues la vida retraída que había elegido piadosamente le había privado de hacer amistad con nadie; estaba sola en el mundo, a merced de un usurero sin entrañas. Con súplicas y plañidos había conseguido enternecer un poco su corazón de piedra y arrancarle una prórroga brevísima, transcurrida la cual, de no mediar un milagro, aguardaba la deshonra.
«Después de oír este relato, la fiel nodriza meditó unos instantes y luego dijo: «¿Y no podríamos vender el palacio, pagar las deudas con el producto de la venta y tomar después los hábitos?» «¡Eso jamás!», exclamó Cecilia restañándose las lágrimas con la bocamanga. Al ver aquel cambio brusco y advertir la firmeza con que su sugerencia había sido recusada, la anciana Lisetta volvió a temblar. «Hija, ¿qué te propones?», preguntó. «El nuevo plazo vence dentro de una semana», dijo Cecilia; «rezaré y me mortificaré y Dios me ayudará». «¿Y si Dios, en Su Divina Sabiduría, te niega Su ayuda?», preguntó la nodriza. «Entonces recabaré Su perdón por lo que habré de hacer para reunir la suma que se me exige», dijo la doncella.
Un acceso de tos interrumpió aquí el relato de la enferma. Cuando hubo remitido, se llevó un pañuelo a los labios, miró a Fábregas tiernamente y le dirigió una sonrisa exculpatoria. ¡Qué comedianta!, pensó él. La enferma agitó el pañuelo en dirección a su marido.
– Charlie, amor, ¿por qué no enciendes alguna lámpara? Con esta oscuridad ya no veo la cara de nuestro invitado -dijo.
Sin hacerse de rogar, Charlie corrió a prender una luz de muy poca potencia y regresó luego a su silla, donde adoptó nuevamente la actitud embelesada con que había seguido la primera parte del relato que ahora la enferma se disponía a proseguir.
– Por aquellas fechas -siguió diciendo-, se celebraba en Venecia el legendario carnaval, que, como usted sabrá sin duda, empezaba en la festividad de San Esteban y se prolongaba hasta el primer día de la Cuaresma. Durante esos meses toda actividad productiva quedaba postergada; las calles y plazas eran guarnecidas de adornos; las embarcaciones eran pintadas y ornamentadas para convertirlas en alegorías pobladas de sirenas, tritones y monstruos marinos; todos los días había desfiles, bailes y mascaradas, y por doquier reinaban la confusión y el desenfreno. Como es lógico, mientras duraban estos festejos impíos, las personas decentes no osaban salir de sus casas ni dejarse ver.
Читать дальше