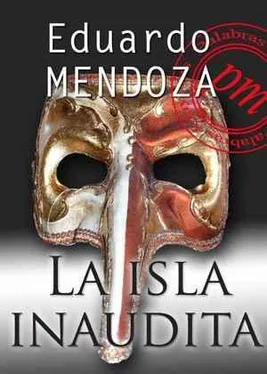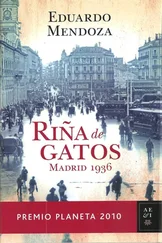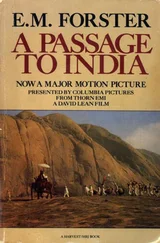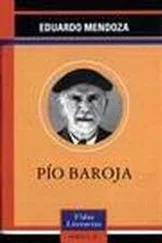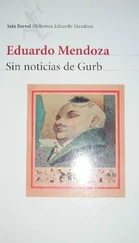Eduardo Mendoza - La Isla Inaudita
Здесь есть возможность читать онлайн «Eduardo Mendoza - La Isla Inaudita» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:La Isla Inaudita
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
La Isla Inaudita: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «La Isla Inaudita»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
En el dédalo veneciano, la soltura narrativa de Mendoza y su siempre admirable desparpajo nos ofrecen, en pintoresca andadura agridulce, a un tiempo poética e irónica, una nueva y sorprendente finta de una de las trayectorias más brillantes de nuestra novelística de hoy.
La Isla Inaudita — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «La Isla Inaudita», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
CAPÍTULO SEGUNDO
I
Finalizadas aquellas lluvias primaverales, el tiempo cambió radicalmente: ahora se sucedían los días soleados y hacía un calor húmedo; pronto las aguas quietas de algunos canales empezaron a desprender efluvios mefíticos. Con la llegada del verano la afluencia de visitantes se multiplicó; ahora era difícil caminar por las calles céntricas y en los lugares más afamados se producían diariamente avalanchas que a menudo resultaban en traumatismos, fracturas y luxaciones. El griterío era ensordecedor en todas partes, incluso en aquellas que por su naturaleza parecían destinadas a la contemplación callada. También era evidente que la categoría social de estos turistas había bajado en proporción directa al incremento de su número: ahora la mayoría de turistas vestían andrajos y apestaban; los más dormían al raso, envueltos en mantas o trapos e incluso en hojas de diario, amontonados los unos sobre los otros. Por no gastar dinero consumían alimentos enlatados, que muchas veces les producían vómitos y diarreas. Algunos restaurantes económicos, por negligencia o por lucro, servían comida en malas condiciones y no pocos vendedores ambulantes despachaban carne, pescado, verdura y fruta en estado de verdadera descomposición: esto también causaba estragos entre la población flotante. Sin embargo, no todos los turistas eran víctimas de la situación: también habían acudido a la ciudad ladrones, estafadores y carteristas; malhechores y rufianes medraban a costa del hacinamiento y la confusión. Un tráfico intenso y lucrativo de estupefacientes, objetos robados y falsificaciones se desarrollaba a plena luz, en la más absoluta impunidad. Si ahora deambular por los sectores concurridos de la ciudad resultaba exasperante, hacerlo por las callejuelas retiradas y desiertas entrañaba peligros diversos: allí salteadores, drogadictos y majaderos caían sobre los paseantes indefensos para despojarlos de sus pertenencias y propinarles palizas vesánicas. Al menor signo de resistencia salían a relucir navajas y punzones y hasta dagas de empuñadura labrada, recamadas de pedrería, que apenas unas horas antes habían figurado en las vitrinas de algún museo. Cadáveres desnudos, con el cuerpo lacerado, el cráneo roto o la cabeza separada del tronco, aparecían luego, flotando en los canales, de los que emergían en el momento más inopinado, sembrando el pánico entre los recién casados o los matrimonios de más edad que habían acudido allí a pasar su luna de miel o a celebrar sus bodas de plata y que veían de pronto cómo una mano exangüe se aferraba rígidamente a la borda de la góndola que los paseaba o cómo unos ojos vidriosos les observaban fijamente desde el fondo del canal a cuyas aguas se habían asomado buscando el reflejo de aquellos palacios serenos y armoniosos. Nadie estaba libre de estas asechanzas y menos aún las mujeres jóvenes a las que se hacía objeto de agresiones y abusos con frecuencia obsesiva. Las que se apartaban de los circuitos más frecuentados llevadas de la curiosidad o en pos de un poco de sosiego o atraídas por los requerimientos de un seductor fingido eran violadas de fijo cuando no cloroformizadas y expedidas a lúgubres prostíbulos de Karachi, Penang o Asunción. Las autoridades se veían desbordadas por las circunstancias y se limitaban a preservar mal que bien la integridad física de la ciudad: un helicóptero la sobrevolaba incesantemente para prevenir a las fuerzas del orden y a los bomberos si se producían incendios o saqueos o si algún brote de violencia degeneraba en batalla campal. Aparte de esta medida, dejaban que imperase la ley de la selva. También los venecianos parecían haber abandonado las calles a los turistas y logreros y haberse refugiado en el interior de sus casas sombrías.
Este estado de cosas, aunque no le pasaba inadvertido, no afectaba a Fábregas, que por puro desinterés salía poco a la calle y aun entonces se limitaba a deambular por las inmediaciones del hotel, sufriendo estoicamente los empellones de la multitud. Consideraba aquel período de su vida un compás de espera y juzgaba inútil cualquier intento de amenizarlo o darle otro sentido. Al principio intentó visitar solo algunos lugares que días antes había visitado en compañía de ella, pero estas visitas le dejaron extrañamente indiferente. No acierto a comprender por qué vinimos aquí entonces ni por qué he vuelto yo ahora, se decía. Estos recorridos nostálgicos no aumentaban ni disminuían la sensación de abandono que le dominaba. Paradójicamente, sólo recibía consuelo de lo que ahondaba y hacía patente su soledad. Podía sentarse en el banco polvoriento de algún museo y pasar una tarde entera inadvertido de todos, contemplando a los niños que aprovechaban las galerías espaciosas para correr y patinar por aquellos suelos de mármol y para dar curso de este modo a la energía constreñida por horas interminables de autocar o de coche y por la estrechez y la formalidad de los hoteles y restaurantes que sus padres les obligaban a frecuentar. También le gustaba visitar algún palacio o local suntuoso abierto al público, en cuyos salones y pasillos, concebidos para ser habitados y recorridos por personas ocupadas en sus quehaceres o para ser teatro de tertulias, amoríos y conspiraciones, hoy desnudos de muebles y adornos y salvados de la ruina con el único objeto de ser sometidos a la contemplación apresurada de los grupos que los recorrían boquiabiertos y extenuados, oyendo resonar en las bóvedas el ruido de sus propios pasos en tropel, sentía una melancolía imprecisa y sosegada que le hacía bien. Pero lo que sucedía en la ciudad no le pasaba por alto. Aquellos sucesos estaban en boca de todos y cada mañana, al entregar la llave de su habitación, el conserje del hotel le ponía al corriente de los más notables de la jornada anterior.
– Anoche apareció un libanes descuartizado en el atrio de San Sátiro -le decía- y esta madrugada se han oído tiros en el palacio Orfei, donde tiene su museo el señor Fortuny, compatriota del señor, si no me equivoco.
Parecía sentir por Fábregas una mezcla de respeto, cariño y conmiseración, y por su ciudad, un orgullo mal entendido que le hacía ufanarse de aquella profusión de excesos y desaguisados. Fábregas escuchaba estas efemérides sin hacer comentarios. En el transcurso de sus paseos no sólo percibía claramente la tensión que había en el ambiente, sino que creía además que no era ajena a ella el extraño trío que había seguido viendo a diario desde su reencuentro al regreso de Ondi y cuya presencia se hacía más conspicua conforme avanzaba el verano. Fábregas tenía por cierto que aquel trío andaba implicado en todo lo malo que sucedía en la ciudad y había llegado incluso a pensar si no debía poner a la policía al corriente de sus sospechas, pero como carecía totalmente de pruebas que las sustentaran y tenía por poco probable que la policía de Venecia ignorase lo que a él le resultaba evidente, había renunciado a hacerlo. Siempre que se cruzaba con ellos fingía no verlos y ellos tampoco daban muestras de reparar en él, pero era evidente que se reconocían.
La mayor parte de las horas, sin embargo, las pasaba en el hotel, sin salir de su habitación. A veces, para no tener que abandonarla, se hacía servir allí las tres comidas. En estas ocasiones exigía que el camarero dejara el carrito de la comida en el pasillo y sólo abría la puerta de la habitación para recogerlo cuando estaba seguro de que aquél se había retirado completamente de su vista. En estas ocasiones su misantropía le llevaba al extremo de hacerse avisar por teléfono momentos antes de que el personal de limpieza se dispusiera a entrar en la habitación para asearla: entonces se encerraba en el armario y permanecía allí hasta que ya no había nadie en la habitación. Estas horas de soledad eran dedicadas a rememorar el pasado, como venía haciendo últimamente, bajo una nueva luz. No hacía esto con método ni a propósito ni con ninguna finalidad: simplemente ocurría que los recuerdos se apoderaban de él con una fuerza inusitada y no podía hacer nada para zafarse de ellos o contrarrestar sus efectos devastadores. Después de habitar un rato largo los recuerdos, éstos adquirían para él una realidad que reemplazaba en su ánimo la realidad actual. Entonces los momentos evocados parecían corpóreos y el presente, en cambio, se convertía en algo imaginario, en una ficción endeble que sólo tenía razón de ser como sustento y motivo del recuerdo. De estas experiencias salía extenuado. Entonces, para reponerse de ellas, se iba a pasear, convencido de que había de hacerle bien mezclarse con la multitud, como si fuese a fundirse en ella y perder de este modo aquella identidad propia que iba descubriendo paulatinamente y que le estaba resultando extraña y agobiante. En estas ocasiones buscaba siempre mezclarse con los grupos más gregarios y papanatas y rehuía por igual a quienes, más cultos y sensibles a la belleza, andaban con el ceño fruncido, procurando eludir la tropa candorosa, y a quienes, no queriendo ser confundidos con el común de los turistas, hacían ver que les traía sin cuidado la ciudad y sus tesoros y fingían un gran desparpajo para dar a entender que estaban allí como en su propia casa. Estos viajeros desenvueltos y resabiados, que miraban a los demás con suficiencia, que se consideraban autorizados a no respetar colas ni preferencias y que no se recataban de silbar o cantar en público, de hurgarse las narices o asearse la entrepierna o el culo, le producían en especial una viva repugnancia. Este desprecio por los doctos y los mañosos y este afecto por los pazguatos no respondían a un afán de originalidad ni eran arbitrarios. Lo que le ocurría era esto: que al rememorar su infancia, sólo acudían a su memoria imágenes prestadas: ilustraciones de libros, fotografías, escenas de películas que le habían impresionado vivamente. Este tipo de recuerdos le desazonaba, porque veía que aquéllas no eran cosas que él hubiera vivido, sino imágenes de vivencias que otras personas habían tenido y manipulado para transmitírselas a él. Entonces creía no haber vivido realmente y envidiaba a los que habían tenido un contacto inmediato con aquellas visiones y aventuras. Pero luego, reflexionando, había acabado por comprender que aquellas personas a las que envidiaba tampoco habían vivido realmente lo que representaban. En realidad, como los turistas que ahora disparaban sus cámaras hacia los monumentos y canales de la ciudad, aquellas personas habían vivido también a través de sus cámaras en un mundo limitado, enmarcado por la técnica de sus profesiones respectivas. Ahora Fábregas pensaba que tal vez la vida fuera así: un continuo trasiego de imágenes. Tal vez, se decía, la realidad no existe salvo en la medida en que alguien la fotografíe y en el fondo sean estos turistas enloquecidos quienes anden en lo cierto. Al llegar a este punto las ideas se le complicaban de tal modo que tenía que buscar algún sistema para dejar de pensar. En estas ocasiones acudía a un gimnasio que le había recomendado el conserje del hotel y del que se había hecho socio: allí practicaba la halterofilia o se entregaba a ejercicios frenéticos. Aquel gimnasio era un lugar de mala muerte, frecuentado por tipos de torva catadura, chulos y descuideros que no vacilaban en limpiar los bolsillos de la ropa dejada en los vestuarios. Fábregas, después de haber sido víctima de estos pequeños hurtos varias veces, se había resignado a ellos. Pero estos breves momentos de esparcimiento no bastaban para compensar el hastío que le embargaba la mayor parte del tiempo.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «La Isla Inaudita»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «La Isla Inaudita» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «La Isla Inaudita» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.