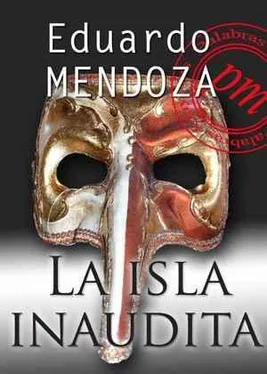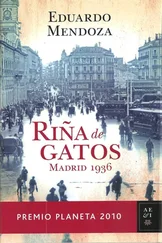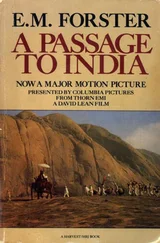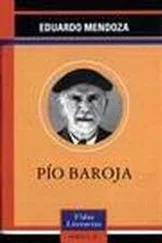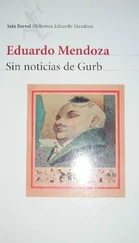– Ca -replicó Fábregas-; ni siquiera sé lo que significa eso. Yo sólo soy un adulto en pleno uso de razón que se resiste a que le tomen el pelo.
– Hum, es usted muy libre de pensar así, por supuesto -dijo el joven sacerdote al cabo de un rato-. Por supuesto, no es preciso que crea a pies juntillas en el milagro de San Mamas. Pero como sacerdote que soy, le recomiendo que no deje de creer que existe un Dios todopoderoso y justiciero, que lleva la cuenta de nuestros pensamientos, palabras y actos y ante cuya Presencia todos deberemos comparecer en un plazo inconcebiblemente breve.
Después de esto, ya no hablaron más.
Durante el trayecto Fábregas contemplaba desde la cubierta del vaporeto la panorámica de la ciudad desplegada ante sus ojos. Ahora aquellos edificios majestuosos le parecían erigidos con el propósito exclusivo de burlarse de él. Un decorado tan falaz como mis propias ilusiones, pensó. Apenas llegado al hotel comunicó a la gerencia que partiría tan pronto saliera el sol.
– Yo mismo me ocuparé del equipaje -dijo.
Una vez en su cuarto metió sus pertenencias en las maletas a trompadas y bastonazos; cuando las hubo llenado descubrió que no podía cerrarlas ni siquiera echando sobre ellas el peso de todo el cuerpo. Desesperado y exhausto por las emociones del día, se tendió en la cama sin cenar ni desvestirse y no tardó en quedarse dormido. Cuando se despertó, once horas más tarde, recordó haber soñado que recibía en su antigua casa de Barcelona la visita simultánea de muchos conocidos. Aquella recepción, que en el sueño no recordaba haber convocado, le llenaba de desazón, porque los deberes ineludibles de anfitrión que le imponía le impedían acudir a una cita previamente concertada con María Clara. El recuerdo de este sueño elemental le hizo sentirse cansado y triste. Comprendió, sin saber explicar por qué, que precisamente ahora no podía abandonar Venecia; que la marcha de ella y la posibilidad incierta de su regreso le ataban a la ciudad más que su misma presencia en ella. Invadido por la languidez, bajó a comunicar a la gerencia su cambio de planes, desayunó y volvió a meterse en la cama, donde pasó buena parte del día en estado de duermevela. En varias ocasiones creyó despertar con sensación de ahogo: era el llanto inmotivado, que le atenazaba la garganta y le impedía respirar debidamente.
Divagando entre episodios recientes y lejanos que acudían a su ánimo desordenadamente, tuvo la sensación de que su vida había sido algo vacío y absurdo. La lluvia que repicaba en los cristales de la ventana le trajo el recuerdo de las vacaciones de verano que unos años atrás había pasado excepcionalmente en el campo, con su mujer y su hijo. En esa ocasión había llovido todos los días, sin cesar, y él había permanecido en un estado de irritación perpetua: cualquier nimiedad le daba pie para quejarse insidiosamente. Todas las veces que habían salido a dar un paseo, aprovechando algún intervalo de serenidad, había acabado llevando a hombros a su hijo, que acababa de cumplir tres años y se cansaba en seguida de caminar. Ahora recordaba nítidamente el olor de la tierra mojada y los árboles oscuros, con las hojas todavía vencidas por el peso del agua; entonces se maldecía por no haber sabido disfrutar de aquellas horas irrecuperables. Pronto me moriré y habré vivido sin placer y sin gracia, como un fósil, pensó. Esta noción le produjo un hormigueo de angustia en todo el cuerpo. Su agitación llegó a tal extremo que temió que el armazón de la cama acabara por ceder a aquellos embates. ¡Qué vergüenza si ocurriera tal cosa!, pensó; como sea he de poner fin de inmediato a esta tortura, que no conduce a nada.
Fue al cuarto de baño, se sentó en el suelo de la bañera y abrió la ducha sin detenerse a graduar la temperatura del agua. Al cabo de un rato se sintió muy aliviado. Cruzó la habitación sin secarse ni vestirse, abrió la ventana de par en par y se sentó a horcajadas en el alféizar. Por fortuna ya había oscurecido y circulaban muy pocas embarcaciones por el canal debido al mal tiempo reinante: era po^o probable que alguien advirtiese aquel individuo desnudo que cabalgaba grotescamente el alféizar lanzando puñetazos al aire.
Aún estaba entregado a este desahogo cuando oyó tocar unas campanas que convocaban los fieles a oración. Arrepiéntete de tu insensatez, parecían decirle las campanas con su tañido persistente. Sin pensarlo dos veces decidió acudir a su llamada. Se vistió, se calzó y salió a la calle. Sin peinar presentaba un aspecto chabacano a los viandantes. Guiándose por el sonido de las campanas recorrió varias calles, en algunas de las cuales aquél parecía perderse, duplicarse o volverse sobre sí; cuando pasaba esto se desorientaba; entonces se detenía jadeando o desandaba lo andado, aguzaba el oído tratando de precisar nuevamente la procedencia de las campanadas. Así llegó por fin ante un edificio que tenía un portalón semicircular entreabierto; por la abertura de este portalón se oía cantar un coro acompañado de un armonio. El tañido de las campanas llenaba la calle. Aquí es, se dijo. En realidad las campanas no sonaban en aquel edificio, que carecía de ellas, sino en el convento de las monjas reclusas, situado en la misma calle, a escasos metros de distancia, pero él ni entonces ni luego supo que había sido víctima de un error y que había entrado casualmente en el último reducto de la secta de Pelagio, combatida ferozmente por San Agustín y desaparecida en el siglo VI, pero preservada, en forma muy distinta a lo que había sido en sus orígenes, por un grupo de chiflados que se decían descendientes de los herejes primitivos y que se reunían allí periódicamente para celebrar unas misas ridículas, cuya liturgia pretendían remontar a la era paleocristiana. Debido a esta creencia sin fundamento, los sacerdotes de esta secta vestían coseletes de cuero y pieles sin curtir y agitaban sonajeros de hueso; el pelo les llegaba a media espalda y la barba, a la cintura. El recinto en que se celebraba la misa estaba iluminado únicamente por la luz de ocho cirios montados en dos candelabros rupestres. De un brasero brotaba profusamente un sahumerio intoxicante proveniente de la combustión de mirra y clavo. Cuando sus ojos se hubieron habituado a la penumbra, vio que los asistentes eran unos ancianos y ancianas que al pronto confundió con los que había encontrado el día anterior en el Lido, hasta que un examen más detenido le sacó de su error. Ahora estos ancianos desatendían la misa y le lanzaban miradas rencorosas de soslayo, porque no estaban acostumbrados a sufrir la intromisión de curiosos. Fábregas se quedó junto a la puerta, donde la oscuridad era mayor, y adoptó lo que juzgó ser una actitud de recogimiento. Cuando creía que nadie reparaba en él, estudiaba el lugar; si se sentía observado, seguía el desarrollo de la misa como veía hacer a los demás. En el cielo raso del templo, ennegrecido por el humo de los cirios y el sahumerio, se podían distinguir aún, minuciosamente pintadas, las Pléyades y Orion, la Osa mayor y otras constelaciones. El oficiante entonaba una letanía a la que los feligreses respondían al unísono abriendo de par en par sus bocas desdentadas.
No hay duda de que he caído en mitad de un aquelarre, dijo Fábregas en su fuero interno, y de que estoy rodeado de locos, pero también es evidente que su devoción es genuina y que sus rezos no carecen de sentido. No puede ser casual que yo haya venido a parar aquí; lo que yo llamo casualidad por fuerza ha de ser parte de un designio más amplio, pensó. Este razonamiento, que a su juicio encerraba un misterio y una señal cierta de predestinación, unido a la embriaguez que le producía la inhalación del sahumerio y el efecto enervante de aquella música reiterativa, hicieron que afluyera en aquel instante a sus ojos la congoja desbordada: rompió a llorar en forma callada y continua, perdida la noción del tiempo y del lugar en que se encontraba, hasta que una indicación cortés le vino a indicar que la misa había concluido hacía unos minutos y que su presencia ante la puerta del templo impedía la salida de los feligreses. Deshaciéndose en excusas ganó la calle apresuradamente; allí echó a andar sin rumbo. La lluvia había cesado y en el cielo brillaban unas estrellas que creyó identificar al punto con las que acababa de ver pintadas en el cielo raso del templo. Todo encaja, pensó con alivio. Las lágrimas abundantes derramadas en el transcurso de la misa que acababa de oír habían dejado intactas las causas de su dolor, pero habían amortiguado sus efectos inmediatos. Ahora se sentía tranquilo, fortalecido y casi dichoso, como si los avatares amargos de su existencia formaran parte de un orden universal preestablecido al que creía pertenecer y en cuyas leyes eternas e inexorables encontraba el sentido último de aquéllos.
Читать дальше