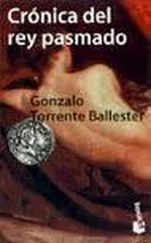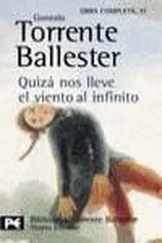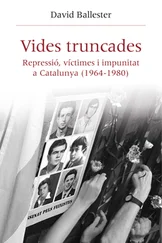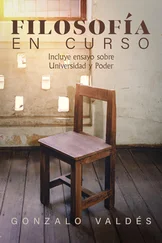Aquella conversación, a mi pesar, introdujo en nuestras relaciones un no sé qué de patético que ambos procurábamos disimular, pero que estaba entre nosotros, vivo. Las previsiones de guerra de Ursula no carecían de fundamento, aunque no pudiera preverse una conflagración inmediata: estaba mejor informada que yo, lo que yo sabía de las finanzas universales (así me lo dijo ella) podía leerse en las revistas del ramo; y cuando le conté que todas las semanas redactaba un informe para unos financieros de Lisboa, se echó a reír. «¿Por qué no me enseñas uno de esos informes?» Lo hice, lo leyó de cabo a rabo, me lo devolvió. «Esto, querido Filomeno, es un ejercicio escolar. No tiene más finalidad que la de familiarizarte con el mundo del dinero. Si esos señores de Lisboa sólo supieran lo que tú les comunicas, estaban listos. Puedes considerar esas páginas como tu examen semanal, por el que muestras lo que vas conociendo, que no es demasiado. Si sigues en esta profesión, verás cómo, conforme pasa el tiempo, se te van abriendo otros horizontes. Aquí se asciende por grados, como en la masonería, y a cada grado corresponde un crecimiento en el saber.» «Y tú ¿estás muy arriba?» Se echó a reír. «No tanto como tú piensas, aunque un poco más que tú.» Una de aquellas tardes, la del viernes, ella había quedado en el archivo, y yo despachaba en mi oficina unas cartas urgentes. Apareció a la hora de salir, un poco apresurada. «Temí que te hubieras marchado. ¿Quieres que salgamos?» Era la primera vez que entraba en mi cubil, y tanto monsieur Paquin como el traductor de las cartas escandinavas la miraron largamente: podían hacerlo sin impertinencia, porque se habían levantado y se ponían los impermeables. Ya en la calle, me dijo: «Quería proponerte que pasásemos juntos el fin de semana. Tenía proyectado recorrer unos cuantos lugares de los alrededores de Londres, donde hay cosas que ver, y pensé que quizá te interesase.» Le respondí que sí. Le dije que sí sin una mínima pausa, sin un mínimo silencio entre la proposición y la respuesta. «Pues te iré a buscar mañana a tal hora. Ve preparado para pernoctar fuera de casa.» Fue puntual. Venía en un cochecito biplaza, de los que entonces se usaban, con un maletero grande, saliente, detrás. No sabía si el coche era suyo, ni se lo pregunté; pero, a juzgar por cómo lo conocía, deduje que al menos llevaba usándolo bastante tiempo. Manejaba con destreza y con cordura por carreteras secundarias, bajo árboles antiguos, dejando a un lado, o entrando en ellas, aldeítas como ilustraciones de un cuento de hadas. Aquí había una iglesia normanda, más allá las ruinas de una abadía gótica, en tal pueblo la calle principal valía la pena verla. Lo llevaba todo estudiado, y, alguna vez, consultó un cuadernito. Pero no hizo" en mi presencia ostentación de saber, ni dijo nada que resultase pedante. Más bien se encerraba en su silencio, dejándome a mí con el mío. La observé especialmente callada, aunque no metida en sí, sino alerta, dentro de las iglesias normandas; más o menos desde el centro, miraba hacia los lados, como si de cada uno de ellos le llegara una voz que sólo ella escuchase, porque yo no iba más allá de un placer elemental: eran bonitas y me gustaban.
Pero en las ruinas góticas estuvo más charlatana, casi elocuente. Se mantenían en pie el ábside y las paredes de la iglesia abacial, y algún arco desnudo. El suelo y los alrededores eran de césped cuidado. Caía una lluvia fina, y nos movíamos metidos en los impermeables, con las capuchas echadas. El humo de mi cigarrillo se mezclaba con la lluvia, se fundía con ella. «¿Serías capaz -me preguntó- de imaginar esta iglesia cuando estaba viva?» Le respondí que no. Entonces empezó a reconstruirla con la palabra, completando muros, restaurando bóvedas, cubriendo de vidrieras los ventanales rotos, hasta que tuvo el interior completo, aunque vacío de ritos y de músicas. Era tan plástico lo que decía, salían de su boca tan claras y precisas las imágenes, que llegó un momento en que me creí en el centro de la iglesia, encerrado mágicamente en ella, y que la luz gris que nos envolvía se teñía de colores al atravesar los ventanales. Y Ursula se movía entonces como si aquel espacio imaginario fuese real, como si sus palabras lo hubieran creado y estuviéramos en él, más que metidos, sumergidos. Un espacio que le causó entusiasmo, que le arrancó ayes de gozo, o así al menos me lo pareció; que me arrastró también a mí, partícipe de sus mismas sensaciones. Y duró hasta que dijo: «Vámonos», y toda la magia levantada con sus palabras se desvaneció en la lluvia. Yo estaba anonadado. Me preguntaba cómo era posible que aquella mujer, perita en finanzas, encerrase detrás de su frente (o quién sabe si dentro de su corazón) aquella capacidad poética. En el coche, mientras nos dirigíamos a un figón para almorzar, habló de lo mismo, pero ya en otro tono. Se refirió a alguno de sus maestros de la universidad, que le había enseñado que lo esencial de la arquitectura era la creación de espacios interiores, que en ellos residía su poder de comunicación: hacer hablar a Dios desde el aire encerrado entre unas piedras. Entonces me expliqué su silencio y su entusiasmo. Pero no me sentía capaz de compartirlos. Si allí estaba la voz de Dios, yo no la oía.
Me llevó aquella tarde a Windsor. Pasamos antes por Eton, estaba abierto el colegio, echamos un vistazo a su entrada y a los patios. Lo que me dijo entonces ya no tenía que ver con el arte, aunque partiera de la sensación opresiva de aquellos claustros, que, en un principio, y sin rectificación posterior, me parecieron siniestros. Me estremeció el recuerdo de que, bastantes años antes, mi abuela Margarida había proyectado llevarme allí. Se lo dije a Ursula, y se echó a reír. «Perdiste la ocasión de entrar por el camino de los que mandan en el mundo; ya ves, no estarías en el banco en la posición en que estás, sino a la puerta misma de los grandes secretos, que se te abrirían en el momento oportuno. Los hombres fuertes de este país se forjaron aquí, como los del mío en las escuelas militares.» Hizo un silencio que yo no interrumpí. «No deja de ser curioso que no se parezcan en nada, éstos y los prusianos, más que en la dureza y en que tanto de aquí como de allí salen bastantes maricones.» Siguió hablando de unos y de otros, pero yo le presté menos atención, porque por primera vez se había pronunciado entre nosotros una palabra que no se refería a la vida correcta, o, si se quiere, convencional. Ella, además, no había usado ningún subterfugio culto, homosexuales o cosa así, sino la voz inglesa que sólo se puede traducir por maricón. Y también fue curioso que no se detuviera en el tema, sino que la continuación de su charla tratara sólo de las semejanzas y de las diferencias entre los gentlemen ingleses y los junkers alemanes. Habíamos pasado ya el río y llegado a Windsor. Dejamos el coche frente a la entrada, junto a un pub muy visible, y entramos en el castillo con un grupo de visitantes, con paraguas y con impermeables como nosotros, pero pronto nos apartamos de ellos. Conforme avanzábamos, las imágenes que veía suscitaban de mi olvido otras semejantes, si no las mismas. Probablemente Windsor había sido uno de los lugares visitados con mi abuela, hacía trece o catorce años, en busca de reyes de la casa de Lancaster. Yo no puedo recordar si alguno de ellos está enterrado en la capilla de San Jorge, aunque creo que no. Me cuidé muy bien de no contar nada de esto a Ursula. El interior de la iglesia, tan luminosa, tan cuidada, no le despertó el entusiasmo de la que ella había imaginado. La recorrimos con gusto visible, pero una frase de ella, sólo una frase, me reveló no sólo lo que pensaba, sino algo de lo que sentía. «Aquí no puede alcanzarse la emoción religiosa. Esto no es más que la apoteosis de una monarquía.» Al salir nos metimos en el pub, a tomar café. No sé de qué empezamos a hablar, ni si continuamos la conversación iniciada en la capilla de San Jorge, pero la charla (más bien el monólogo de Ursula, que yo escuchaba como un concierto de cámara) volvió al tema de los ingleses y de los alemanes; primero de una manera estética, lo característico de lo prusiano era la rigidez; de lo británico, la flexibilidad. «En Alemania -dijo- no sabemos resistir el toque de una trompeta, en seguida nos ordenamos de ocho en fondo y desfilamos. Hasta los comunistas aprendieron la disciplina prusiana.» Y después de uno de aquellos silencios en que parecía que su mirada se perdía: «¿Te hablé alguna vez de mi hermana Ethel? Somos gemelas, hemos recibido la misma educación, pero ella es comunista, no más o menos platónica, sino de acción. Le mataron a su amigo, y ella tiene una bala incrustada en la cadera. Morirá en la calle.» Y después: «A mí, el comunismo me fue simpático: me sentí atraída por él cuando tenía veinte años, y hubiera seguido el camino de mi hermana; pero nos separó el estalinismo, o al menos a mí me sirvió de pretexto. Ella encuentra razones para justificarlo, yo no.» Además, el comunismo en Alemania sería aplastado, y en eso estaban de acuerdo, con los nazis, muchos otros alemanes. «Incluso en la rama judía de mi familia los hay fieramente anticomunistas.» El tema quedó olvidado cuando dejamos el pub y subimos al coche. Llovía cada vez más, y era difícil recorrer el camino previsto, de pueblo en pueblo y de iglesia en iglesia. Íbamos en silencio, yo contemplando cómo la lluvia se estrellaba en el parabrisas, cuando me preguntó, de repente: «¿Tú eres religioso? Quiero decir si tienes una creencia católica, por ejemplo. En tu país todos son católicos.» Le respondí que mi educación religiosa había sido muy descuidada y que no podía decir que tuviera unas creencias concretas, sino unas vagas ideas que también podían ser recuerdos vagos. «¿No rezas?» Me eché a reír, me preguntó por qué, y le repetí aquella oración que nos hacía recitar mi abuela, todas las noches, antes de acostarnos: «Que Dios Todopoderoso mantenga en los infiernos al marqués del Pombal por los siglos de los siglos, amén». No se rió, sino que me miró seriamente. «¿Quién fue ese marqués?» Le conté la vieja historia de la conspiración de Aveiro y las terribles represalias del marqués, la gente torturada, despellejada en vida. «La esposa de Aveiro era una Tavora, y no sólo la mató a ella, sino a todos los Tavora que pudo encontrar, sin dejar vivos ni a los criados. Mi abuela descendía de unos Tavoras que se habían salvado por milagro, creo que porque estaban en España.» Tampoco entonces se rió, pero sí sonrió ligeramente. «Es una curiosa manera de entender la oración», dijo, y no hablamos más.
Читать дальше