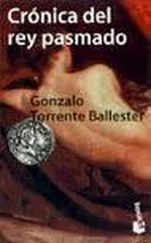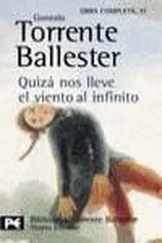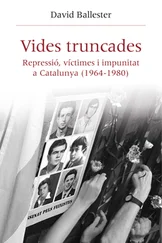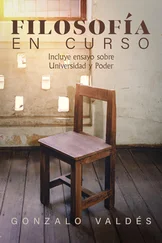Se detuvo en un pueblo del camino, ante un hotel o posada que se llamaba «Las armas del condado», según pude leer en la muestra colgada encima de la puerta, en aquel momento batida por el viento. Había caído la tarde, y no nos quedaba nada que hacer por las carreteras. Metió el coche en un cobertizo, donde había un carruaje viejo, de caballos, aunque sin tiro; yo saqué el exiguo equipaje, un maletín de cada uno. Ursula, al entrar, fue derecha al mostrador, donde había una mujer de mediana edad. Se saludaron como conocidas con bastante alborozo por ambas partes. «Hace tiempo que no viene por aquí, señorita», y cosas de esas, y no sé si besuqueos. Yo esperaba detrás cargado con los maletines. Oí cómo Ursula pedía dos habitaciones: me dio la llave que me correspondía, y yo a ella su maletín. La señora de mediana edad nos precedió y nos llevó a la primera planta. «Usted aquí, usted aquí.» Quedamos citados para cenar veinte minutos más tarde, y cenamos en un comedor chiquito, seis u ocho mesas nada más, con aire antiguo: mucha madera, vidrios emplomados en ventanitas tudor, una gran chimenea encendida, lo tópico, pero grato de ver y de estar allí. La camarera también saludó a Ursula con alegría y nos recomendó un menú. No dijimos, durante la cena, nada importante. En un momento me sorprendí distraído, pensando en Ursula sin mirarla; yo creo que ni siquiera pensando, sino sintiéndola. Por debajo de todo lo que habíamos hablado y hecho, fluía de ella una especie de hechizo cauteloso, como una aura envolvente que me había penetrado y a la que yo había respondido sólo con cortesías menudas, las pocas que al viaje diera lugar, como ahora, durante la cena, cuidarme de su vino y preguntarle si le gustaba aquel rosbif. Llevábamos bastantes horas juntos, habíamos compartido el mismo asiento en el coche, o, al menos, dos asientos cercanos, pero nuestros cuerpos apenas si se habían rozado, aunque el mío tendiera hacia el de ella movido por un ciego impulso. Lo pensé, temí cometer en algún momento alguna inconveniencia, pero me tranquilizó la conciencia de mi timidez. Cuando terminó la cena, me llevó al vestíbulo, donde, me dijo, solía reunirse alguna gente de la aldea, a la que conocía de otras veces. Y así fue. Nos sentamos en un lugar no demasiado visible, pedimos un vino dulce. Conforme llegaban los clientes a tomarse sus cervezas, la mayor parte de ellos, sobre todo parejas, se acercaron a saludar a Ursula, y, de rechazo, a mí, pero ninguno se quedó con nosotros, como si respetasen nuestro aislamiento. Hasta pasado ya un buen rato de conversaciones bajas y alguna risa, después de unas idas y venidas de algunos de ellos al mostrador, se nos acercó la gobernanta, o encargada, que eso debía ser aquella señora de mediana edad, y, dirigiéndose a mí, me dijo que la señorita, otras veces que había estado allí, solía tocar el acordeón, y que aquellos amigos la habían encargado de pedirme que se lo permitiese esta vez. Me quedé un poco confuso. Ursula se rió y respondió por mí, que sí, que tocaría. Fue a buscar el acordeón, que estaba en el maletero del coche, lo trajo, y empezó a tocar. Los clientes hicieron corro, alguna vez corearon, y cuando Ursula tocó un vals, dos parejas se pusieron a bailar. La novedad de la velada, según Ursula me dijo después, fue que uno de aquellos caballeros pidió a Ursula que le dejase el acordeón para que nosotros pudiéramos también bailar. Así se hizo. Tuve el cuerpo de Ursula más próximo que nunca, tuve su cintura cogida con mi mano, sus pechos junto al mío, y el roce alternado de sus muslos. Hubo un momento en que me sentí embriagado, y ella seguramente se dio cuenta, porque cuidó de que no nos aproximásemos demasiado. Nos hicieron bailar tres valses distintos, y, al final, nos aplaudieron. Después, la reunión se hizo general; yo tuve que explicar quién era, muy por encima, claro, y decir algo de lo que pudiesen colegir que no era el amante de Ursula, ni siquiera su novio. Es muy probable que los decepcionase.
HABÍA BASTANTE DIFERENCIA entre mi situación sentimental cuando vivía con Belinha, y lo de ahora. No sé si sería porque Belinha estaba allí, segura, y no tenía por qué cuestionarla, ni tampoco me hallaba en edad de hacerlo; estaba mientras estuvo, yo podía vivir sin pensar constantemente en ella, como quien tiene una madre y no necesita repetirse todo el día que la tiene. Lo de Ursula tampoco podía compararse con lo de Flora, porque en Flora no solía pensar hasta que un pinchazo en un recoveco oscuro me la hacía necesaria: después de estar con ella, recobraba la independencia y mi mente quedaba libre para pensar en otras cosas, o para no pensar en nada. A Ursula la sentía a la vez dentro y fuera; como el aire y como una de esas sensaciones sin nombre que salen de las entrañas. Ni uno solo de mis actos, ni un solo pensamiento, dejaban de referirse a ella, la tuviera delante o no. Cuando no me dominaba el sentimiento, a veces la sensación, más que de su presencia, de su existencia, me preguntaba por las razones de aquel anhelo incesante: me lo preguntaba, quizá por hábito, quizá por necesidad, pero no como pregunta angustiosa, o al menos preocupada, sino al modo como el que es feliz se pregunta el porqué. La respuesta más fácil, la que me satisfacía, era la de que, aunque nunca me había enamorado, enamorarse tenía que ser algo así. Hubo sin embargo momentos de sequedad transitoria al final de un insomnio consagrado a ella, en que logré sobreponerme y llevar más allá mis interrogaciones, por otra parte inútiles. ¿Por qué? Inevitablemente recordaba, a modo de parangón, mis sufrimientos en el pazo miñoto. Cuando esperaba todas las noches la llegada de Belinha, era una espera física, la necesidad de abrazarla, de sentir juntos los cuerpos, como tantas veces atrás, aunque ahora de otro modo. No sé si lo de Ursula era más o menos agudo, pero el apetito de su cuerpo se mezclaba, como un ingrediente más, al de su persona entera; ¿qué había en ella que así había creado aquella necesidad? Toda congoja, todo temor a la soledad, recuerdos de aquel tiempo en que ella no estaba, también el miedo a perderla, desaparecían cuando nos encontrábamos y paseábamos en compañía. Estar con ella colmaba mis apetencias; a veces, yendo juntos, en cualquier circunstancia, por la calle, en el restaurante, o en cualquiera de los lugares a donde íbamos. La necesidad de su cuerpo pasaba como una ráfaga escasamente duradera, más que ráfaga, la manifestación súbita de algo que estaba dentro, escondido, y que sólo me urgía durante unos segundos. Había llegado a ciertas conclusiones respecto a Ursula: todas ellas incluían la sospecha de mi inferioridad y el temor de que ella la descubriese. Si le buscaba explicación, me bastaba con aceptar el hecho de que hubiese recibido una educación superior a la mía, de que su experiencia fuese mayor, en una palabra, de que ella era ya una mujer y yo todavía no era un hombre. Había creído serlo después de la aventura de Flora, y lo creí hasta el encuentro con Ursula; Flora estuvo siempre por debajo de mí, aunque tuviese más años. Mi mundo era más ancho que el suyo, mucho más rico, y, en nuestras relaciones, yo había mantenido una especie de superioridad que ella me daba hecha. Lo que me había enseñado se reducía a cosas de alcoba, que habían hecho reír a la puta napolitana: lo había aprendido pronto y, además, al enamorarse de mí, se había situado voluntariamente en una posición semejante a la de una servidora con acceso a la cama del señor. Ahora me doy cuenta; entonces lo vivía sin darle importancia. ¡Aquellos proyectos suyos de vivir juntos! Ni siquiera había mentado la posibilidad de casarnos, ni a mí se me había ocurrido. Bueno. El resumen es que mi pasado no me bastaba para entender lo de Ursula, pero en el fondo tampoco me apremiaba. Me sentía contento, ligero, un modo de sentirme completamente nuevo.
Читать дальше