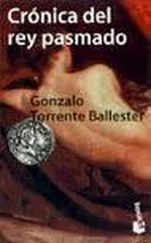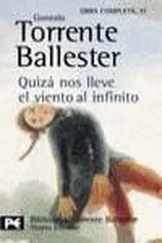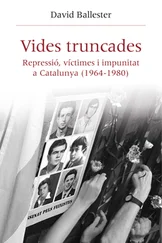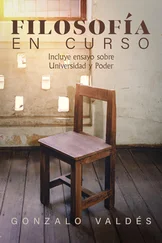El comedor del club era tan imponente como el resto del edificio: serio y silencioso como un panteón, razonablemente anticuado y absolutamente formalista. Me explico que los ingleses necesitasen del sentido del humor para librarse de aquella pesadumbre. Los criados, aun los jóvenes, parecían pertenecer a la época en que se había construido el edificio, aunque su automatismo nos remitiera a fantasías más recientes, y en cuanto al silencio, jamás estuve en ningún lugar cerrado, en que, como en aquél, se oyera volar una mosca, al menos una de las moscas gordas; pero no creo que las hubiera, que las hubiera habido ni que fuera a haberlas. Lo digo con elogio y con cierto sentimiento, porque en el pazo miñoto hay moscas. El propio mister Thompson, desde el momento en que cruzó su umbral, rebajó el volumen de su voz, y hasta que, al finalizar la velada, me dejó instalado en su coche, mantuvo aquel modo de hablar que semejaba a un susurro que siempre teme ser demasiado alto, aunque alguna vez pareciese que le costaba un buen esfuerzo no lanzar al estupor de sus colegas, a su implacable juicio, alguna interjección estridente de las que se profieren en el campo de batalla, porque, sin estridencia, las interjecciones, aun las inglesas, pierden dignidad, y, en el conjunto de la frase, resultan fuera de contexto. Concretamente, las de mister Thompson se parecían a lo que queda de un globo cuando se le desinfla. Lo más notable fue el menú que para sí encargó mister Thompson: empezaba con ostras con champán y terminó con profiteroles al chocolate. En el medio, salmón y buey en cantidades inusuales. Comía con verdadero placer, pero con movimientos de liturgia acreditada por los siglos y usados por un maestro de ceremonias: sin prisa, degustando a conciencia todo lo que el tenedor dejaba entre sus dientes, después de haber recorrido elegantemente el trayecto desde el plato a la boca. Pero no por eso dejó de hablar, y lo que dijo no tuvo desperdicio. Se refirió principalmente a la calidad y cantidad de sus manjares. «Usted pensará que lo que estoy comiendo es excesivo para un hombre de mi edad y que, además, no tiene el corazón muy seguro. A primera vista, tiene razón, y la tendría cualquiera que pensase lo mismo. Sin embargo, ni el camarero ni el cocinero se habrán sorprendido de mi encargo, porque esta clase de menús los disfruto al menos un par de veces por semana. Siempre de noche, y lo hago en la seguridad de que no va a dañarme. Pero, naturalmente, usted no puede creerme. Usted está asustado de mi voracidad. Usted, con ser tan joven, ha sido mucho más comedido, y ha hecho bien. Todo el que no está en el secreto debe cenar frugalmente, sobre todo si es tarde, como hoy. Y llevo algún tiempo pensando si puedo o no revelarle el secreto. Hay razones en pro y razones en contra. ¿Qué pasará con la razón, que siempre se divide en el sí contra el no, un sí que puede ser no, y un no que puede ser sí? A mí me agrada que así sea, quizá por mi natural belicoso, que ama la contienda, aunque sea la de razones contrapuestas, pero admito que alguna gente desee hallar la paz al menos en la razón. ¿Es usted de ésos? Por un lado me parece que no, pero por otro… En fin, quizá sea imprudente cualquier revelación, ¿por qué no escandalosa? Pero ¿cómo voy a permitir que pierda usted el sueño intentando explicarse cómo un hombre de mi edad, con el corazón bastante estropeado, se atreve a cenar así en la seguridad de estar mañana vivo? Para elegir uno de esos dos caminos, el de la revelación o el del silencio, necesito convencerme de antemano no sólo de que no se va a sorprender, sino de que me guardará el secreto. Puede hacer uso de mi revelación; eso sí, sobre todo si le apetece: no soy egoísta. Pero no se lo diga a nadie, al menos si quiere que lo respeten. La razón de que mantenga en secreto mi secreto es la de que, si todos esos caballeros que nos rodean lo conocieran, en la primera junta general de la directiva del club habrían presentado un bill firmado por la mitad más uno de sus socios, pidiendo mi expulsión. Y eso, amigo mío, es más de lo que mi dignidad está dispuesta a soportar. ¿Qué haría yo sin mi club? Al menos en los meses inmediatos. Tengo la costumbre de pasar en Londres el otoño. Después, una temporada en Italia, o en el sur de Francia, según el tiempo que haga. No regreso hasta la primavera, y entonces es cuando me voy al campo, y, así, hasta septiembre, en que vuelvo al club. Falta casi un año, y, en ese tiempo, ¿qué sabe uno lo que puede suceder? El naufragio de un barco, un choque de trenes… ¡La vida moderna es muy insegura!»
Se hallaba atareado con una hermosa tajada de buey, casi sangrante, ornamentada de hortalizas y de un puré. La trabajó en silencio. Iba por la mitad cuando se interrumpió. Sacó del bolsillo un reloj de buen tamaño, una hermosa pieza de oro, muy labrada, con esmaltes, que me mostró con las tapas abiertas. «¿Ve usted la hora que es?» «Sí, naturalmente. En fin, eso creo…» «Hace usted bien en dudar, sobre todo de lo evidente. ¿Es razonable fiarse de mecanismos como éste, aunque sean exquisitamente historiados? Mírelo bien. Fue regalo de Disraeli a una de sus amantes, la cual, casado el conde, lo fue de uno de mis antepasados. Prenda de amor en un caso, prenda de amor en el otro. Por esta razón pertenece a mi familia, y en ella seguirá aunque esto nunca sea seguro.» Me pasó el reloj con las tapas abiertas, y yo lo cogí con las mismas precauciones que si me entregara un ser vivo y diminuto. Lo examiné con curiosidad y cierta emoción. En el interior de una de las tapas había el retrato en miniatura de una mujer bellísima, aunque fría. Interrogué a mister Thompson con una mirada. «Sí -dijo él-. Fue una mujer terrible, por quien se suicidó más de uno, aunque se trataba de gente que también se hubiera suicidado por otra causa cualquiera. Hay personas que sólo tienen esa salida y lo que buscan es un pretexto…» Recogió el reloj y lo mantuvo en la mano. «Pues bien: si hago funcionar este resorte y usted ve que lo estoy haciendo las agujas retroceden mientras yo no las detenga. Pero yo espero a que hayan dado veinticuatro vueltas hacia atrás y nos hagan retroceder en el tiempo. Ahora, hace veinticuatro horas era ayer, pero, al atrasar el reloj, hoy vuelve a ser ayer y desde ayer a estas horas, hasta hoy, yo no he muerto. Instalado, pues, en este pasado obtenido con imaginación y medios mecánicos, estoy seguro de no morirme por desmesurada que sea mi cena. Ahora bien: yo adoro las cenas desmesuradas. No los almuerzos, como ustedes dicen, los continentales, si no precisamente las cenas, y precisamente por sus riesgos. Yo soy un militar sin guerra, acostumbrado al peligro, necesitado de él. Ya no hay trincheras que asaltar, pero sí cenas pantagruélicas que ingerir. Usted dirá que si estoy seguro de no morirme en las próximas veinticuatro horas, el riesgo ya no existe, al menos matemáticamente, pero nunca se puede estar seguro del Destino, sobre todo cuando depende de un mecanismo tan anticuado como mi reloj y tan cargado de emoción sentimental. En este leve margen de inseguridad reside la emoción.» Mantenía el reloj en sus manos, lo contemplaba. «Disraeli se lo regaló a su amante; pero ¿quién se lo habría regalado a Disraeli? Existe la leyenda de que este reloj perteneció a una casa ducal, que se niega a reconocerlo porque, en el caso contrario, implicaría admitir como históricas las relaciones de un hebreo, conservador, si bien inteligente y hermoso, con una dama de pura sangre normanda: como que el apellido de la Casa todavía es francés. Y eso, amigo mío, es más de lo que puede tolerarse en Londres, o por lo menos más de lo que puede aceptarse que suceda, aunque haya sido verdad. Por eso la historia se cuenta como leyenda. Pero aquí está el testimonio mudo del reloj.»
Había bebido, además del champán de las ostras, un blanco con el salmón, un tinto con el buey, y no sé qué vino dulce con los profiteroles. Según mi cuenta, había catado los mismos vinos que yo, aunque tres veces más. Al levantarnos se mantenía erguido y sin que su locuacidad se viese estorbada por cualquier previsible tartamudeo. Empecé a sentir por él una moderada admiración. «¿Quiere que nos encontremos mañana en el parque? Tenemos mucho de que hablar. Le he descubierto un secreto, pero eso no es más que una pequeña parte de lo que puedo revelarle. Mañana nos encontraremos. Si llueve, venga a buscarme aquí. Y no se sienta obligado a invitarme a cenar. La gente de su edad está eximida de ciertas correspondencias.» Me dejó en su coche. Mientras me conducía a casa, fumé dos o tres cigarrillos. Conforme adelantaba, hendiendo la niebla, se me imponía la convicción de que mister Thompson estaba un poco chiflado: no era un razonamiento estrictamente personal, salido de mi corazón o de mi mente, sino algo que me venía de fuera, como si me lo hubieran dicho al oído: un loco a medias, un loco parcial, que andaba por el mundo provisto de una cordura divertida y que practicaba su locura a solas o en compañía idónea. ¿Le habría revelado a alguien más que a mí su secreto, o no pasaría de ocurrencia momentánea, elemento de un conjunto artístico, algo así como un modo poético de conducirse ante la vida y, sobre todo, ante la gente? Hoy puedo decir que hay una clase de personas lamentablemente reducida que camina por el filo de la navaja, con la cual nunca se sabe a qué atenerse, si son locos o meros guasones: desde la altura de mi edad y la experiencia de los años, me atrevo a considerarlos como la realización perfecta de un ideal de vida, precisamente de quienes han perdido toda fe en los ideales y no consideran indispensable suicidarse. Pero aquella noche londinense, en el fondo del automóvil, con un cigarrillo en la mano y la mente enteramente colgada del recuerdo inmediato, casi aún de la presencia de mister Thompson, también de la esperanza en la entrevista de la tarde siguiente, tales reflexiones no se me podían ocurrir. Lo de chiflado, sí, pero con dudas y sin matizaciones. Me dormí pensando en mister Thompson y soñé con él. Me distrajeron los quehaceres del banco, sobre todo la presencia de una muchacha alemana que andaba haciendo ciertos estudios y de cuya compañía me encargaron. Se llamaba Ursula, y hablaré de ella, ¡ya lo creo que hablaré! Cuando regresé a casa, me encontré con que el chófer de mister Thompson me estaba esperando. Muy serio, casi solemne, sin decirme palabra, me tendió un sobre y esperó. Leí la carta. Decía textualmente (la conservo): «Querido amigo: ha debido de haber un error en mis cálculos, quizá no haya contado bien las veinticuatro horas del reloj, sino sólo veintiuna. ¿Quién lo recuerda? El caso es que por ese vacío se me coló la muerte, que está conmigo, a mi lado, y que no tardará en llevarme. Esta carta se la dicto a mi chófer, porque ya no puedo escribir. Le pido perdón, pero esta tarde no asistiré a nuestra cita. Si bien le recomiendo que, en caso de necesidad, retrase usted su reloj veinticuatro horas, le encarezco que lo haga con cuidado, no vaya a sucederle lo que a mí. Reciba mi saludo póstumo, y ese pequeño recuerdo que le entregará Simón. En el umbral del misterio, aunque por mero descuido. Archibald Thompson, V. C.» Le pregunté a Simón: «¿Ha muerto, pues?» «Sin la menor duda, señor. Completamente muerto.» «Aquí dice que tiene usted que entregarme algo.» Simón se hallaba de pie ante mí, con la gorra en la mano. Nunca me había fijado en él, y no por desprecio, bien lo sabe Dios, sino por falta de ocasión. Sin embargo me había parecido, el día anterior, de refilón, un criado inglés como todos, incluidos los de comedia, que son su quintaesencia; sin otra diferencia con los camareros del club que el uniforme. Pero ahora había perdido la seriedad. No es que se riese, pero sí que miraba con ojos bailones, y aquella manera de mirar me recordaba a la de un pícaro. «De eso tenemos que hablar», me respondió. «¿Es secreto lo que tiene que decirme? ¿Le parece oportuno que salgamos a la calle y entremos en un pub? Cabalmente hay uno aquí muy cerca.» Él sonrió. «No, señor, no es necesario. Lo que tengo que decirle no requiere de un lugar especial. Es muy sencillo, y usted lo entenderá fácilmente. Yo fui, hasta hoy, el chófer de mister Thompson. Mister Thompson era un gentleman irreprochable, y yo no podía desmerecer a su lado. Fui también irreprochable durante más de veinte años, pero eso acabó esta madrugada, al expirar en mis brazos el mejor caballero del mundo. Si para él la muerte fue la libertad (he oído decir, o he leído en algún periódico, que lo es para todo el mundo, aunque tenga mis dudas), su muerte, precisamente la suya, me deja libre. Ya no tengo por qué ser irreprochable, y ésta es la razón…» Me miró de soslayo, y dio vueltas a la gorra en las manos. «Perdone si me expreso con embarazo: carezco de educación, y, lo que sé, lo aprendí al lado del difunto. Comprenderá mis dificultades para ser franco, pero si no lo soy, habremos perdido el tiempo, tanto usted como yo.» Metió la mano en el bolsillo y sacó un envoltorio. «Esto es lo que me dio mi señor para que le entregase con la carta. Vale mucho dinero, ¿comprende? Mucho dinero.» Lo desenvolvió lentamente: era el reloj de mister Thompson, el reloj de oro con esmaltes… Lo cogió con los dedos y lo alzó, hasta dejarlo entre su mirada y la mía. «Mucho dinero, pero si se me ocurriese venderlo, despertaría sospechas, y no podría justificar su posesión. Es un reloj muy conocido. Me meterían en la cárcel.» «Y qué quiere, ¿que me metan a mí?» «No, caballero. Usted puede en cualquier momento acreditar su derecho. En primer lugar, esta carta, cuyo contenido conozco, porque yo la escribí. En segundo lugar, mi testimonio. Yo pude quedarme con el reloj y destruir la carta: le confieso que estuve tentado de hacerlo, pero pesó más el razonamiento que la tentación. La prueba la tiene en que estoy aquí y en que le hago entrega del reloj, bien a mi pesar. Espero, sin embargo, de usted un donativo de veinte libras. Poco dinero. ¿Quién no daría veinte libras por una joya que vale mil? Reconozca que soy modesto en mis aspiraciones, y que, aunque usted no me considere enteramente honrado, no le quepa duda de que lo soy, al menos parcialmente.» Adelantó la mano en oferta del reloj. «Veinte libras, señor. Y un compromiso de caballeros.» Le rogué que esperase. «Sería mejor que me las diese ahora mismo, sin ausentarse. Yo no puedo evitar, en este trance, la desconfianza. Lo comprende, ¿verdad?» Yo tenía en el bolsillo siete libras y unos pocos peniques. Se los ofrecí como garantía. «Le doy mi palabra de honor de que volveré en seguida con el resto.» «En ese caso, caballero… ¿Puedo sentarme mientras usted regresa?»
Читать дальше