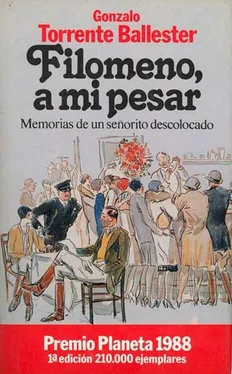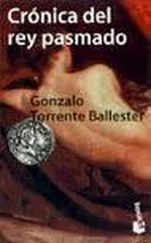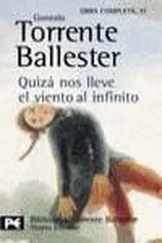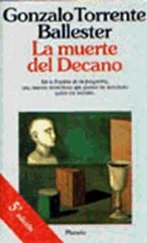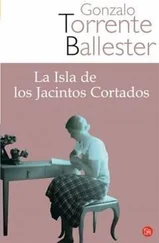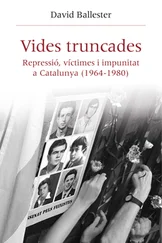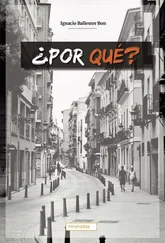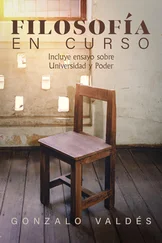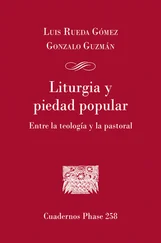Una mañana me llamó mister Moore a su despacho, y me dijo que, a partir de aquella semana, tendría que redactar para don Pedro Pereira, de Lisboa, informes sobre ciertas cuestiones de finanzas, para lo cual ponía a mi disposición un sector de los papeles del banco, y me recomendaba la lectura de tales diarios y revistas. En un principio, aquello fue como penetrar en un mundo todavía más ininteligible que el habitual, que intenté explorar y en el que me perdí; como que acabé confesando a mister Moore que no me sentía capaz de acometer aquel nuevo trabajo; pero él me remitió a otro empleado, un economista joven, procedente de Cambridge (según me dijo a los pocos minutos de conocerlo), que en unas cuantas mañanas inició mi orientación. «Ahora podrá usted gobernarse solo, pero, en cualquier caso, estoy aquí.» Tengo que reconocer que toda aquella gente, por muy fría y distante que fuera, sabía trabajar y lo hacía a conciencia, aunque sin darle importancia; al menos en apariencia. Fue ésta una lección de la que tomé buena nota. Me dijo el economista, después de considerar suficiente mi información, que leyera tales y tales libros. Lo hice, y el salto de la literatura a la economía teórica fue íntimamente espectacular; ¡y eso que no eran más que libros de divulgación! Pronto empecé a navegar en un mar de nombres o siglas, de cifras, de informes escuetos, de previsiones. No sólo era una nueva lengua, sino una nueva sintaxis, donde se usaban las palabras con significados muy precisos, sin ambigüedades, de las que el sentido del humor parecía ausente. No tardé mucho tiempo en concluir que nada había más aburridamente serio que la economía, nada más racional y riguroso. Unas veces se me presentaba como cadena interminable de cifras, y otra con la forma casi geométrica de una red que abarcase el mundo entero, quizá que lo oprimiese, aunque no en todos los lugares con la misma fuerza. En aquel mundo, la única realidad era el dinero, que se movía, crecía o menguaba según sus propias leyes, sin que nada humano interviniera en este ir y venir, crecer y descrecer. Una vez que le dije a mi economista que el paro era un factor humano, él me respondió que, en aquel mundo, el paro no existía sino bajo forma de subsidio, es decir, no hambre y dolor, sino más cifras en el cálculo general. La realidad, según aquel hombre me la describía, era como si el mundo, por debajo de su multiplicidad infinita de acontecimientos, se moviese de acuerdo con un solo y único argumento. También me dio a entender que, por debajo de los gobiernos, o por encima, pero siempre con independencia, el mundo estaba conducido por unas pocas personas, en la City o en Wall Street. «¿Y el crack?», le pregunté. Me respondió que a los norteamericanos les faltaba experiencia, que el mundo les venía grande, y que esta vez se les había escapado el timón. Me aconsejó leer los diarios norteamericanos, si quería conocer con detalle las causas y las consecuencias de aquel acontecimiento que, en su día, me había pasado inadvertido, y que ahora empezaba a considerar como acontecimiento capital en la historia del mundo, un suceso que lo cambia todo. «¿También la poesía?», me preguntó una vez, y hube de reconocer que también la época en que la poesía era puro juego había terminado. Lo que ahora iba leyendo, en inglés como en francés, era hosco y dramático. Y advertía el contraste entre la frialdad lógica, inexorable, de los hechos económicos, con la carga cada vez más emocional de la poesía. Lo que no me impedía hacer todas las noches ejercicios poéticos, hasta dormirme. No digo que todas estas ideas apareciesen claras, y que me permitiesen mucho más que la redacción de unos informes provisionales; pero aunque fuese oscuramente, empecé a entender el mundo más allá de mis narices. Lo curioso, sin embargo, fue que todos estos conocimientos no influían demasiado en mi vida. Más bien nada. Pocas veces pensaba en ello fuera del banco, y no se me ocurría aplicarlo a todo lo que veía en torno a mí, salvo cuando en la calle me encontraba con una manifestación de huelguistas o de parados; me hacían pensar, pero no me despertaban sentimientos de comprensión o de solidaridad. Me daba cuenta de esta insensibilidad (¿contagiada, quizá?), y llegué a tenerme por un bicho raro, con un repertorio sentimental limitado, y, por aquellos días, sin nada a mano en que ejercitarlo, quiero decir, sin una amiga o una amante. Una vez recibí una carta de don Pedro Pereira agradeciéndome la claridad y pulcritud de mis informes. Lo de la claridad y pulcritud me quedó muy grabado: eran definiciones que me hubiera gustado ver aplicadas a otra clase de escritos.
UNA MAÑANA HALLÉ UN NÚMERO DEL Times desplegado encima de mi pupitre. Leí claramente, antes de sentarme, los titulares subrayados con la noticia de que en España se había proclamado la República. Mister Pitt y mister Smithson se habían vuelto hacia mí, y me miraban como en espera de un comentario, quizá de una exclamación de dolor o de alegría. Como yo no dijera nada, y me limitase a plegar el periódico y dejarlo a un lado, mister Pitt me preguntó qué pensaba. Le respondí que no podía juzgar, que no estaba al tanto de la política y que, además, mi alejamiento de España me impedía entender cabalmente la noticia. Se quedó mister Pitt con ganas de continuar el interrogatorio, pero fue seguramente fiel a cualquiera de los principios de la educación inglesa que aconsejan no meterse en la vida de los demás y que vetan como verdaderos tabúes ciertos temas de conversación; de modo que me puse a mi trabajo y no sucedió nada más. De todas maneras, cuando salimos a tomar el lunch me llevé conmigo el periódico y leí con cuidado la información completa. Se narraba con bastante detalle la marcha del rey y de la familia real; la toma del poder, pacífica, por los republicanos, y el júbilo popular. En un artículo de fondo, el editorialista se mostraba cauto, y, por debajo de aquellos párrafos perfectos, se podía adivinar el desdén de un pueblo estable por otro donde ser republicano iba más allá de un mero modo de pensar político y consistía ante todo en la destrucción de un sistema. En el programa de los republicanos ingleses no figuraba el derrocamiento de la monarquía, sino todo lo más su derrocamiento imaginario. Inglaterra y España eran dos países realistas, pero cada uno a su modo. Por mi parte, yo debería haber experimentado algún tipo de sentimiento, a favor o en contra, pero ni había sido educado en la devoción por el rey, ni en la esperanza redentora de la república. Me fue imposible adoptar una actitud interior de aceptación o de repulsa, y, más aún, sentirme afectado en mi vida personal por lo que acontecía en España. Quizá en algún rincón de mi conciencia algo me dijese que semejante actitud era impropia, y quién sabe si inmoral; pero necesito confesar que mi conciencia de ciudadanía era entonces muy vaga, y que el ejercicio de mi derecho a pensar por mi cuenta en política nunca me había preocupado, quizá porque nunca hubiera entrado en conflicto con la actitud de nadie y porque no me hubiera sentido molesto o satisfecho por los deberes que el Estado me exigía. Supuse que alguien pagaría por mí los impuestos de mis propiedades, ya que nadie me los había reclamado nunca, y ahí se acababa la cuestión. De todos modos, en los días que siguieron, hasta la quema de conventos, fui leyendo las noticias y las opiniones que llegaban a mí, y como todo el mundo parecía estar de acuerdo con que España no tenía otra salida, yo lo acepté como bueno, y acabé desentendiéndome de aquellas preocupaciones. La quema de conventos no la entendí, porque ni sabía la Historia de mi país ni conocía a mi pueblo. A los ingleses, por tratarse de frailes, no les pareció del todo mal. Vagamente llegué a saber que habían cambiado al embajador, pero nuestra embajada era un lugar no sé si inaccesible por remoto, o remoto por inaccesible, en el que no teníamos entrada los ciudadanos de a pie.
Читать дальше