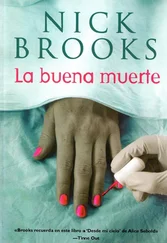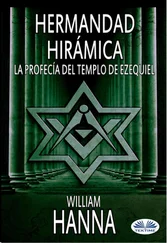– Pero yo no había mencionado el nombre del caballo ni de su jinete desaparecido y usted… -insistí.
– Sí, ya sé que Pat se ha marchado.
– ¿Adónde se ha ido y por qué? -Ahora el Príncipe se tornó apremiante-. Ayúdenos, señora, por favor.
Ella guardó un breve silencio, después suspiró.
– Pienso que por fin se ha ido a la isla. Estaba cada vez más obsesionado con lo que él llamaba la pregunta, la gran Pregunta… Insistía una y otra vez en que los casos de buena suerte de los que se ocupan los miembros de la Hermandad son meramente circunstanciales, episódicos. Porque ¿cuál es en realidad la buena suerte para un ser humano, para cualquiera, para todos? Ésa es la pregunta y según él no debe tener más que una sola y única respuesta. Le desespera no conocerla. Hace poco más de un mes comenzó a referirse de modo poco claro a una isla donde vive alguien que podría darle esa clave que busca. Por lo visto ha entrado en contacto con otra gente, con gente que no pertenece a la Hermandad. No sé cómo ni quiénes son. Puede que fuesen ellos quienes contactaran con él. En cualquier caso, no me gustan. No creo en la respuesta que pueden darle. Temo lo peor.
– ¿Piensa usted que se proponen hacerle algo malo a Pat?
– Me refiero a lo peor para mí. Creo que se ha ido a esa dichosa isla y que probablemente no volveré a verle. Es culpa mía, porque no me atreví… -Bajó la vista y jugueteó con una servilleta sobre el mantel. El Príncipe intentó de nuevo tomar su mano, pero ella la apartó-. A mí la respuesta a la gran Pregunta me parece obvia, tan obvia que es doloroso decirla en voz alta. La única buena suerte de cualquiera, de todos, es el amor. Lo inmerecido, lo que llega sin saber cómo, lo que todo desmiente y sin embargo ahí está. Pero esa respuesta no puede darse con palabras, como una teoría más. Hay que revelarla con un gesto. Y yo no me atreví a hacerlo. Por eso no pude impedir que Pat se fuera…
– Pero si usted le quiere… -Me sentí tan torpe al decirlo, tan espeso.
– Con la edad, el amor es ya como el mar en invierno. -Alivió su rostro marchito y elegante con una sonrisa casi pícara-. ¿No les ha pasado alguna vez? Una vuelve a visitar en febrero o comienzos de marzo la playa en la que tanto disfrutamos el pasado agosto. El día está claro, despejado. Tenemos toda la playa vacía para nosotros. Y el mar, en calma, nos invita a los placeres estivales. ¿Por qué no intentarlo? La temperatura resulta agradable… al menos para la estación en que estamos. Aparentemente nada ha cambiado y la seducción del placer sigue viva. ¡Vamos allá! Una se descalza y nota la arena súbitamente fría, inesperadamente fría. Proseguimos quitándonos cautelosamente algo más de ropa y no, la sensación no es la esperada: la desnudez que hace unos meses fue esplendor ahora es desamparo y vulnerabilidad. No nos dejemos engañar por las apariencias, la estación de los juegos playeros acabó hace mucho. El mar se nos ofrece tan hermoso como siempre, pero ahora está helado. No entraremos en él, no nos atreveremos a intentar caldearlo con el poco fuego que aún queda en nuestro cuerpo. Más vale vestirse y huir. Es lo que yo hice.
Noté que el Príncipe, inclinado hacia ella sobre la mesa, buscaba algo galante y a la par inteligente que objetar. No le dio tiempo a encontrarlo. Desde las otras mesas, los comensales habían comenzado una insistente súplica coral. ¿Era posible? Si mis oídos no me engañaban, decían: «¡La borracha, la borracha!» El lúgubre Fígaro que ejercía de maître se aproximó calladamente y le hizo una señal a Siempreviva, como para recordarle sus obligaciones por un tiempo descuidadas. Yo la miré, esperando verla indignada o al menos molesta por lo que voceaban, pero ella se encogió de hombros, con divertida resignación.
– Discúlpenme, el público me reclama su canción preferida.
Se levantó y acudió al centro de la sala. Con brío y desenfado, el pianista tocó una alegre marcha. Siempreviva se apoyó en una columna, como si estuviese mareada. Y empezó a cantar: « Ah, quel dîner je viens de faire !»
Y bordó la griserie de la ópera bufa de Offenbach La Périchole , en toda su jubilosa vulgaridad. Durante el rato que duró la interpretación, todos vimos a la pelandusca de altos vuelos cortejada por numerosos galanes, levantándose de una cena bien regada con vinos y licores, buscando algún sostén para disimular el tambaleo de su embriaguez y mientras ya excitada pensando en el resto de los placeres, no por mercenarios menos exquisitos, que habría de traer la velada. El público estaba encantado y celebraba cada matiz, cada gesto, la entrega dramática de la soprano en un empeño divertido y menor.
Cuando acabó, Siempreviva se inclinó profundamente con las manos cruzadas a la altura del pecho. Sonreía, con gratitud pero también con tristeza. ¿O era mi imaginación? En uno de sus reiterados saludos, porque la clientela no se cansaba de aplaudir, se volvió hacia nuestra mesa y su mirada se cruzó con la mía. Créeme, Lucía, conozco bien esa mirada. Es la que me devuelve el espejo tantas mañanas, mientras le pregunto: «¿De quién huyes? ¿Dónde esperas refugiarte?»
HIC SUNT LEONES
Ni derrotas ni desgracias cortan el apetito de vivir.
Sólo la traición lo extingue.
N. GÓMEZ DÁVILA, Escolios
– Pat Kinane está en esa isla del Mediterráneo, en la Leonera. De eso no me cabe la menor duda. Lo que ignoro es si ha ido allí voluntariamente o coaccionado, cuestión relativamente secundaria. La pregunta que ahora más nos interesa es la de si no vuelve porque no quiere o porque no le dejan. En cualquiera de los dos casos, creo que debemos intentar traerle de regreso. O sea, que no hay más remedio que ir hasta la isla de marras y buscarle…
El Príncipe apoyó las palmas de las manos sobre la mesa y los miró a los tres con enérgica benevolencia. El mensaje estaba claro: atentos, que llega la hora de ganaros el sueldo y sobre todo de refrendar la confianza que tengo puesta en vosotros. Fue el Comandante quien se adelantó a los demás en el turno de preguntas, para demostrar que era el único verdadero profesional:
– Me gusta moverme sobre seguro. ¿Qué sabemos de la isla?
Inmediatamente, el Príncipe desplegó sobre la mesa un plano, obviamente obtenido vía Internet. Todas las cabezas convinieron sobre él, con el fondo sonoro de un silbido entre dientes del Comandante, quizá la sintonía de los programas de National Geographic. Con la contera de su bolígrafo, el Príncipe fue señalando los lugares que mencionaba:
– Leonera está al sureste de las Baleares, eso ya lo sabéis. Dicen que tiene la forma de una cabeza de león con la boca abierta, aunque yo no veo el parecido por ninguna parte. En la costa sur de la isla se concentra casi toda la población urbana, el aeropuerto, etc. Luego hay una línea playera de apartamentos y hoteles, por aquí, todo seguido hasta aquí. Lo demás, es decir los lados oeste y noroeste, casi la mitad de la isla, pertenece al Sultán. La zona costera y la parte más llana del interior están ocupadas por la yeguada y las pistas de entrenamiento. Mirad, más o menos por este lado está su pequeño hipódromo particular, que según dicen es una verdadera maravilla. Yo sólo he podido verlo a ojo de pájaro, en el Google Earth. Por lo que parece, es lo mejor y más funcional que existe en su género. Pero lo que a nosotros nos interesa está aquí…
El bolígrafo tamborileó sobre un punto situado casi en el centro de Leonera, en lo que parecía ser la cota más alta de la isla.
– Se trata de una colina de poco más de mil quinientos metros de altura que los nativos llaman grandiosamente «la Montaña». Toda ella pertenece también, cómo no, al Sultán. Y en su cima ha levantado una villa, vamos, una especie de palacete con todas las comodidades y desde donde puede disfrutarse una vista insuperable. Por decirlo como Orson Welles, ahí se ha hecho su Xanadú…
Читать дальше