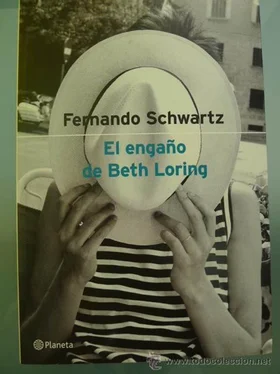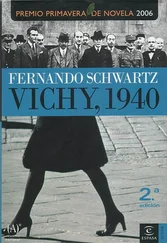Dos o tres veces en aquellos años Beth tuvo que refugiarse en casa de Augustus, que la consoló y le curó las heridas y hematomas, pero que nunca quiso retenerla, incluso después de que tuvieran un par de explosivos episodios carnales a los que Augustus había dado comienzo frotando suavemente los pechos y el estómago de Beth con un algodón impregnado en aceite de oliva. Beth gritaba de dolor cuando Augustus entraba en contacto inevitable con las partes más doloridas de su anatomía, pero luego le entraba la risa y exclamaba: «¿cómo hacen el amor los puercoespines? Con muchísimo cuidado».
Augustus no comprendía esta promiscua y masoquista faceta de Beth. Le resultaba hasta repugnante: aunque no se lo llegara a confesar jamás, el lado oscuro de la sexualidad -de Beth o de cualquiera- contenía para él elementos de degeneración moral que le recordaban la aniquilación de sus padres en el circo de la depravación dirigido y orquestado por Pamela Gilchrist.
Le obsesionaban los recuerdos de su madre y de su horrible descenso a los infiernos de la demencia. Acostarse con Beth se le acabó haciendo tan atractivo pero simultáneamente tan sucio como la llamada del peor pecado de la carne. Con su capacidad para el autoanálisis, sin embargo, Augustus se comparaba a sí mismo con un seminarista que, después de un espléndido orgasmo provocado por una furiosa masturbación, se arrepiente de su pecado y, convencido de su inminente condena, reza y se flagela sin misericordia. Y entonces le sacudía una risa incontenible y se prometía que en la siguiente ocasión disfrutaría sin dejarse ir a sentimientos de culpa. Ya eran todos lo bastante mayorcitos como para andarse con estupideces.
Dan, por su parte, consideraba a Hans musculillos la encarnación misma del espíritu de la comuna o, dicho con más propiedad, consideraba a Beth encarnación del espíritu de la comuna. Si esa vida era lo que satisfacía a Beth (y a todos), el mundo era libre y cada cual que hiciera de su capa un sayo. Entendámonos: Beth no era patrimonio público del sexo libre en el mundo hippy. Antes al contrario, era como la abeja reina que escoge lo que quiere donde quiere. A Dan le parecía bien porque él, por su parte, se consideraba el abejorro rey y hacía lo que le daba la gana. Por eso Hans musculillos no le planteaba problema alguno; sólo habría problemas si Hans musculillos intentaba por ejemplo oponerse a una relación de Beth con Dan o con cualquier otro. Entonces, finito Hans musculillos.
O, pensaba Dan, podría considerarse la posibilidad de un episodio carnal con Hans, que se le antojaba tan agrio y apetecible como un buen plato de yogur griego. Dos machos cabríos peleando en la cama… Dan el sueco se reía con la ocurrencia. Y por qué no.
Love no era una estudiante cuyos resultados académicos fueran brillantes o cuyo intelecto descollara, pero era aplicada y metódica. Por esta razón fue aprobando los cursos de bachillerato sin altibajos, sin suspensos y sin matrículas de honor. Sus profesores la apreciaban porque era frágil, poco rebelde y apacible y ponía cierta expresión de fastidio cuando las travesuras de sus compañeros de clase se hacían demasiado ruidosas. Entre que le tenían esta simpatía los maestros y que era niña (y el rendimiento académico no tenía por tanto gran importancia), sus obvias dificultades en la escuela fueron solventándose con un empujoncito aquí y otro allá; la asignatura de matemáticas, por ejemplo: la aprobó al final de más de un curso lectivo gracias a que el profesor le explicaba pacientemente el contenido del examen el día antes o incluso le daba como ejemplo los mismísimos problemas que serían objeto de la prueba. «No te olvides de este papel, ¿eh? -le decía-, que igual te viene bien. Y no se lo digas a nadie. Anda, nos vemos mañana.»
– ¿Y qué tal va esta niña en el colegio? -se interesó un día Liam Hawthorne cuando se topó con madre e hija en la tienda del pueblo.
– Ah, muy bien, Liam. Los profesores me dicen que es extraordinariamente inteligente, que aprueba todos los cursos con sobresaliente y que estudiará la carrera que quiera. Medicina… ingeniería… diplomacia, lo que quiera.
– ¡Cómo me alegro!
– Y esto lo oí con estas orejitas que se van a comer los gusanos -dijo Carmen-. Yo estaba ahí cuando Liam lo preguntó.
– ¿Y por qué no dijiste algo, no sé, oye, Liam, que Love es muy modosita pero muy bruta, que si no la ayudan en el colé, es que no se entera? ¿Que la Beth te está mintiendo? -preguntó Juan Carlos.
– Sí, claro -dijo Carmen, encogiéndose de hombros-. A ti, desde que eras pequeño, te apasionaba ir por la vida desfaciendo entuertos y mentiras. Según tú, deberla haber desengañado a Liam, él gran poeta y yo una mocosa de quince o diecisiete años. Estás tonto. Recuerdo habérselo contado a mamá. Ella se rió y me dijo ¿a ti qué más te da? Que diga la Beth lo que quiera.
Por alguna desconocida circunstancia sicológica que aclara la relación de Love con Beth sin explicarla realmente, jamás (ni en los momentos más puros o más intransigentes de la adolescencia) puso la niña en cuestión las mentiras y mitomanía de la madre. Siempre las aceptó y asumió como parte de su mundo, de su destino más bien. «Interesante, ¿verdad?», reflexionó Juan Carlos.
– ¿Es verdad que soy muy inteligente? -preguntó Love en aquella ocasión en que Liam se había interesado por sus estudios-. No sé… yo… yo… no saco sobresalientes, ¿sabes? Nunca me preguntan en clase como a Guillem.
– Pero, mi amor, los estudiantes más brillantes siempre sacan las peores notas porque son los que peor se adaptan a la disciplina… son los que más imaginación tienen… Fíjate, he oído que a Einstein lo echaron del colegio diciéndole que nunca sería capaz de sumar dos y dos. Y mira, premio Nobel…
– ¿Quién era Einstein?
– Bueno, en realidad era judío, pero era un señor que sabía mucho de matemáticas y que descubrió unas cosas muy importantes.
– ¿Y el premio… eso?
– ¿Nobel?
– Sí.
– Pues es un premio importantísimo que se da sólo a los más inteligentes.
– ¿Y tú crees que me lo darán a mí?
Beth sonrió.
– Pues a lo mejor. Pero sólo se lo dan a gente muy vieja, de modo que tienes muchas cosas que hacer antes de que te lo den…
– Ya. -Love se mordió los labios.
En opinión de su madre, Lavinia tuvo su primera regla con mucho retraso.
Para Beth aquello fue una maldición: las cosas de la vida tienen que ocurrir a ras de tierra, y cuanto más tierra, mejor. Pero sobre todo tienen su momento dictado por la madre naturaleza: como mucho, la primera menstruación debe llegarle a una niña a los doce años, no a los casi catorce. A los trece años es ya muy tarde. A Beth le parecía que este retraso de Love era una traición de su cuerpo a la vida (había que ver los fantásticos orgasmos que ella había tenido en plena regla), un insulto que tendría consecuencias en su crecimiento -no había más que verle los míseros cuatro pelillos que para entonces le habían salido y los dos abortos de tetitas que malamente le asomaban del escuálido pecho-, un retraso con el que igual, vaya usted a saber, se comprometían sus oportunidades de disfrutar de la existencia, de ser mujer hecha y derecha. Pero por encima de todo, a los ojos de Beth, aquel retraso, aunque por supuesto afectaba al desarrollo armónico del cuerpo y la mente de Love, obstaculizaba y retrasaba los planes que le tenía preparados para el futuro. Beth se callaba pero miraba con impaciencia creciente a su hija cuando se metía en la bañera, furiosa de que esto le pasara a ella.
En una novela, Beth habría consultado a Liam Hawthorne para buscar con él explicaciones del alma para este desastre, razones filosóficas, una discusión elevada y científica. Beth habría buceado en la psique y habría hallado respuestas que la habrían consolado y soluciones que habrían sido eficaces. Pero esto no era una novela, esto era la vida diaria y aquí el que sabía sabía: las cuestiones del bajo vientre debían ser habladas con especialistas. Y, claro, fue Dan el sueco quien la tuvo que consolar y dar razones; él eso de la tierra lo comprendía muy bien, él entendía de esto.
Читать дальше