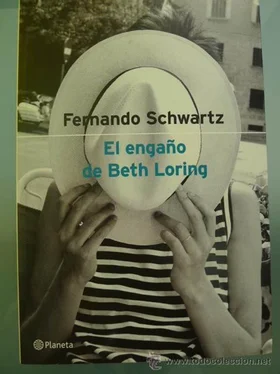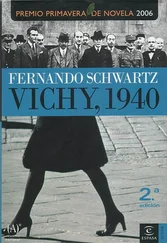– Bueno, supongo que porque no hay muchas más por ahí. Es posible hasta que sea única… Hay que tener en cuenta que las civilizaciones no se fueron desarrollando en las diversas partes del mundo de manera simultánea… quiero decir que, mientras en una civilización inventaban la rueca, en otra ya existía el calendario de 365 días, mucho antes de que se descubriera el papiro para escribir… los sumerios construían con ladrillo cuando apenas empezaba la civilización de Troya y en Creta todavía estaban en el período de los asentamientos neolíticos…
Beth resopló, hinchando los carrillos.
– Cielo santo. ¿Y todo eso cuándo pasó?
Bill hizo un gesto circular con la mano.
– Bah, entre el 3000 y el 2500 antes de Cristo, es decir, hace unos cinco mil años… Por cierto, aquella copa es más o menos de ese tiempo.
Beth la miró con la boca abierta.
– Es mucho más antigua que nuestra familia -balbució.
Loden soltó una carcajada.
– Es mucho más antigua que cualquiera de nuestras familias o que cualquiera de las batallas o los libros o las obras de teatro que conocemos…
Beth se acercó a la estantería y se detuvo con la cara muy cerca de la repisa sobre la que estaba colocada la copa bajo una campana de cristal. La estuvo contemplando durante un buen rato.
– ¿No tiene usted miedo de que se la roben?
– Pues… sí, claro. Podría ocurrir. Pero los cerrojos de la puerta son muy sólidos y, en cualquier caso, todas las noches metemos la copa en una caja de seguridad. No me hago ilusiones sobre su inviolabilidad… pero… me basta con que los ladrones tarden un poco en abrirla, y con algún esfuerzo además, y aquí estaría yo o mi mujer o uno de mis hijos con una enorme escopeta de cañones recortados, dispuestos a acabar con los malos. -Sacudió la cabeza-. Bueno -añadió con resignación-, estas cosas pasan de todas formas. Por eso la prima del seguro es tan cara. Claro que, en cualquier caso, una copa como ésta sólo tendría salida en una subasta especializada y allí pillaríamos al ladrón.
– La Beth se tomó el descubrimiento del museo de Bill Loden como si hubiera sido la conquista del nuevo mundo -dijo Tono-. Rara vez se ha visto un entusiasmo científico semejante. Tanto, que se lo acabó transmitiendo a Love.
A Love, en realidad, le aburrían los pedruscos, le parecía que aquellos objetos inanimados, burdos y rotos, cuando no medio desintegrados, merecían menos atención que la más humilde de las flores. Una flor nacía como un botoncito asomando de la tierra, se desarrollaba y crecía hasta convertirse en una maravilla de pétalos de colores y de delicados olores. Una piedra era… una piedra, aunque Bill Loden hubiera tenido que excavar profundo profundo para sacarla como si se tratara de un tesoro y luego la pusiera en una hornacina. Una flor vivía más en un solo día que cualquier piedra de esas de veinticinco millones de trillones de años. De eso estaba segura.
– ¿Te gusta el museo del tío Bill? -le preguntó su madre un día.
Love estuvo callada unos segundos intentando decidir.
– ¿Eh? -insistió Beth con suavidad.
Por fin Love asintió lentamente y en un susurro añadió:
– Me gusta el museo del tío Bill. Tiene piedras viejas de millones de trillones de años.
Lo primero que descubrió Beth en una de las habitaciones remotas de El Mirador a los pocos momentos de instalarse en la casa, fue un gran baúl de cuero verde con una cerradura redonda de latón que se asemejaba a un pequeño reloj de péndulo; dos cinchas de cuero marrón lo aseguraban aún más, cerrándose las hebillas de metal negro sobre la tapa superior. En letras doradas pintadas sobre la tapa, aunque difuminadas por el tiempo y descoloridas por cercos de humedad, figuraba la inscripción Prinz Carolus, y debajo en más pequeño, S.A.I. y R. El P. C. De M-P L.
Beth había preguntado en seguida qué contenía el baúl aquel a una de las dueñas de El Mirador que había acudido a hacerle entrega de la casona.
– Ah, nada -había contestado ésta-. Son papeles del príncipe sin clasificar, cartas, borradores, dibujos, cosas así. Antes estaba en el vestíbulo de entrada, pero como molestaba, lo subimos aquí. Lo vamos llevando todo poco a poco a La Punta y lo montaremos allí como un museo en cuanto tengamos terminada la biblioteca, pero de momento, si no le importa, lo dejaremos aquí.
Un museo, pensó Beth.
– ¿Qué quieren decir estas letras?
– Prinz quiere decir príncipe, claro, y las letras de abajo las debieron de añadir en España puesto que son las iniciales de su título en castellano: su alteza imperial y real el príncipe Carolo de Meckelburgo-Premnitz Lorena.
– Vaya… ¿Puedo abrirlo?
– Claro, no está echado el cierre. Ábralo si le apetece y lea lo que pueda.
Fue una desilusión. Nada de lo que había dentro del baúl, aparte de unos manteles bordados que olían a naftalina y un chaquetón marinero lleno de manchas, le era inteligible: de entre los papeles y documentos amontonados sin orden en una de las bandejas del baúl, las cosas escritas a mano que podían leerse estaban en idiomas que ella no alcanzaba a comprender y las demás, la mayor parte, ni siquiera habría llegado a descifrarlas por más que se hubiera aplicado a ello, que en todo caso habría sido poco. Había, eso sí, dibujos curiosos de árboles y plantas, de hombres de raza negra y pelo abundante y crespo o de otros vestidos de uniforme cosaco, torsos de mujeres desnudas que parecían nativas de alguna isla del Pacífico, playas con palmeras y casa de paja, planos de palacios rodeados de sauces, el Seepferd, el yate del príncipe, pergeñado a plumilla con gran detalle; poemas siempre firmados por Carolo y, entre otras muchas, una carta ilegible, escrita a dos columnas con un dibujo en el margen de una de ellas que la hizo estallar en una alegre carcajada.
– Esto sí que lo conozco -dijo en voz alta-, vaya con el príncipe.
Era un dibujo a plumilla de un magnífico pene en erección.
Le preguntó a Dan el sueco si era capaz de descifrar lo que ponía en la carta. Pero, claro, se había equivocado de técnico.
– ¿Qué quieres? -preguntó él-. ¿Una lección de anatomía comparativa? Mira, acércate que te lo explique. No al papel, mujer. A mí. -Y rió con fuerza-. Nada, chica, que yo de esto no sé. Vamos, que de mi aparato sí entiendo, de los de los demás, ni palabra, y por lo que hace al texto escrito por este maricón, nada. ¿Cómo quieres que sea capaz de leer esta carta si apenas sé leer el sueco? Esto estará en francés o en mallorquín… qué sé yo.
Augustus, en cambio, sí estuvo dispuesto a explicarle lo que ponía en la carta.
– Bueno, es una historia bastante conocida del príncipe, que era un pícaro. Una vez, en Venecia, se encontró con el hijo de un gondolero… Salvatore Picólo se llamaba… un chico muy guapo, de al parecer blanquísima dentadura y lánguidos miembros. Fue un flechazo y la historia duró años. Se veían muy de vez en cuando, a escondidas para evitar un escándalo, en pequeños hoteles discretos, en Venecia, en Genova, incluso aquí. Picólo le escribía unas cartas incendiarias, siempre en italiano, que era el único idioma que hablaba, y ésta es evidentemente una de ellas… Espera… Intentaré leer algo de ella… Verás -dijo, acercando la carta a la luz-, na, nana, na… sí, aquí… «al instrumento que tanto le gusta», se refiere a este que tiene dibujado al margen, «de arriba abajo y lo veo tan bello que no consigo hacerlo bajar»… y aquí ya no sé lo que dice más… espera, verás, la segunda columna esta dice: «Otro deseo mío sería poder comprarme una bicicleta, pero mis finanzas no me lo permiten; si usted, queridísimo Carolo, fuera tan amante y me la pudiera comprar, le estaría»…, ta, ta, ta, aquí no hay nada más de interés, ¡ah, sí!, esto te va a encantar, con lo que a ti te gustan estas cosas. Verás: «Sé que los dos deseamos que llegue el momento de podernos unir en uno de esos abrazos tan queridos, tan íntimos, y de gozar de ese éxtasis que sabemos crear el uno dentro del otro cuando estamos juntos.» -Levantó la vista del papel y miró a Beth.
Читать дальше