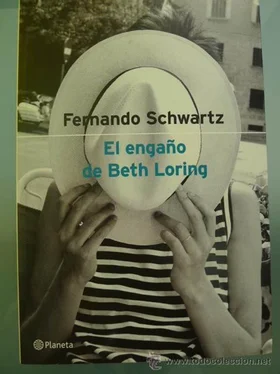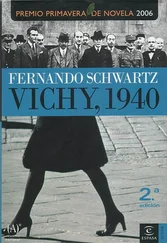Un tipo del entorno de Hawthorne tenía abierta la mejor pensión del lugar, una casona que estaba a la entrada del pueblo y que se llamaba Ca'n Posat. Aún hoy, convertida en restaurante y muy remozada, permanece apoyada contra el monte, como con las espaldas pegadas a la roca para que no se caiga.
Ca'nPosat dio alojamiento a muchos de aquellos universitarios americanos que venían a estudiar y trabajar en el museo de Loden. El problema para estos chicos, sin embargo, era que el pueblo en invierno dejaba mucho que desear como centro internacional de diversión y pronto se aburrían y se ponían a romper cosas, especialmente en las habitaciones de la pensión, y a armar bulla por el pueblo, bebiendo cerveza y fumando marihuana. Una verdadera ruina para los dueños y un incomodo para los lugareños. Y, al mismo tiempo, una pesadilla para la comunidad de expatriados a quienes molestaba sobremanera la laxitud de costumbres de estos forasteros escandalosos. Los residentes antiguos cuidaban mucho las relaciones con la gente del pueblo: se hubiera dicho que, como grupo, nunca acababan de sentirse del todo parte de aquel lugar, porque se encontraban de visita en un museo de silencio en el que no sólo hubiera que pagar la entrada a diario, sino observar una discreción exquisita de forma constante.
– Es curioso todo esto del pueblo -dijo Tono-. Cómo durante años convivieron en un espacio tan terriblemente pequeño dos comunidades socialmente diferenciadas, alejadísimas la una de la otra en mentalidad y maneras de vivir. Y sin embargo, se llevaban bien, no creas. Tenían un contacto… eh… -Titubeó.
– Funcional -dijo Juan Carlos. Luego, encendió un nuevo cigarrillo con su encendedor de oro y se recostó en el sillón, satisfecho.
– Eso, sí, funcional. Un contacto funcional, sí, que, eso, funcionaba a las mil maravillas.
– ¡Pero, qué tontería! -exclamó Carmen-. ¡Qué funcional ni funcional! ¿Y no hubo relaciones de amistad entre todos acaso? Pues como en cualquier ciudad. No porque esto sea un villorrio tenemos todos que vivir como si estuviéramos en una comuna, hale, unos encima de otros.
– No, claro, pero lo que quiero decir es que los, digamos, intelectuales extranjeros tenían un contacto amable con los locales, pero no de relación profunda… -Miró a Juan Carlos.
– Integrada -dijo éste, exhalando, después, con los labios redondeados en un mohín una interminable y delgada pluma de humo.
– Integrada. A ver si me explico -dijo Tono-. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Como si el pueblo viviera en dos planos diferentes. Los de aquí miraban a los de allá como si fueran bichos raros, unos extraterrestres amables… bueno, y la verdad es que tenían sus cosas, sus excentricidades, y si querías vivir en paz no había más remedio que aceptarlas, convivir con ello. Y es que la gente de fuera era toda así de rara. Ya sabes que para los mallorquines sólo hay tres clases de personas: de Mallorca, de fuera de Mallorca y de tierra de moros. -Rieron-. Pues todos estos forasteros que habitaban el pueblo eran de térra de moros, una pandilla de desequilibrados incomprensibles que venían de mucho más allá que de jora de Mallorca. Y me parece curioso que el único nexo de unión profundo entre las dos comunidades fueran los niños. Nosotros sí estábamos integrados y por eso, por eso, ¿eh?, por ejemplo Lavinia podrá ser amiga de reyes y presidentes en el mundo, pero sus amigas de aquí son la del estanco, la de la peluquería, nosotros… en fin, los que fuimos juntos al colegio.
– Tú no fuiste al colegio con nosotros.
– Bueno, mis hermanos pequeños, da igual.
Bajando hacia su casita del Cerrado un día, a Beth se le ocurrió detenerse frente al museo de Bill Loden. Decidió echarle un vistazo, por aquello de descubrir la arqueología y de situarla con propiedad en su contexto histórico, es decir, en el contexto histórico de ella, Beth. Todo lo que fuera anterior al siglo XIX, o lo que es lo mismo, a la fijación de las raíces de su familia los Lorena o los Loring en Austria, o en Australia, qué más da, se difuminaba en una nebulosa histórica de proporciones ciclópeas. Por consiguiente, si las excavaciones de Bill Loden eran merecedoras de un museo, Beth quiso de pronto saber de qué se trataba, qué podía ser más importante que la historia de su familia, que no tenía ni siquiera una sala con memorabilia en toda la costa.
Augustus no estaba en el pueblo. Había ido a Nueva York para supervisar el estreno de su obra en América y, por consiguiente, no podía darle en aquel mismo momento las explicaciones que hicieran comprensible todo este embrollo. Dan el sueco, como de costumbre, se habría reído; David era demasiado blando; Bertil se habría enfrascado en disquisiciones interminablemente aburridas; y Liam Hawthorne habría fruncido el ceño, exclamando «¡pero, querida muchacha!» y no habría habido más.
Por fin, para cortar por lo sano tanta incertidumbre, Beth se acercó a Bill Loden que, sentado frente a un banco de trabajo, limpiaba con gran cuidado un pedrusco algo tosco pero cuya forma recordaba a una pera.
– Hola-dijo.
Bill Loden, como si no la hubiera oído, siguió limpiando el pedrusco con un pincel que manejaba con delicadeza. Al cabo de unos instantes, sin embargo, volvió la cabeza y miró a Beth.
– ¿Sí? -preguntó.
Tenía el pelo entrecano revuelto y los ojos muy azules. Sorprendía que, para el cuidado exquisito con que manipulaba aquel objeto, tuviera los dedos tan grandes y espesos, como morcillas.
– Buenas tardes. Me gustaría visitar el museo.
– Claro. ¿Le interesa la arqueología?
– Bueno, en realidad entiendo poco de esto y me preguntaba si usted me podría ayudar un poco…
Bill la miró con cierto humor. No se le escapaban muchas cosas de las que ocurrían en el pueblo y, pese a su fama de sabio distraído y huraño, conocía a Beth de vista y de habladurías.
– Dígame, ¿qué sabe usted de la prehistoria?
– Nada en realidad -contestó Beth, abriendo las manos con las palmas hacia afuera.
– Bueno. La prehistoria es el amanecer de la historia… tiempos en los que nadie dejaba testimonio escrito de su vida, vaya, porque no conocían la escritura tal como nosotros la entendemos y -sonrió-, porque no tenían papel ni tablillas de cera ni piedras en las que esculpir jeroglíficos, ¿sí? -Posó con gran cuidado sobre el banco de trabajo la piedra que estaba limpiando y se levantó-. ¿Ve esta piedra? Para quienes intentamos comprender lo que ocurría, cómo vivían aquellas gentes, de qué comían, piedras así son como libros de historia. Leemos la forma en que fue tallada, los utensilios con los que fue labrada por cómo están hechas las incisiones… bueno, hierro a veces, otras, piedras más duras, cosas así… y vamos adivinando cómo vivieron y en qué época vivieron quienes la manipularon. -Levantó la mirada hacia las estanterías-. Muchos de esos objetos han sido descubiertos por mí o por estudiantes que vienen por aquí a hacer cursos de estudio y de campo. ¿Sabe usted lo que es un estudio de campo?
Beth negó con la cabeza.
– Bueno, consiste en ir, por ejemplo, a un lugar en la montaña donde se piensa que hubo asentamientos humanos, ahora enterrados por miles de años de corrimientos de tierra, de construcciones, de explotaciones agrícolas. Se excava y poco a poco se van encontrando los restos que nos permiten estudiar lo que ocurrió… -Sonrió de nuevo-. No es así exactamente, pero, bueno, más o menos.
Beth señaló un objeto con un dedo.
– ¿Y qué es aquello? ¿De cuándo es?
– Bueno, aquello es una copa, probablemente más reciente que las restantes muestras del museo. Es de hierro y tiene un valor incalculable.
– ¿Por qué?
Читать дальше