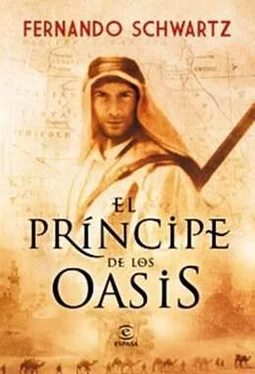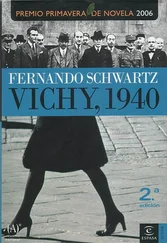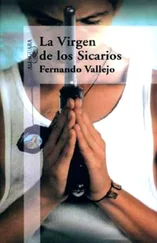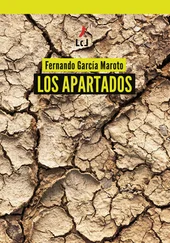Entonces, no sin curiosidad, el Bey volvió la cabeza hacia la acompañante de Desmond. Era alta, además de terriblemente atractiva, y tenía unas preciosas pantorrillas que lucía por debajo de la falda, cortada como mandaban los cánones de París. En las comisuras de los labios tenía formadas dos arrugas, supuso el Bey que de tanto sonreír, como si fueran paréntesis de buen humor.
– ¡Oh, Ahmed, perdóname! Estoy hecho un maleducado. Permíteme que te presente a la señora Rosita Forbes, una gran amiga que se ha empeñado en conocer Egipto de la mano de quienes son…
– Los mejores cicerones posibles, estoy segura. -Tenía la voz cálida y algo ronca de los fumadores empedernidos-. ¿Cómo está usted, sir Ahmed? He oído hablar tanto de usted que me parece que le conozco desde hace años y con más intimidad de lo que sería apropiado.
El Bey le tomó la mano y se la besó.
– Espero que lo que haya oído de mí no sea del todo malo. Madame Forbes, me encanta que haya decidido venir hasta aquí y será un placer hacerle descubrir los secretos de Al Qahira.
– Te puedo decir una cosa, Ahmed. Rosita Forbes tira a esgrima como una campeona. No estoy muy seguro de que ni siquiera tú seas capaz de derrotarla.
El Bey sonrió y abrió las manos separándolas del cuerpo.
– Pues libraremos un combate en el Club de Esgrima de Ezbekiya y morderé el polvo sin ofenderme… demasiado.
Rosita Forbes lo miró y dejó que se le escapara una brillante sonrisa mientras ladeaba la cabeza.
– Claro -dijo.
Ya'kub no salía de su asombro. Nunca había visto a su padre flirtear ni pronunciar frases galantes. Ni siquiera en la corte, en donde habría sido fácil, casi obligado. Se puso violentamente colorado de la vergüenza que le provocaba la nueva actitud del Bey. Y además, ¿cómo iba a concebirse que nadie le pudiera derrotar con un florete en la mano? ¿Y una frágil mujer por añadidura? ¿Qué tonterías eran esas? ¿Se trataría de las mismas bromas, los mismos flirteos ligeros que Nadia había ensayado con él? No podía ser otra cosa que una frivolidad a flor de piel y sin consecuencias inmediatas. Porque, desde luego, no podía ser aquello que al muchacho aún le ardía en el bajo vientre; su padre, no. El Bey, no.
Nicky, mirando al Bey, dijo:
– Me he tomado la libertad de reservar una suite en el Shepheard's para Rosita. Si te parece conveniente, yo también me hospedaré en el hotel.
– No, nada de eso. Madame Forbes me perdonará la mala educación, estoy seguro, pero tú y yo tenemos mucho de qué hablar y planear y es más conveniente que te alojes en mi casa. Además, a Ya'kub le daría una enfermedad si no lo hicieras. Si estuviéramos en Londres, querida amiga, usted vendría a vivir a mi casa sin dudarlo. Lamentablemente, estamos en Egipto y debo proteger su buen nombre.
– Claro que sí, sir Ahmed -contestó ella-. Lo comprendo perfectamente… siempre y cuando no me dejen abandonada en el hotel.
– Desde luego que no -dijo el Bey riendo-. Tendrá usted una limusina a su disposición en todo momento y, a menos que decida otra cosa, la esperaremos a almorzar y cenar todos los días… y a un combate de esgrima a las ocho de cada mañana.
La cena de aquella noche en el palacio Hassanein fue brillante y divertida. Era la primera a la que asistía Ya'kub en su vida. Todos los hombres iban vestidos de frac con condecoraciones, menos Ya'kub, claro, y Nicky, que iba con uniforme de gala del ejército británico y con kilt, la falda escocesa, y las señoras, de traje largo y cubiertas con las mejores joyas compradas en París y Londres, menos Nadia, claro, a quien habían puesto un sencillo vestido blanco y que, por su edad, no llevaba joya alguna; sólo se había recogido el sedoso pelo en un moño sobre la nuca. A Ya'kub le pareció que estaba arrebatadora.
El más ilustre de los invitados, el padre de Nadia, Kamal al-Din Hussein, sólo acudía a estas comidas porque se celebraban en casa del Bey y a él, hombre culto y apacible, le divertía muchísimo la conversación que, como siempre, burbujeaba alrededor de la mesa, un día, en torno a la momia de Tutankamón, recién descubierta y exhumada aquella mismísima tarde, que los ingleses pretendían llevarse a Londres, los alemanes, robar, y los franceses, proteger en el Louvre; y enseguida se saltaba a las últimas novedades editoriales de Londres y París o al escándalo de la situación económica en Alemania. Otro día se discutía la última novela de Curzio Malaparte, en la que ponía de vuelta y media a la corrupción romana. Hoy las noticias del día eran que Stravinski había estrenado Renard y Diaghilev, Picasso y James Joyce habían cenado con él para celebrarlo. Marcel Proust acababa de morir en París («¿sabe? -había confiado Proust a una amiga-, hoy me ha pasado una cosa extraordinaria: es una gran noticia; he puesto la palabra fin; ya me puedo morir»).
– ¡Qué epitafio para la propia vida! -había exclamado el príncipe.
– El príncipe Kamal al-Din -susurró Nicky Desmond a Rosita Forbes- no quiso ser rey; le correspondía y no quiso. Sólo le interesa la lectura y viajar por el desierto.
Rosita, que iba deslumbrante con un escotado vestido de seda y pedrería, le preguntó con curiosidad:
– ¿De verdad? ¿Y cuál es su mujer?
– La princesa Nimet-Allah, allí a la derecha.
– Pues es bien guapa.
– Ya lo creo… Es prima de Kamal y ambos son sobrinos del rey Fuad. Y encima, es la mujer más rica de Egipto. A su lado, esa señorita tan bella es, si no me equivoco, su hija la princesa Nadia. Luego está…
– Ya veo que el joven hijo de sir Ahmed se la come con la mirada -interrumpió ella, riendo alegremente.
– ¿Ya'kub? Desde luego. Yo a su edad también lo haría… Un poco más allá…
– ¡No me lo diga! Aquél es el vizconde Allenby, el alto comisionado británico, y a su lado, Lee Stack, el comandante en jefe…
Nicky la miró sorprendido.
– Es que los conozco bien de Londres. ¡Sir Lee! -exclamó entonces mientras el general Stack, jefe del ejército en Egipto y Sudán, el sirdar, como se le conocía oficialmente, se acercaba a ellos con una gran sonrisa.
– ¡Mi querida Rosita!
Amr, resplandeciente en su frac, estaba de pie, cerca de Ya'kub. Cuando ambos se dirigían a saludar a los príncipes, Amr se inclinó hacia el muchacho y murmuró:
– ¿Cuál es el verdadero Egipto? ¿Éste o el de Wasaah? Hasta Kamal al-Din lo sabe…
Y Ya'kub, a quien habían prometido el final milagroso de su timidez después de las intensas aventuras del día anterior, se encontró tan bloqueado al ir a saludar a Nadia como cuando ambos se habían encontrado en su jardín. La frivolidad, había deducido al ver a su padre en la estación, tenía que ser cosa sencilla. Pues no. No había sanado de su angustia y seguía temblando como una hoja, con la boca seca, porque nada se había liberado en su interior. Para su sorpresa, ni siquiera sintió remordimientos: descubrió que, sin saberlo, no había espacio para remordimientos en su corazón. Es más, descubrió en ese preciso momento que, al contrario de lo que le había dicho Amr, Nadia y Fat'ma, lejos de ser las dos caras de una misma moneda, pertenecían a mundos tan diferentes que no cabían la una en el de la otra. A él, de hacer caso a Amr, parecía que le habían dado la llave que abría la puerta que comunicaba ambos. Pero comprendió que nunca sería así.
Saludó a Kamal al-Din y a la princesa Nimet-Allah como le había dicho su padre que hiciera. Después, dio un paso a la derecha y se inclinó con envaramiento ante Nadia. Y ella, que también lo buscaba con los ojos desde que había entrado al salón, repitiendo el escondite de miradas al que habían jugado en la heladería de monsieur Groppi, sonrió y le ofreció la mano para que se la besara.
Читать дальше