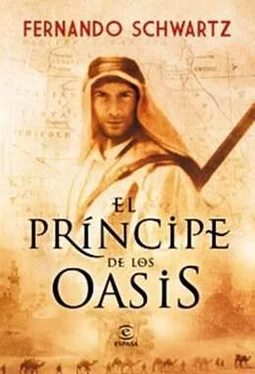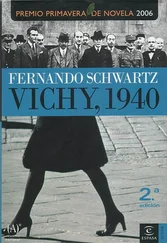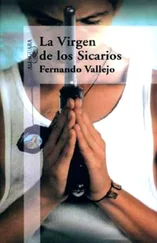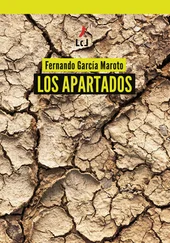– ¿Mi desfachatez? ¿Qué desfachatez? -Aquello sonó como una amenaza.
– Un día os saldrá cara, sí, y a ti el primero, aunque por el momento -sonrió- tienes la suerte de que, mientras metes una mano en nuestros bolsillos, con la otra acaricias nuestros genitales.
Y, como por arte de magia, en su mano izquierda aparecieron dos billetes de cinco libras egipcias que al-Gharbi se embolsó sin que pareciera que había movido el brazo. Entonces, poniéndole una gruesa mano en los riñones, empujó a la niña hacia Ya'kub.
– Es tuya, eres su dueño para siempre… hasta mañana. -Y estalló en una irreprimible carcajada, desagradable como el largo cloqueo de una vieja gallina que hubiera conseguido por fin poner un huevo-. Mañana a mediodía, Amr, mi hermano, insh'allah -añadió secándose las lágrimas.
– Alhamdulillah -contestó Amr-, mañana a las doce te la mandaré.
– Me la traerás.
– No, Ibrahim, te la mandaré.
– Muy bien, muy bien, alabado sea el Profeta.
Hubo que bañarla de arriba abajo para quitarle la mugre de meses que la niña traía encima. La lavó la vieja aya en la gran bañera de mármol de la casa de Amr. La mujer, una cairota que llevaba cincuenta años en la familia Ma'alouf, no se escandalizaba ya por nada: había presenciado en silencio las cosas más raras y chocantes sin salir casi nunca de entre aquellas paredes decadentes. Pero por mucho que esta vieja, charlatana impenitente para todo lo demás, hubiera sido testigo mudo de las ocurrencias de sus amos durante medio siglo, nada le impedía rezongar en voz baja, refunfuñando sin parar ante el hilván de amantes del padre y luego del hijo. Claro, que las protestas eran más producto de décadas de indulgencia y fidelidad que de indignación puritana, poco probable en una esclava ligada a la familia desde su nacimiento.
¡Pobre Ya'kub! Allí estaba, sentado en el salón de Amr en la casa de Zamalek, hecho un mar de confusión y de dudas, sin atreverse a imaginar lo que le depararían las próximas horas, aterrado de que le fueran a deparar nada y pensando sólo en cómo podría deslizarse hacia la puerta de la villa de Amr, salir corriendo, cruzar el puente de Qasr al-Nil por entre sus fieros leones de piedra, llegar a tierra firme y entrar en casa de su padre sin que nadie lo notara.
Pero Amr, sentado frente a él, no le quitaba ojo.
Hubo un larguísimo silencio. Ya'kub tragó saliva y abrió la boca para decir cualquier cosa, pero se interrumpió y acabó callando. Amr lo miró con curiosidad, arqueando las cejas.
Y en ese preciso instante se abrió la puerta del saloncito y la vieja aya empujó con brusquedad a la niña eritrea, que dio dos pasos hacia el interior de la habitación. Estaba completamente desnuda y le relucía el pelo recién lavado. Miraba al suelo y con una mano se tapaba el sexo.
Amr, siempre esteta atento, se admiró de que no hubiera vergüenza en ese gesto, sino simplemente una sugerencia de intimidad, como si la niña estuviera ofreciendo con naturalidad una flor irresistible. Parecía imposible que una manera tan bella de comportarse pudiera salir de una adolescente inexperta, producto del fondo de un wadi sudanés.
El aya la había preparado como una novia, pintándole las palmas de las manos con alheña, en arabescos morados como volutas de humo, y los empeines y las plantas de los pies, y le había contorneado los ojos con kohl.
Al verla entrar, Ya'kub se había incorporado de golpe en el sillón y la miraba con los ojos como lunas, el corazón desbocado y la boca seca. Entonces, la niña eritrea dio dos o tres pasos más y acabó arrodillándose a sus pies. Levantó ambas manos para recogerse el pelo y el gesto hizo que sus pechos de aureolas claras se estiraran sin cambiar de forma siquiera. Después apoyó un brazo en la rodilla del muchacho. Entonces levantó la cabeza y lo miró.
Amr se puso sigilosamente en pie y salió del saloncito, cerrando la puerta tras de sí. Mientras lo hacía, alcanzó a ver cómo la niña se enderezaba despacio y, apoyándose contra Ya'kub, lo empujaba suavemente contra los cojines del sofá.
Amr sacudió la cabeza sonriendo: cada uno de estos movimientos tan naturales y tan eróticos tenía que haber sido ensayado paso a paso con la alcahueta de Ibrahim al-Gharbi. Diez ginaih bien gastados. Un robo escandaloso, pero valía la pena.
Tienes mala cara -dijo Amr-. Como te descuides, las ojeras te van a llegar a los pies. -Y rio con suavidad.
Ya'kub no contestó. Se volvió hacia su lado del coche de caballos, escondiendo la cara para que Amr no le hiciera preguntas. No quería compartir con nadie lo que llevaba en la entraña, esa derrota por sorpresa, las sensaciones de la noche pasada. Se sentía culpable, sí, pero, cuando cerraba los ojos, su cuerpo recordaba el cuerpo de la niña, estaba aún lleno de él, y volvía a saborear lo que había sido aquella explosión incontrolable de sensualidad.
No tenía modo de saberlo todavía, pero en la noche su vida había cambiado: había dejado de ser un niño. El Jamie protegido y soñador de la casa de su madre en Woodstock, el adolescente de las imaginadas aventuras heroicas no existía ya. De golpe era Ya'kub Hassanein, el hijo de su padre el gran Bey, un muchacho con heridas en el corazón y pocas ilusiones, le parecía, en el alma.
La pequeña prostituta no había pronunciado palabra en toda la noche, sólo había dado dos o tres suspiros profundos al dejar de ser virgen, un «ay» y, una vez, se le había escapado una risa tierna. O al menos, eso fue lo que pensó Ya'kub, que era una risa tierna. Y en la primera luz de la mañana, cuando todo hubo acabado, le preguntó:
– ¿Cómo te llamas?
Pero ella se encogió de hombros y no respondió. Después fue hacia la puerta del saloncito y la abrió. Detrás esperaba el aya vieja de Amr, dispuesta a lavarla de nuevo y a vestirla.
– ¿Cómo te llamas? -insistió Ya'kub.
La niña volvió la cara para mirarlo.
– Fat'ma -dijo por fin, y se dejó arrastrar por el aya.
Era pronto. El tráfico por el puente de Qasr al-Nil, nunca excesivo en aquellos años, rodaba aún más ligero que de costumbre. Allá abajo, el río enorme se deslizaba con pereza hacia el delta; en sus orillas los niños chapoteaban, jugaban, reían, se retaban, llamaban la atención para que los demás los miraran tirarse de cabeza y al segundo reaparecían chorreando agua, con el pelo muy negro y los hombros cobrizos destellando al sol. Más allá, sus madres lavaban la ropa de rodillas y la sacudían contra las piedras de la ribera. Las falucas habían salido a pescar al centro del río y decenas de barcazas navegaban cargadas de caña, plátanos y sacos de yute, dejándose llevar por la corriente o remontándola tiradas desde la orilla por muías y asnos. Como cada día. Nada había cambiado salvo el mundo de Ya'kub.
En el interior del landó encargado por Amr hacía calor. El sol pegaba ya de plano sobre la visera del carricoche. Olía a orín de caballo.
– No puedo -murmuró Ya'kub.
– ¿No puedes qué? -preguntó Amr.
– ¿Cómo voy a vivir ahora?
– Ah, Ya'kub, Ya'kub -dijo, adivinándole todos los pensamientos-, esas eritreas dan placer, huelen bien… cuando las lavan, son sumisas, pero hay que pagarles el servicio -dijo «servicio» con un punto de desprecio-, y luego también son ignorantes, analfabetas y, a la larga, se les pudren los dientes y contraen enfermedades. Fat'ma se llama, ¿no? Nunca te casarás con ella… Ni lo pienses… que ni siquiera te tiente la idea, que es lo que os suele ocurrir a los jóvenes románticos e inexpertos. Todo lo más, harás de ella tu concubina y, con el dinero de tu padre, se la comprarás al jeque Ibrahim y se la arrancarás de las garras -lo señaló con un dedo-: Pero para entonces, ya será demasiado tarde y la pobre y hermosa Fat'ma habrá sido contagiada por la vida horrible que le espera. Pero habrá otras. -Guardó silencio un instante y le puso una mano sobre la muñeca para consolarlo. A Ya'kub se le escapó un sollozo. Y Amr concluyó con inusitada dureza-: No, hijo, un cairota de la nobleza como tú se casa con la princesa Nadia, no con Fat'ma, la puta eritrea.
Читать дальше