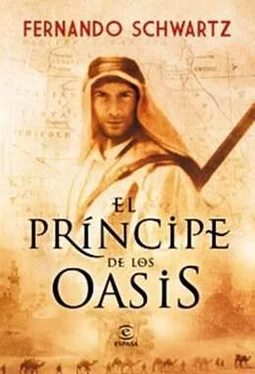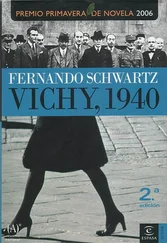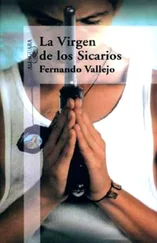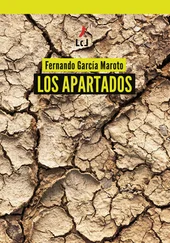Ya'kub tragó saliva.
– ¿Amr? -dijo.
– Sí, Amr… Somos buenos amigos desde que éramos jóvenes. Lo conozco bien y no sé si te estará llevando por caminos de perdición. Dime, ¿te lleva por las noches al mercado del pescado en Zamalek o al Wijh al-Birka en Ezbekiya? ¿Al Wasaah?
– ¡No! -exclamó Ya'kub mirando a Nadia, que había fruncido el ceño con severidad-. Amr me enseña cosas de la historia de Egipto, me explica por qué El Cairo es como es…
– Te pasea por entre la chusma, vamos, los antros -interrumpió la Reina con irritación repentina-. Los pobres,
los sucios, los burdeles. Tengo que hablar con Amr. ¿Sabes que los soldados ingleses…?
– ¡No! -repitió, e intentó explicar que sus paseos con Amr eran mucho más inocentes, pero la mirada de la reina Nazli lo enmudeció de golpe.
– ¿Sabes que durante la Gran Guerra los soldados ingleses venían aquí, a El Cairo, como si esta ciudad fuera un gigantesco burdel? ¿Se puede ser menos respetuoso con un país entero? Se lo dije a Reginald Wingate, se lo he repetido al vizconde Allenby. Dos gobernadores británicos todopoderosos e incapaces de controlar a la gentuza en la que mandan -añadió con enfado, dando una sonora palmada-. ¡Aj! -exclamó por fin con disgusto-. ¡Ahmed! -llamó al Bey, que volvía de su pequeño paseo con Fuad-, he estado explicándole a tu hijo que no estoy segura de que Amr Ma'alouf sea la mejor compañía posible…
– Bueno, majestad, yo no me preocuparía demasiado. Los vigilo a los dos muy de cerca -contestó el Bey con una sonrisa.
– Tú sabrás, es tu hijo. Quieres hacer de él un egipcio, no un golfillo, estoy segura. ¡Ah! -dijo de pronto, mirando hacia el jardín-, aquí viene un pequeño golfillo real.
En efecto, escoltado por un enorme eunuco, apareció corriendo por entre los macizos de flores un pequeño niño de unos dos años de edad.
– ¡Faruk! Ven aquí, mi pequeño rey. Mira quién está: el tío Ahmed. Ven. Corre a saludarlo. -Dando gritos de alegría y riendo como un loco, el bebé subió la escalinata ayudándose con las manos y a toda la velocidad que le permitían sus pequeñas piernas y se abalanzó sobre el Bey, que lo esperaba con los brazos abiertos.
– ¡Hola, pequeño! -exclamó el Bey en un tono de voz de tal liviandad que Ya'kub no fue capaz de reconocerla en boca de su padre.
El Bey cogió al niño y lo alzó en volandas con la familiaridad de quien ha repetido el mismo gesto muchas veces. Cuando le preguntó por la razón de esta actitud tan desconocida de su padre, Amr le explicó:
– Tu padre es como el preceptor del príncipe heredero; bueno, no como: es el preceptor, un honor que le han impuesto como amigo especial de la familia real. En fin, lo hace por lealtad y -añadió con picardía- por su especial amistad con la reina Nazli.
– ¿Qué quieres decir?
– Nada, que la Reina y tu padre son muy buenos amigos desde antes de que ella se casara con Fuad.
Más tarde, cuando ya se despedían de la familia real, Ya'kub sintió de nuevo un roce en su mano, pero esta vez Nadia se las compuso para pasarle un pequeño papel doblado en dos. El muchacho sintió que enrojecía violentamente y miró hacia otro lado para disimular su confusión.
– Vuelve cuando venga tu padre -le ordenó la Reina-. Eres simpático y no queremos que tu contacto con Egipto se limite a las procacidades que te enseña Amr Ma'alouf.
Más tarde, Amr le explicó que, si bien sonreía y podía ser muy cordial, la reina Nazli tenía un carácter del diablo y pasaba del buen humor al enfado en un instante, en cuanto se sentía contrariada.
– Entonces hay que andarse con mucho cuidado con ella, Ya'kub.
En el mensaje del papel doblado, escrito apresuradamente a lápiz con una letra aún infantil, podía leerse: «Quiero verte».
Perdidos por una de las callejas de Wasaah, mal empedrada como todas y cruzada por riachuelos de basura, desagües de comida podrida y heces que se deslizaban por entre las piedras y la arena, Amr y Ya'kub iban adentrándose despacio por el barrio. Amr andaba como si fuera el rey de la noche, erguido, displicente, inalcanzable, inspirando tanto respeto que la gente se apartaba para dejarlo pasar, mientras que Ya'kub iba a su lado encogido, asustado y con un único deseo: marcharse de allí cuanto antes. Todo aquello le parecía repugnante, brutalmente alejado de su mundo, de los jardines del palacio de Abdin, de las mujeres de la corte, del amor, de Nadia, de los sirvientes nubios, de los perfumes de incienso, lavanda y espliego, de las bandejas y el servicio de plata para el té, del Bey, sobre todo del Bey. Y de Nadia.
Habían salido de los jardines de Ezbekiya por el lado opuesto a la plaza de la Ópera y al hotel Shepheard's. Parecía inconcebible cómo en apenas unos pasos la ciudad llegaba a transformarse de manera tan radical. Aquí era un parque elegante, lleno de fuentes y paseos que zigzagueaban en torno a delicados parterres plantados con cientos de variedades de flores y árboles exóticos, bordeado por hoteles de lujo y clubes exclusivos al estilo de los de Pall Mall de Londres, con restaurantes a la europea, como el St James's Grill Room, el Savoy Buffet o el Grand Café Égyptien en el que las noches eran animadas por una orquesta de mujeres bohemias. Pero a pocos metros de tan elegantes jardines, de pronto Ezbekiya se convertía en un ruidoso y mal alumbrado dédalo de pestilentes callejuelas ocupadas por los príncipes de la otra noche, los tullidos y los tuertos, los rateros y los soldados ingleses, los improvisados cocineros que, vestidos con galabías descoloridas y malolientes, asaban sobre inestables braseros mazorcas de maíz y patas de pollo, los cuentacuentos, curanderos, acróbatas, astrólogos y quirománticos, los zarrat, profesionales de la ventosidad, y las prostitutas sucias y desdentadas cuyos servicios se vendían por unas míseras piastras. Por entre todos circulaban carros tirados por asnos roñosos cargados hasta arriba con sacos de harina y arroz, odres de aceite y fardos de legumbres y verduras. Cada pocos metros, locales abiertos a la calle servían gahwa, café turco, y tés calientes de hibisco, canela y jengibre en invierno, y tamarindo, almendra y limón en verano. En las terrazas la gente, indiferente a cuanto le rodeaba, se sentaba a fumar el hubble-bubble, la pipa de agua en sus ornamentados recipientes de cobre y cristal, y en las profundidades oscuras de sus cuevas y cuchitriles, mujeres nubias y sudanesas comerciaban con el sexo por un chelín la vez, mientras de aquí y de allá llegaban poderosos efluvios de hashish.
– ¿Adónde vamos ahora, Amr? -preguntó con desgana Ya'kub. Tuvo que alzar la voz para hacerse oír por encima del jolgorio, los gritos, la música, el ruido de las violentas peleas apenas adivinadas en oscuras esquinas y los cantos estridentes de las ghawazee, las mujeres que, vestidas con amplios pantalones de muselina y los pechos al descubierto, bailaban sensualmente en improvisadas plataformas erigidas en los rincones poco iluminados de algunas plazoletas.
Amr soltó una carcajada.
– Ah, Ya'kub, te voy a presentar al rey de Wasaah, el jeque Ibrahim al-Gharbi. ¡Ya verás qué personaje!
– ¿Y qué hace?
– Controla toda la carne que se vende en El Cairo.
– No tengo hambre.
– No es esa clase de carne, Ya'kub.
– Pero ¿qué carne, entonces? Amr, esto es horrible… Chillan, gritan, se pelean… esto es horrible, está sucio…
A su alrededor, la gente se rozaba contra ellos, los empujaba, no se apartaba en los pasajes más estrechos de las calles para dejarlos pasar. Parecía que lo hacían adrede, darles golpes en los costados, ponerles las manos mugrientas encima… Miraban a Ya'kub con descaro, como si estuvieran retándolo a emprender con ellos el descenso a los infiernos de la degeneración. Luego se apartaban porque veían la mirada directa de Amr, con los ojos negros veteados de kohl, y les entraba miedo. Amr era un efendi peligroso y estos parias no se atrevían a llegar hasta él.
Читать дальше