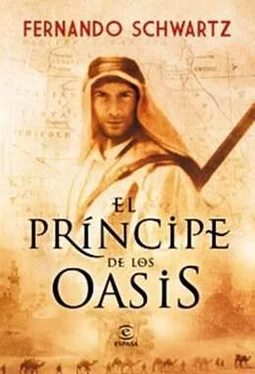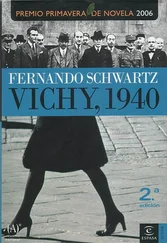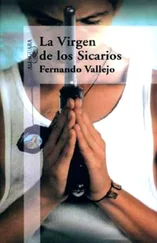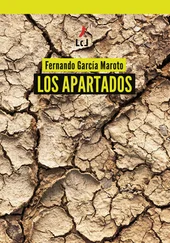– En fin, será lo que tú digas. Lo que tú digas. Pero días y días de desierto no dejan de ser muy duros y, desde luego, peligrosos para un joven inglés, por mucho que se haya adaptado a la vida de aquí. ¿Crees que está preparado?
– Su amigo Hamid, el hijo de mi viejo sirviente Mahmud, viene con nosotros. Son buenos compañeros y me parece que Hamid le mantendrá los pies en el suelo.
– ¿Qué diría su madre si supiera lo que vas a hacer con él?
– ¿Su madre? ¿Y qué tiene que ver su madre en todo esto?
– No sé, Ahmed, algo le preocupará el bienestar de su único hijo…
– ¿Algo le preocupará? ¿A esa cabeza de chorlito medio alcohólica que lo único que quiere es hacerse pasar por una princesa romántica del desierto? ¿Qué tonterías son esas, Amr?
Ma'alouf levantó ambas manos.
– Está bien, está bien. No digo más. Tú sabrás lo que haces, Ahmed.
– ¿Sabes por lo que le ha dado ahora a mi hijo?
– Lo sé, lo sé. La princesa Nadia. Me lo ha dicho. Con quince años, ¿qué quieres que haga? El chico está como una pantera encelada. Y convendrás conmigo en que la joven es una preciosidad. Hasta a mí me tentaría.
– ¿A ti?
– Bueno, es un decir.
– Puede que haya llegado el momento de que lleves a Jamie a alguno de los cafés que frecuentas… por ahí, en Khan al-Khalili. ¿El Fishawy, tal vez? ¿El del viejo Kirsha en el callejón Midaq? Vaya, que el muchacho se desfogue. Tú sabrás…
– A los quince años el amor es puro, Ahmed.
Un ayudante militar vestido de gala esperaba en la puerta principal del palacio de Abdin, al pie de los cuatro escalones por los que se accedía al enorme vestíbulo desde el que arrancaba la gran escalera de mármol por la que se entraba al gigantesco salón de recepciones. Un sirviente nubio enteramente de blanco abrió la portezuela del auto para que el Bey y Ya'kub pudieran bajarse de él. El ayudante se cuadró y saludó militarmente. Luego dijo:
– Síganme, por favor; su majestad los espera en el estanque.
La comitiva de tres echó a andar con paso vivo, atravesando corredores, salas, antecámaras, vestíbulos y salones hasta que volvieron a salir al exterior por la parte de atrás del palacio, al gran jardín en el que se encontraba el pabellón de la piscina.
– Ya sé, ya sé -dijo en inglés con fuerte acento italiano una voz que salía de detrás de una de las columnas del pabellón-. El monumento es horrible, pero lo mandó construir mi padre y debe ser conservado… -Y apareció la corpulenta figura del rey Fuad. Estaba vestido a la europea y en la mano llevaba un espantamoscas de paja-. Son los más eficaces -dijo, agitándolo en el aire-, plebeyos, pero eficaces. Las moscas no parecen distinguir la sangre azul de la roja. Acercaos.
– Señor -dijo el Bey haciendo una gran inclinación de cabeza.
– Sube hasta aquí, Ahmed -ordenó el Rey señalando la escalera por la que se accedía a la recargada veranda-. ¡Ah! Y ese joven que se esconde detrás de ti tiene que ser Ya'kub, tu hijo inglezi. Ven que te veamos.
Ya'kub tragó saliva y, sin decir nada, subió los veintiún escalones hasta donde estaba Fuad. Se le hicieron eternos.
– Una de estas moscas se ha tragado tu lengua, jovencito. Salúdame.
Ya'kub carraspeó e inició la profunda reverencia que había ensayado con su padre, pero en el mismo gesto notó que el fez resbalaba de su cabeza y se iba al suelo sin remedio. Intentó retenerlo, aunque hay pocas cosas más difíciles que agarrar en el aire un sombrero perfectamente redondo y carente de alas por las que sujetarlo: el fez dio varias volteretas entre las manos y los brazos de Ya'kub y acabó rodando y dando tumbos hasta el pie de la escalera.
Desde detrás de donde estaba el Rey, pudo oírse una carcajada cantarina y alegre. Fuad se volvió.
– Me parece que es mi sobrina la que se ríe con tanta falta de respeto por las desgracias ajenas. -De golpe, la risa se cortó.
Sin atreverse a mirar a su padre, Ya'kub balbució:
– Lo siento. Yo… lo siento.
– Ahmed, deberías enseñar a tu hijo a llevar el tarboush.
– Bueno, majestad, en su descargo diré que es la primera vez que se lo pone.
– Mmm. A lo mejor, su cabeza de inglés no está hecha para llevar un fez. Acércate. -Mientras lo hacía, un sirviente nubio bajó hasta el mismo borde de la piscina, recogió el fez, subió los peldaños y se quedó inmóvil a un lado con el tarboush en la mano.
De cuanto siguió, Ya'kub guardaría sólo un recuerdo confuso y atropellado. Pensó en acercarse al nubio para recuperar el sombrero, pero una mirada de su padre lo clavó en el suelo. Al mismo tiempo, por detrás de una de las columnas, asomó una larga cabellera oscura que ondulaba, le pareció, como si fuera un río de seda con destellos de luz de luna llena. Después, apenas un ojo de párpado abombado con una ceja muy negra y muy espesa sobre una nariz recta y fuerte. Ya'kub pensó que se desmayaría un segundo después. Carraspeó para recuperar su aplomo y su voz.
– Vieni qua -insistió el Rey. Ya'kub se acercó y Fuad lo agarró por un hombro para conducirlo hacia unos amplios sofás en los que estaban sentadas varias mujeres-. Ahora que ya no hay peligro de que se te caiga el fez, ven a saludar a la Reina. -Y, en efecto, el chico se inclinó por fin sin mayores desastres ante una bellísima mujer vestida a la europea. La reina Nazli llevaba anudado a la garganta un gran collar de perlas rematado con un enorme brillante. A Ya'kub le pareció que aquella señora se había puesto una cantidad excesiva de colorete en las mejillas, pero supuso que en la corte las grandes damas tenían que maquillarse así, como las reinas faraónicas de la Antigüedad.
– Majestad -dijo como le había ordenado su padre que dijera. Se le quebró la voz con un gallo horroroso.
– ¡Ah! Et ce jeune homme?, ¿y este joven? -preguntó ella con tono imperativo.
– Es mi hijo, señora.
– Tu hijo, ¿eh? Ya me habían hablado de él. Un poco patoso, pero parece simpático. Y es guapo. -A Ya'kub le hubiera gustado que se lo tragara la tierra en ese mismo instante.
– Tía Nazli, ¿puedo hacer que me salude a mí también?
La Reina se volvió para mirar a la joven princesa Nadia, que, sin esperar a que se lo permitieran, dio dos pasos y se plantó delante del joven. Vista de tan cerca, Ya'kub pensó que era la visión más arrebatadora que jamás le había sido dado contemplar.
– Salúdame -dijo ella con un gesto con la mano para indicar que quería que le hiciera una reverencia.
Ya'kub se inclinó profundamente. Al enderezarse de nuevo, miró a la princesa Nadia directamente a los ojos y le pareció ver en su mirada una ternura que no hubiera podido confundirse con nada más, ni con soberbia ni con frialdad ni con burla. Ese terciopelo oscuro y suave, apenas percibido, habría de acompañarle, instalado en su pecho, por el resto de sus días.
– Es verdad, tío Fuad. Le ha comido la lengua un batallón de moscas -dijo Nadia, sonriendo con aire travieso. Y, mirándole con impertinencia, se sentó en una de las sillas que había en la terraza, dispuestas de cualquier manera. A Ya'kub le pareció que la princesa aprovechaba el hecho de estar amparada por toda la familia real mientras él se encontraba solo frente a todos. Se resintió de ello.
– No le hagas caso, muchacho -dijo la Reina-. Nadia tiene el pelo largo pero es como un chico. Deberías verla jugar al tenis…
– Ahmed, siéntate aquí -ordenó Fuad, señalando un sillón al lado del que había ocupado él-. Me dicen que te vas a ir al desierto… ¿Es verdad? Yo creo que estáis todos un poco locos. A Kamal al-Din, mi sobrino, padre de esta joven indisciplinada -añadió volviéndose hacia Nadia-, también le da por ahí. ¡El desierto! Os perdéis en el desierto como si fuera vuestra única salvación. Dime, ¿qué no tiene El Cairo que tenga aquel montón de arena? -señaló hacia el oeste con la barbilla.
Читать дальше