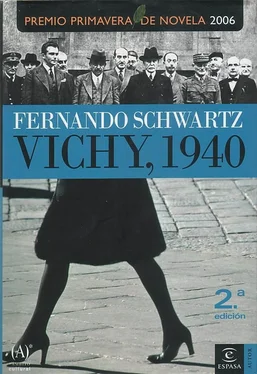– ¿Y qué hacías?
– ¿Qué querías que hiciera? -se encogió de hombros-. A lo mejor me juego la vida… Pero los que hacen cola en mi consulado huyendo de los nazis, esos sí que se la juegan seguro. Si no les doy el visado, sé que los van a devolver a Alemania y que luego los matarán. ¡Lo sé!
– Hombre, Arístides, eso es mucho decir, ¿no? Hitler no les tiene mucha simpatía, y yo tampoco, pero de ahí a matarlos y en tan grande número, además, hay un buen trecho. No soy un asesino. Por muy mal que me caigan, ni por un instante pensaría en matar a uno solo. Él a lo mejor sí, él es un tirano, un déspota, capaz de matar fríamente, ¡pero asesino en masa! Esas cosas no ocurren en el mundo civilizado.
– Ya lo creo que ocurren -contestó con desesperación-. Ya lo creo que sí… ¿has visto lo que hicieron las SS en su país con quienes se atrevían a no estar de acuerdo, simplemente no estar de acuerdo? ¡No puedo permitir que lo sigan haciendo con gente a la que puedo ayudar sin que me cueste nada, aunque mis jefes me ordenen negarles esa ayuda! Sólo que yo, Manoel, tengo familia, tengo esposa y doce hijos, más de una vez he pedido el traslado a cualquier otro lugar… soy pobre…
– Bueno, ¿y?
– Pues que me prohiben ayudar a esas gentes del único modo en que se les podría ayudar… que es dándoles el visado para que hagan escala en Portugal y desde allí viajen a donde quieran, ¿no? ¿Y qué arriesgo yo desobedeciendo las órdenes? ¿Tú sabes lo que arriesgo? Y encima, los nazis pueden acusarme de estar protegiendo a judíos, lo que según ellos es un acto inamistoso de Portugal, tradicional amigo del Reich. ¿Sabes lo que pueden hacer conmigo en Lisboa?
– ¡Pues no es tu problema! ¿Judíos, dices? ¿Expulsados de sus países? ¡Ese problema es de los países que los expulsaron! ¿Cómo vas a hacerte responsable… vas a hacerte responsable de todas las tragedias que lleguen a tu puerta?
– Pero Manoel, te digo lo mismo que a mi cónsul en Hendaya. ¿Tú recogerías a un familiar tuyo enfermo que hubiere tenido que huir de una zona de epidemia? ¿No intentarías ayudarle?
– Claro, pero no es lo mismo.
– ¿No? ¿Qué te parece lo que está pasando en Francia?
– De qué me hablas, Arístides.
– De las dos zonas, la libre y la ocupada. Unos franceses castigados y los otros, no. Sólo por suerte o por desgracia. ¿Y si tu madre estuviera en el norte y la amenazaran de muerte? ¿No estarías contento de que un estúpido cónsul portugués le diera un visado para que pudiera viajar hasta donde estás tú? Y la culpa no es de tu madre ni del cónsul, sino de los alemanes, ¿no?
– Sí, pero yo me pongo en la posición del cónsul. ¿Qué tiene él que ver en el problema de mi madre, si resolverlo, además de ser casi imposible, le va a crear más quebraderos de cabeza que otra cosa?
– Nada. No tiene nada que ver… Pero lo único que puedes esperar es que se apiade de tu mamá y le firme el visado aunque lo haga arriesgando su vida, ¿no?
Me quedé en silencio durante un buen rato. Y después dije:
– O sea, que has decidido conceder visados a los judíos que hacen cola por la escalera del consulado.
De Sousa no dijo nada.
Nos trajeron nuevos platos de comida. Había perdido la cuenta de si tocaban costillas de cordero, una pularda o los quesos. Daba igual.
– Dime, Arístides, ¿has decidido conceder los malditos visados a los judíos alemanes? -sacudió la cabeza-. Oh, por dios, Arístides. ¿Cuántos has dado ya?
Murmuró algo ininteligible.
– ¿Cuántos?
– Desde el armisticio, dos mil doscientos tres.
– ¡Válgame el señor! ¡Pero tu ministerio va a descubrir esta nueva trampa enseguida! Dos mil visados no se esconden así como así… Y ¿qué harás cuando lo descubran, hombre de dios?
Se encogió de hombros y, con un hilo de voz, dijo:
– Não sé -al cabo de un momento se enderezó en su silla-. Había una mujer muy joven en el primer descansillo, ¿sabes? Tenía un niño en brazos; lo llevaba apoyado en la cadera. ¡Se parecía tanto a ella! Tenía el pelo muy negro y grandes ojeras azules, como su madre. Al lado de los dos había un fardo pequeño… seguro que era todo lo que tenían. Me miraban los dos con esos ojos tan oscuros cada vez que pasaba delante de ellos. No se movían, siempre en el mismo descansillo mirándome… sin decir nada… -de Sousa parecía al borde de las lágrimas-. Hice que les bajaran una barra de pan y un tazón de chocolate… Cuando pasé de nuevo delante de ellos al irme hacia casa, la mujer me agarró por el brazo y me dijo danke, danke, danke. ¡Me dio las gracias! Ah, Manoel, pensé en mis niños pequeños. ¿Qué podía hacer? -levantó las manos con las palmas hacia arriba-. ¿Qué podía hacer? Cuando regresé do almoço, allí estaban. No sé cómo ni cuándo se las apañaba para que el bebé hiciera pis, cómo dormían. Por la noche los hicieron bajar a todos al jardín y allí pasaron las horas de espera… todos, guardando el orden de la cola en silencio. Aún no sé cómo los alemanes no entraron y los detuvieron a todos. Cuando regresé a la mañana siguiente, se habían vuelto a colocar todos en la escalera. Entonces hice que llamaran a la mujer y me la trajeran al despacho. Se quedó quieta delante de mí con el niño en la cadera. ¿Tú sabes que no lloraba? El niño, que tenía que estar hambriento, no lloraba. Dime, Manoel, ¿era yo responsable de todo aquello? ¿Me tocaba a mí cargar con el problema? ¿O debía decirle a aquella mujer que su desgracia era culpa de Hitler? -pinchó una pequeña patata salteada como si la estuviera banderilleando y luego la sostuvo en el aire mirándola fijamente. Sacudió la cabeza y se metió la patata en la boca. Masticó, tragó y después dijo-: La miré durante un buen rato y ella acabó por poner al niño en el suelo y se abrió el chai que la cubría; debajo llevaba una camisa de algodón y cosida en el lado izquierdo sobre el bolsillo, una estrella amarilla que llevaba una inscripción: Jude. ¿Cómo habría llegado hasta Burdeos? Santo cielo, Manoel, ¿cómo pudo llegar? Ela me disse: «Ich bin jude», como si aquello lo explicara todo. Le pregunté cómo pensaba llegar hasta Portugal, pero me parece que no me entendió. Del fardo sacó, entonces, un pasaporte. Lo cogí y lo estuve examinando un rato sin saber qué hacer. ¿Qué tendrías hecho tú?
– Ah, no sé, Arístides -contesté confuso, sorprendido, sin saber bien qué decir-. Tal vez llamar a la policía francesa…
– No los conoces, entonces… Son los mismos que han encerrado a los viejos combatientes españoles, a tus compatriotas, en esos horribles campos de concentración… ¿Pero tú has estado en alguno? ¿Tienes visto el espanto? -sacudió la cabeza-. Miré a aquella pobre mujer, Raquel Hammer se llamaba, y le hice la señal de dinero, así -se frotó el índice con el pulgar-, para averiguar si tenía dinero para sobrevivir. Ella no me entendió -Arístides bajó la vista, avergonzado por la mera idea de que alguien hubiera podido pensar que pretendía aprovecharse de la situación-, y del fardo sacó un mísero fajo de billetes, marcos alemanes, creo, y me los quiso dar. No, le expliqué, no, no, es para tu viaje, para tu viaje, y se los rechacé. Luego ella comprendió lo que le quería decir y sonrió: mein Bruder ist da, su hermano estaba ahí. No sé lo que era ahí, pero que su hermano anduviera en algún sitio cercano parecía resolverlo todo… -bebió un gran sorbo de vino tinto y eructó de forma casi imperceptible-. ¿Sabes? Es como cuando abres una cornpuerta y se salta el agua a presión… Llamé a mi secretaria y le ordené que le dieran el visado. Y ella me dijo pero señor cónsul y yo le respondí qué puedo hacer. Bueno, mi secretaria me contestó que no habíamos pedido autorización a Lisboa. Recuerdo haberme encogido de hombros. Déselo, repetí. ¡Mas está prohibido!, dijo ella. Da igual. Mas es ilegal. ¿Más que lo de los días pasados? No eran judíos, bueno, no todos. Déselo, insistí -de Sousa sonrió-. Sí, señor cónsul. Y no se lo diga a nadie. No, señor cónsul…
Читать дальше