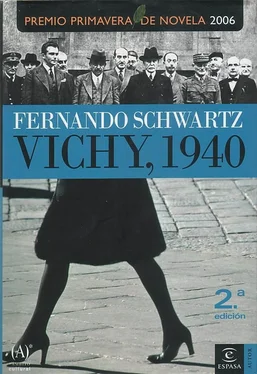– No me des las gracias – suspiré -. No me las des. En realidad, no estoy siendo generoso, Arístides. Hago lo que hago porque… porque… – me encogí de hombros -. Da igual. Acompáñame a mi hotel y te daré la llave, un plano para que podáis llegar sin pérdida a la casa y una carta para los guardeses.
Sí. Aquel 11 de julio cambió mi vida. No puedo decir que la cambiara para bien ni para mal: sólo la hizo diferente.
Por seguir un orden cronológico de tal modo que su secuencia me permita recuperar los recuerdos uno a uno, diré que me resultó asombroso comprobar cómo el almuerzo con Arístides de Sousa había alterado mi percepción de cuanto estaba ocurriendo a nuestro alrededor… y, desde luego, cualquier pretensión de valentía personal. Estábamos en una platea desde la que la guerra era un espectáculo (desagradable, pero espectáculo al fin) de ejércitos machacados, de refugiados penando por las carreteras, de muertos, de heridos, de gentes huyendo de Hitler y su infernal maquinaria, de pobres miserables que padecían privaciones, miedo y horror sin cuento. Poco a poco, las circunstancias me iban obligando a dejar de ser espectador de este circo para convertirme en funambulista. Los judíos que hacían cola en la escalera del consulado portugués en Burdeos y, sobre todo, la familia Neira, se empeñaban en entrar de la mano de Arístides en mi masía de Arles para meterme de lleno en una guerra que me parecía obscena, una pesadilla de la que había conseguido mantenerme apartado hasta aquel mismo momento.
Y así, cuando, terminado nuestro almuerzo, salimos del hotel du Pare, me pareció que Vichy había cambiado: ya no era la estúpida y frivola ciudadela-balneario que conocíamos, sino un villorrio sofocante, húmedo, lleno de amenaza.
Deambulando por el parque des Sources, había más gente, mucha más gente que apenas unas horas antes. No se trataba aún, como acabaría ocurriendo semanas más tarde, de bandas políticas organizadas o de manifestantes fascistas, de legionarios, de activistas de L’Action Française o de cualquier otra tendencia de la extrema derecha. Se trataba de la atmósfera instintiva creada por civiles estupefactos que intentaban organizar sus vidas y acomodar sus creencias a las nuevas realidades. Todos pretendían sobrevivir, por más que no se dieran cuenta todavía de lo que les esperaba. La necesidad hace virtud y quien más quien menos montaba sus mecanismos de defensa frente al hambre, el miedo y la tiranía estúpida. Se estructuraba, planeaba y perfeccionaba el arte del disimulo, que es el modo que tienen los aherrojados de hacer frente a los déspotas.
(Tampoco es que hubiera en Vichy en aquel momento una diversidad grande de estamentos sociales y, por consiguiente, de opiniones políticas. Los balnearistas eran los balnearistas y a ellos el armisticio había sumado en los últimos días funcionarios, militares, diputados, senadores y diplomáticos extranjeros, ninguna de aquella gente de la extrema izquierda. Desde luego, no me pareció que fuera éste el caldo de cultivo de resistencia alguna al régimen del mariscal Pétain.)
Ahí estaban todos juntos, anunciando el nuevo evangelio de la lucha contra el complot del judío, el masón, el extranjero y el comunista. Con Francia derrotada, los tiranos ni siquiera tuvieron necesidad de imponer su férula con violencia. La adhesión al viejo mariscal lo hizo todo y el francés aceptó con gusto su nuevo papel de delator colectivo al servicio de la moralidad renacida. Sólo mes y medio después de que fuera certificada la defunción de la Tercera República y para llenar el vacío dejado por la disolución de los partidos políticos, el mariscal, embarcado en su reforma patriótica, creó la «Legión de los combatientes» (recuerdo la angustia que nos causó a todos la recomendación dada a los nuevos legionarios por Xavier Vallat, secretario general de los ex combatientes: «sed los ojos y los brazos del mariscal hasta la esquina más recóndita de Francia»; es decir, sed delatores). Y éste era sólo el principio. En fin, volvamos al relato.
Aunque podría encontrarse a la prensa siempre en el bar del hotel des Ambassadeurs, que era donde residía el cuerpo diplomático, y casi siempre en el de la Paix, que era el lugar reservado a los periodistas, este 11 de julio por la tarde, a la salida de nuestro almuerzo, la curiosa aglomeración de colegas se movía frente al hotel du Pare a la caza de cualquier noticia que les permitiera enviar sus despachos a las respectivas agencias y periódicos. Era todavía pronto, los días trascurridos eran demasiado pocos desde su llegada a Vichy para que les hubiera entrado ya el hastío sabiondo que poco después los confinaría a todos a los butacones del hotel y al interés más que relativo de las ruedas de prensa oficiales.
Hoy en día, quince años después de todo aquello, con el telón de acero impidiendo cualquier intercambio libre de ideas, sería inconcebible que así ocurriera, pero en julio de 1940, el número mayor de periodistas extranjeros provenía de la Europa del este. Los había húngaros, turcos, rumanos, búlgaros, desde luego, gente pintoresca. Y a su lado, también había suizos (entre ellos, una bellísima Wanda Laparra, a la que recuerdo risueña casándose por fin en Vichy con el portavoz de uno de los ministerios), españoles y americanos. Todos se aburrían muchísimo y se encontraban de permanente mal humor. Pronto empezarían a encerrarse más y más, y sin noticias, en los salones del hotel de la Paix, con sus cómodos butacones de cuero marrón, sus pilas de periódicos nacionales e internacionales pasados de fecha y su inútil batería de teléfonos al fondo del vestíbulo. Muchos eran nombres familiares de las publicaciones que leíamos a diario: de las cínicas y al tiempo ingenuas de la América todavía indiferente, de las de Francia, siempre pedante e irritada, de las de la Europa más romántica del viejo Imperio austrohúngaro, de los eslavos misteriosos, de los otomanos. Con el tiempo y la solidaridad nacida de las dificultades de la guerra y del aburrimiento nos acabaríamos llevando bien.
Rebuscando entre mis papeles encontré hace unos días nada menos que el primer artículo de periódico que envié para la prensa latinoamericana a finales de aquel mes de julio. Decía así:
El armisticio con Alemania ha sido el único movimiento político inteligente que han podido realizar los viejos santones franceses de la in República para salvar al país de la catástrofe.
Después de nueve meses de la conocida como «Guerra tonta» (los que trascurrieron entre la declaración de hostilidades el 1 de septiembre de 1939 y la invasión de Bélgica y Francia en mayo del presente año), de súbito las divisiones Panzer alemanas, con su revolucionario concepto de la guerra relámpago, atacaron y tomaron por sorpresa al ejército francés y pese a la heroica resistencia de éste, tardaron pocas semanas en llegar hasta el corazón mismo de París.
Fue entonces cuando el gobierno galo presidido por el Sr. Paul Reynaud se vio abocado a solicitar el armisticio para evitar males mayores y un derramamiento de sangre inútil. ¿Quién gestionaría tan delicada situación? El único capaz de hacerlo desde su prestigio de héroe era el mariscal Philippe Pétain, el hombre que había salvado a Francia ya en 1918, el hombre que, a regañadientes, aceptó entrar en el gobierno como vicepresidente del Consejo. El hombre que ha escrito hace bien pocos días: «Me quedaré con el pueblo francés para compartir sus penas y s\is miserias. Creo que el armisticio es la condición de la perennidad de la Francia eterna». Sólo un personaje lleno de prestigio como el mariscal Pétain, puede decir «franceses: ha llegado el momento de deponer las armas; hago donación de mi persona a la patria para evitar sufrimientos a mis compatriotas»…
Читать дальше