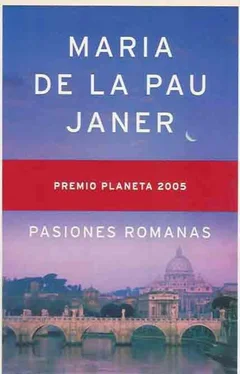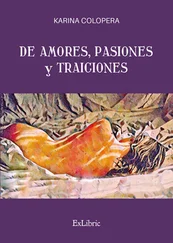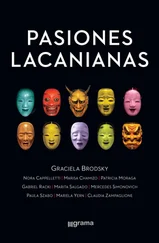Dana trabajaba en la radio. Había estudiado periodismo y presentaba un programa matinal. Entrevistaba a políticos, a artistas y a gente de la farándula. Sabía modular la voz, para que adquiriera todos los registros de los interrogantes. Hacía preguntas afiladas como puntas de acero, suaves como cantos rodados de río, sugerentes o evocadoras. Muchas mañanas, Ignacio se despertaba con ella. Llegó a acostumbrarse, casi sin darse cuenta, como si buscara un rastro amigo. Entre el aroma del café y de las tostadas, se mezclaba el olor a la voz. «¿Cómo puede oler la voz de una mujer?», se preguntaba a menudo. Cuando la escuchaba, recordaba su rostro, y nunca se extrañó, porque evocarla formaba parte de los rituales del día. Oírla a primera hora le ponía de buen humor. Se esforzaba en intuir el estado de ánimo a través de la voz. Buscaba coincidencias con las propias oscilaciones anímicas. Si la mañana era inclemente, cuando las nubes formaban una telaraña gris, encontraba en ella ecos de lluvia. Si lucía el sol, la imaginaba de color azul.
En la milimetrada vida de Ignacio no había ni un espacio. Acaso, aquellos minutos de la mañana con la radio encendida. Era sólo una vaga presencia que no llegaba a adoptar forma real. Podrían haber continuado siempre así, tan cerca y a la vez tan lejos. Sin impaciencia ni añoranza. El azar habría perpetuado el juego de encuentros que apenas se esbozan, que mueren antes de nacer, cuando los cuerpos se cierran a la insistencia de los demás y las almas se doblegan a los embates de los vientos.
En la tranquila existencia de Dana no había lugar para Ignacio. Tenía un trabajo que le gustaba, conocidos con quienes se encontraba para ir al cine, y una pareja provisional con todos los matices de lo que es transitorio. Amadeo era un músico despreocupado, poco brillante. Supo que no era un genio al poco de conocerle, apenas disipados los efluvios del entusiasmo inicial. Durante los primeros meses, creyó que había descubierto al compositor incomprendido por el mundo, a quien ella haría recobrar la confianza en su propia creación.
Vivió una fase de redentora que no duró demasiado; sólo el tiempo justo que necesitó para comprobar dos cosas: primero, que es fácil confundir a un hombre estrafalario con un hombre genial (los límites entre la rareza y la singularidad a menudo son difusos, sobre todo si la pasión los diluye); segundo, que nadie cambia a nadie. Esto último fue más difícil de asimilar, porque había vivido convencida de que ella, y sólo ella -la lúcida, la comprensiva, la enamorada-, conseguiría hacer surgir toda la capacidad artística que había en Amadeo. Aquella creatividad sofocada por el pragmatismo de los demás, mortecina por la indiferencia de quienes rodeaban al artista que ella había sabido reconocer.
En un proceso irreversible, se dio cuenta de que los silencios artísticos de Amadeo eran simple pereza. Descubrió que las crisis, que había identificado con el espíritu inquieto del creador, sólo eran falta de imaginación e incapacidad de esfuerzo. Entendió que la cólera contra el mundo ocultaba la desidia de enfrentarse a él. Lo fue comprendiendo poco a poco, mientras acumulaba pequeñas decepciones que no le provocaban gran dolor. Tan sólo una sensación de tristeza que se desvanecía de prisa, como se van las gotas de lluvia cuando el parabrisas limpia el cristal de un automóvil. El desencanto suele ser producto de una suma de minúsculas desilusiones. Habría querido que él fuese el hombre que había imaginado, pero no lo era. Sin protestas, aprendió a aceptarle. Un día, apareció la certeza de final anticipado. La relación con Amadeo parecía feliz, pero sabía que tenía una fecha de caducidad que alguien había escrito en un calendario secreto.
Se acostumbró a vivir con aquella certeza. Cuando se conocieron, había deseado un amor eterno. El era tan vulgar como todos los amantes. Pronto supo que la eternidad pende de un hilo, que está hecha de materia quebradiza. Le gustaban sus cabellos, la forma que tenía de sonreír, de hablar de música, de abrazarla. Amaba su entusiasmo y sus debilidades; sensaciones que fueron perdiendo consistencia cuando se conocieron. Compartir las sábanas, la cuenta corriente y el lavabo puede iluminar cualquier ceguera. Pero jamás se precipitaba: era cauta, paciente. Confiaba en los propios proyectos, en la apuesta hecha. Al mismo tiempo, una lucidez incómoda le decía que no había nada que hacer, que aquel hombre era un fraude. Se aficionó a vivir a medio camino entre lo que pasaba y lo que sabía. ¿Por qué tenía que precipitarse si el tiempo pone el mundo en su lugar? Los días volaban, mientras sentía a Amadeo cada vez más lejano.
En su relación, todo era provisional: vivían en un piso de alquiler, tenían los libros separados, pocos amigos comunes, ningún proyecto. No se paraban a analizar aquella sensación de inestabilidad, seguramente porque era la única forma que tenían de perdurar como pareja. Vivían el día a día con calma: él en un estado de inconsciencia absoluta que se podría haber confundido con el letargo. Dana, segura de que no había futuro, aun cuando era incapaz de cortar las últimas ligaduras. Había restos de vida compartida, recuerdos inoportunos, hábitos creados sin quererlo, migajas de pasado y costumbres presentes que formaban un tejido que disfrazaba las situaciones, que las hacía simples. Rodeados de una inmensa telaraña de cotidianeidad y rutinas, malvivían juntos. En la radio, ella había encontrado un buen refugio. La música jamás fue mejor excusa para desaparecer del mundo. La dependencia puede disfrazarse de confort, de «ya hablaremos», de engaños bien urdidos y falsas alegrías.
En las ciudades, la vida transcurre de prisa. Extraña paradoja: el presente, que vuela, se convierte en una especie de somnífero de voluntades. Si tenemos que atender muchas obligaciones inmediatas, no hay demasiado tiempo para entretenerse en cuestiones que afectan al futuro. Aunque sea el propio. Cuando alguien no sabe cómo pagará el recibo de la luz, por ejemplo, no reflexiona sobre la conveniencia de iluminar el mundo. La inmediatez se traga el intento de gesta futura. La suma de pequeñas urgencias hace desaparecer cualquier necesidad más lejana. Lo que puede aplazarse pasa siempre a un segundo nivel. Ignacio estaba acostumbrado a reducir la vida a una serie de obligaciones que se esforzaba en entender como placeres. Por una parte, el trabajo del despacho; por otra, los viajes, las relaciones sociales, la familia. Dana había optado por simplificar la jornada, dividida entre la radio y un abanico de hechos casi insignificantes, pero que le resultaban entretenidos. Los dos vivían a su aire.
Hasta que llegó aquel invierno. No recordaban haber vivido unos meses tan fríos. Ignacio miraba el cielo con gesto serio. Pensaba demasiado a menudo en su niñez: recordaba la insistencia de la lluvia, las miradas de los padres todavía jóvenes. En las calles, la lluvia formaba de nuevo charcos de una superficie gris. La gente se levantaba los cuellos de las chaquetas; volaban por el suelo gorros, bufandas, paraguas que el viento se llevaba lejos. Los cristales de los cafés se empañaban con el aliento de los que buscaban refugio. Las aceras estaban llenas de gente apresurada que quería escapar de los malos vientos.
El invierno invita a recluirse. En un movimiento instintivo, el cuerpo y la vida se ocultan como un caracol dentro de su concha. Una cierta quietud, aunque sólo sea aparente, se impone. En aquellos fríos días se encontraron. Un suave rayo de luz entraba por la ventana del edificio de la radio. El director le hizo una propuesta: resultaría atractivo iniciar una serie de programas sobre temas de derecho al alcance de un amplio público. Se trataba de buscar a un experto en leyes, alguien de reconocido prestigio, que se atreviera a hablar por la línea abierta al exterior. Cualquier oyente podría entrar en antena y preguntarle. Ella tendría que ser lo bastante hábil para moderar el tono de la conversación, el tiempo de las respuestas, las intervenciones del público. Cuando le dijeron que Ignacio sería el protagonista, no sintió extrañeza. El invierno, por fin, le traía algo diferente.
Читать дальше