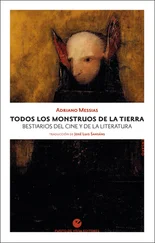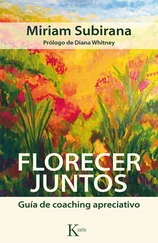– Patricia, ¿hasta dónde vas a llegar en esta locura? No abriremos Ovington esta noche, no podemos jugar con la meteorología. No quiero que duermas en otro sitio que no sea en tu casa.
– Tendré que quedarme aquí, Alfredo.
– Iré a buscarte.
– No salgas de casa. Ya es suficiente con que yo esté fuera.
Cuando colgó el teléfono le dolía el brazo, hubiera deseado arrancarse el cabestrillo. Borja regresó de la habitación completamente desnudo y empezaron a amarse sobre el mismo sofá, las ventanas cubiertas de nieve y la luz fluorescente de la nevada protegiendo más que exponiendo su adulterio. Ella podía decirle que sentía vértigo, y él preguntarle por las cartas sin responder. Aunque la nevada colapsara la ciudad y les permitiera estar tiempo juntos, se besaban y penetraban como si quisieran acabar de inmediato. Como si desearan no hacerse preguntas, no pedir explicaciones.
Terminaron antes que la nevada. La ciudad había dejado de existir. Era un cuadrado blanco detrás de la ventana. Patricia era más bella desnuda que vestida, siempre afortunada por algo inaudito en su armoniosa figura. El cabestrillo le impedía adoptar otra postura que no fuera sentada cruzada de brazos o rendida mirando el apabullante blanco que les rodeaba.
– Es bello donde estamos. No lo que hemos hecho -confesó Patricia.
– ¿Me estás despachando?
– No. No tenía previsto encontrarte. A menos que me siguieras, como hiciste la noche del Wolseley.
– No va a ser tan fácil librarse de mí, Patricia. Te has llevado cosas de mi casa. Sabes muy bien de lo que estoy hablando. No cosas materiales, sino algo dentro de mí. Usándome.
– Es lo que me has pedido siempre.
– No me hables como si fuera Alfredo. Yo hice cosas por ti. Te devolví las ganas de estar con alguien, de imaginarte algo distinto que en principio te molestaba.
– Me repugnaba.
– Y bien que te entregaste a eso que te asqueaba.
Patricia no quiso agregar nada más. No estaba de acuerdo, no se había llevado nada. Si acaso destruido un trozo de su alma y algo, a lo más un rasguño, de la suya. Nada más.
– Nunca había hecho con nadie lo que hice contigo. Esa fiereza, esa monstruosidad. Jamás he follado de esa forma con nadie.
– Siento si te he roto algo -dijo ella, evitando la sonrisa porque era ella la que llevaba un cabestrillo. Habló a continuación como si recitara un dictado-: Si quieres el papel que estaba en los platos, lo dejé en la comisaría como motivo desencadenante de la pelea.
Borja abrió mucho sus ojos de estúpido.
– Es mentira -dijo él.
– Compruébalo por ti mismo, la comisaría está cerca de Sloane. Aunque no formalizamos la denuncia se nos abrió un expediente informativo. Estas sociedades son muy cuidadosas con la violencia de género. Dejamos allí ese retazo de papel y algunos de los restos de la vajilla como único material malherido de la circunstancia.
– David me explicó que no tuvo más remedio que chillar como una marica violada para que Alfredo terminara…
– No necesito que me des los detalles, Borja. Si quieres recuperar ese papel, ya sabes dónde está.
– ¿Tú has visto lo que era? -preguntó, y Patricia parpadeó asombrada de su candidez.
– Estaba más ocupada en protegerme y en poner mi brazo en su sitio, Borja.
Borja se cubrió la cara con sus grandes manazas. Patricia observó el reloj titilante en la nevera de la cocina, al fondo. Tanta madera y tanta ventana y al final el salón y la cocina están integrados, el típico apartamento de soltero inversor en la ciudad de los negocios. Por más que pudiera amar a Borja, por su viril estupidez, por el grosor de sus dedos, las dimensiones de su miembro, por ser parte de «la Manada», por más que todo eso se juntara y la descentrara, quería a este hombre porque era un juguete.
– Sabes que nos veremos en la boda de los gays -dijo él. Patricia asintió. El reloj de la cocina daba una hora que no se adjudicaba a la luz que la nieve desplegaba. Volvieron a hacer el amor, volvieron a sorber sopas de vegetales artificiales y volvieron a guardar silencio mientras la madrugada les envolvía, él se quedaba dormido y ella miraba la noche brillante de la ciudad cubierta de nieve. Alfredo siguió llamando al móvil hasta las tres de la madrugada y luego otra vez a las siete, cuando aún medio dormida Patricia aceptó el cuerpo de Borja cubriéndola y su miembro adentrándose en todo lo que no se cansaba de recorrer. Se encendió la radio, Borja era ese tipo de hombre que se despierta con la radio-despertador y escucharon el parte meteorológico y las largas explicaciones de qué rutas estaban abiertas en la ciudad súbitamente aislada del mundo. Borja recorrió su cabello corto con esas manazas y ella estuvo a punto de decirle algo sobre aquel tiempo juntos. Él la miró cautivado, llorando, y también deseando decir algo que prefirió callar.
Luego, cuando recorrió la ciudad en el autobús con ruedas antinieve, rodeada de gente que como ella no había dormido en su casa, sintió que Borja la seguía andando a grandes pasos sobre la espesa nieve. Era verdad, iba siguiéndola, esos ojos tristes, destrozados, diciéndole todo el tiempo que no le olvidara, que la quería, que sabía que no debía, que los dos se habían encontrado para usarse pero que, al igual que el tiempo, el amor los transformó en algo cautivo, una luz sin sentido.
ENRIQUE HABLA DEMASIADO
Tras la nieve Londres fue una ciudad efervescente porque sus habitantes, fueran ingleses o no, estaban enloquecidos con el descubrimiento de que la capital volvía a demostrar al mundo su autosuficiencia. Cinco días estuvieron cerrados los aeropuertos de la ciudad, los mismos que las estaciones de tren. Millones de turistas gastaron más dinero en permanecer, otros regresaron a sus países prácticamente a pie. Patricia y Alfredo disfrutaron de una ciudad feliz en su aislamiento. Las vendedoras del mercado de Spitalfields no dejaban de celebrarlo en su inglés atropellado.
– Tenemos carne hasta abril si esto continúa así. Y queso hasta noviembre -bromeaban, era exagerado pero celebraba ese espíritu inglés de que es siempre el resto del mundo quien los necesita.
El Ovington fue una sola fiesta esos días. Los millonarios rusos se empeñaron en guardar sus reservas de vodka en el restaurante, algunas de sus bodegas se habían inundado por mala impermeabilidad descubierta por la nevada. Las borracheras eran fielmente pagadas, miles de libras cada noche, y Patricia brindaba con gritos de Tovarich Carajevich mientras les hablaba de su proyecto de un club privado con la comida de Alfredo y el savoir faire del Ovington. Todos querían firmar y Patricia bromeaba, un tanto bebida, con llamarlo Anastasia, en respuesta al célebre Anabella's de Berkeley Square, que durante décadas había sido el club de referencia en Londres. Anastasia, Anastasia, Anastasia clamaban los rusos, y Patricia ponía algo parecido a una polca en el iPod y bailaban todos sobre las mesas.
En esa tesitura, Lucía Higgins pidió una entrevista a solas con Patricia. Cuando le fue concedida, Patricia escogió un spa de Mayfair donde acudía a realizar sus tratamientos faciales de mujer exitosa en medio de la peor depresión mundial. Higgins parecía nerviosa y apagada. Desempleada.
– Marrero me ha pedido que te exija el papel de la vajilla.
– No es un papel, Lucía.
– Está dispuesto a pagar todo lo que pidas.
– No puedo sacarlo de la comisaría hasta dentro de unos meses. Por ley indica que fue la causa de la reyerta con Alfredo y no un caso de abuso conyugal.
– Te vieron entrar en el banco de Jermyn con Regent el día de la nevada -lanzó Higgins, envejeciendo a medida que expulsaba las palabras.
Читать дальше