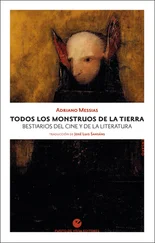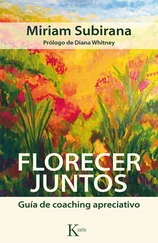– Aún no tenemos casa -dijo Patricia, sintiéndose tonta. Al parecer nadie duerme en su casa en Londres-, estamos en la de unos amigos.
Las dos se partieron de risa.
– Habíamos concertado una cita para ver dos esta misma mañana -terminó Patricia, volviéndose a reír.
– Terminaréis en Cadogan Gardens. Todos los recién llegados escogen Chelsea -vaticinó la Modelo.
La Modelo comenzó a probarse varios trajes que sacaba de una habitación contigua que, supuso Patricia, hacía de enorme vestidor. No se había duchado.
– ¿No te duchas? -le preguntó sin más.
– Nunca antes de un casting. Esos cerdos de las agencias quieren que huelas mal para ver cuán bajo puedes llegar con tus manías -afirmó, escogiendo finalmente un traje camisero de un azul casi morado que coordinó con un sombrero de ala muy ancha más o menos del mismo color y un cinturón de piel metalizada y muy negro que ceñía al límite su cintura. ¿Tendrían todas la misma talla en Londres?
– Tengo que llevar los tacones más altos que encuentre en este armario, me encanta perder el equilibrio después de haber estado con una tía buena y nueva, como tú -dijo.
Patricia creyó que la Modelo hablaba y se comportaba como ella misma. O, se corrigió, como le gustaría comportarse a ella cuando se estableciera en Londres.
– Me gusta cómo te arreglas -comentó Patricia.
– Por todo el dinero del mundo, te suplico que no me compares con «ella», por favor.
Patricia sintió cómo todo empezaba a dar vueltas a su alrededor, sus ideas, sus manos, la laca que oía expulsar del aerosol de la Modelo. Tenía que levantarse, decidió, y vestirse con la única ropa de que disponía, la misma de la noche anterior. ¿Volvería a acostarse con esta modelo? ¿Se lo contaría a Alfredo? ¿Se podía iniciar una aventura en Londres de manera más enloquecida?
– Es que me irrita que en cada entrevista me comparen con la Modelo británica por excelencia… -seguía confesando la Modelo mientras terminaba de arreglarse, o desarreglarse con estudiado esmero, el pelo. Hablaba otra vez de ser «la próxima Kate Moss»-. A lo mejor te aburro con mi conversación -comentó, al ver que Patricia seguía respondiéndole únicamente con su silencio.
Salieron a la calle. Había paparazzi, pero no les hicieron caso. Estaban apostados ante una de las casas del otro lado de la acera en la que vivía un futbolista cuya primera novia le estaba acusando de algo, le explicó la Modelo en su lenguaje de letras engullidas.
– Son cada vez más cerdos. Se trata de los mismos que estaban anoche aquí y les pagan igual si toman una foto mía o del pobre Jake. Es jugador de rugby, no de fútbol, es una molesta diferencia: el fútbol es más poderoso; en el rugby incluso hay jugadores que se declaran gays, así de poco existen para el público. El coche atravesará la City y me dejará en Shoreditch, ya sabes, el nuevo barrio it de la ciudad. Todos estos fotógrafos tienen sus estudios allí.
– Es un día muy bello -alcanzó a comentar Patricia.
– Sí, desde que el mundo decidió acabarse, siempre hay sol en Londres -corroboró la Modelo.
Patricia aspiró su propio olor a adulterio, a experiencia homosexual inducida por abuso de drogas y alcohol. Todo el coche olía a laca, le recordaba a un esmalte de uñas que su mamá usaba en los primeros años de la llegada a Barcelona. Los recuerdos escogen insólitos momentos. Su madre no existía, era un capítulo liquidado. No iba a perder tiempo en imaginársela ni asociar recuerdos de Barcelona. El este de Londres empezaba a desfilar ante sus ojos colocados. Gente todavía más colocada, saliendo de lugares con música atronadora, hablando y agitando las manos, cervezas en la mano. Gays de todo tipo, jovencísimos, con pelucas afro, máscaras anti gas o enormes bucles pelirrojos. En otra esquina, una fila entera de veinteañeros pakistaníes, sin mujeres, acercándose peligrosamente a los maricas como si fueran a escenificar un West Side Story. La Modelo seguía absorta en la pantalla sin fondo del móvil. El coche avanzaba y no sucedía el crash entre los pakistaníes y los gays. Se abrían tiendas y bancos y empezaban a surgir hombres con trajes. Una mujer aferrada a una caja de cartón gritaba obscenidades contra el sistema y pasaban por delante de ella varones con pantalones pitillo de distintos colores, camisetas rasgadas y bufandas perfectamente balanceadas sobre los hombros desnudos. Una fila de menores entraba en su colegio vigilados por policías, los madrugadores mercados de comestibles cerrando al mismo tiempo que empezaban a circular los banqueros sin futuro. El olor de la carne, el queso, las especias, los podía identificar tanto, llevaba más de diez años acompañando a Alfredo a escoger proveedores. Se rió, la Modelo también, y ambas regresaron de inmediato a sus contemplaciones. Se había reído porque la carne, los huevos, los lácteos olían igual en Nueva York y en Londres. Lo único que cambiaba era la sensación de agitación, más lenta en Manhattan, sí, aunque se pensara lo contrario, más agitada en el este de Londres por los autobuses de dos pisos, por la diferencia de la gente moviéndose, por el colocón de la Modelo y ella, por la entrega que empezaba a sentir hacia ese escenario, Shoreditch, donde los edificios de cristal verde y acero se mezclaban con la piedra romántica, agrietada, oscura de los inmuebles de más de trescientos años. Decidió encender su iPod, conectarlo al dispositivo del vehículo. Aparecieron Pet Shop Boys con su último disco, «No tienes que ser tan grande para ser una superestrella, no tienes que vivir una vida de subidas y bajadas para triunfar, no tienes que ser bello, pero ayuda». Rieron, porque las dos eran bellas y sabían que eso sí ayudaba.
– ¿Quién fue el que dijo que las cosas más terribles suceden en los días más hermosos? -comentó la Modelo, con el tono ligeramente afectado, como si quisiera convencerla de que la cita era de su propia cosecha.
Patricia no respondió. A cada columna que sobrepasaban, a cada puerta, a cada frenazo del coche en los semáforos en rojo y cada nueva arrancada, la City se le mostraba como una madre que ha llorado durante toda la noche al sentirse de repente vieja, cansada, con sus hijos abandonándola a su aburrimiento. No se movía nada, solo el automóvil con ellas dentro, asfixiadas de laca, resaca y un maquillaje que se descomponía. Ningún ruido, ni siquiera el teléfono de la Modelo cuya pantalla oscura ahora reflejaba los opulentos edificios al pasar. Empezó a ver todo ese paisaje como si de las magníficas ruinas de una nueva Roma se tratara, supervivientes de incendios pero incómodas estatuas de un silencio, una niebla sin niebla que iba atrapándolas en su clarísima oscuridad.
La Modelo volvió a hablar:
– ¿Puedes imaginarlo? Dentro de esos bancos, ahora que se acabaron los años felices, debe de haber dinero que necesite… hibernar.
– ¿Hibernar?
– Sí. Esconderse. Hasta el próximo periodo en que vuelva a tener valor y todos creamos que se puede ser rico sin esfuerzo.
UNA LLAMADA A MANUELA
Tenía esa cifra rondándole la cabeza. Boat, tres, dos, cinco, siete, seis, cinco. El código de su bolso Chanel adivinado por la Modelo. Nadie la recibió al entrar en la casa prestada. Se asombró de la cantidad de luz, lo sereno de sus movimientos pese a la resaca. Tenía que llegar hasta su ordenador, ya pensaría cómo solucionar todo lo que tuviera que explicar a Alfredo. Allí estaba, negro, compacto, el ruidito de sus teclas al pulsar su nombre y abrir la lista de canciones del iPod, le parecía el mejor de los calmantes o reponedores anti resaca. Escribió las cifras, tres, dos, cinco, siete, seis, cinco, precedidas de la palabra boat. Simple, una fácil contraseña.
Читать дальше