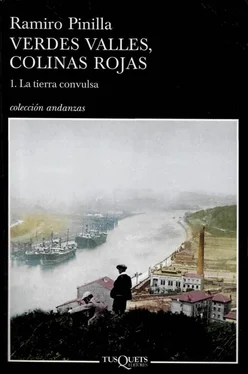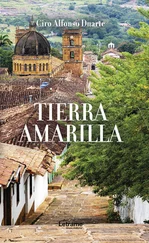Con todo, por supuesto, hubo demasiada pasividad. Y es que conoc í an la naturaleza del escalofrío que les recorría, así como que lo demás eran juegos para no tocar lo intocable. Sab í an de aquella llamita interior común. Lo sabían, claro, a su modo, es decir, no sabiéndolo del todo, sólo sintiéndolo. Incluso a mí me resulta difícil explicar con palabras esa nebulosidad. Podría empezar diciendo: «La madre, Cristina, traicionó la fe nacionalista que ella misma les había inculcado, primero repudiando a Andrea, encarnación de lo vasco -o vasko-, y luego poniéndose a la cabeza de la maldita industrializaci ó n, aniquiladora de las viejas esencias. Así actuó. Cuando el destino la puso a prueba, lo hizo. La mítica Andrea quedó relegada al lugar que le correspondía en la inflexible escala social, y en cuanto a la maldita industrializaci ó n, dejó de ser patrimonio de la gran burguesía vasca espa ñ olista. A Moisés y a Josafat, las víctimas de todo ello, no les quedó más que plegarse a la cruda realidad o, si elegían la postura incorruptible, hundirse en la locura». Y continuar: «Sobrevivieron. No sólo a pesar de la impensable traición sino de haber sido cometida por la ostentadora de la fe, cuya transmisión empezó ya en el mismo vientre, algo así como si la propia fe se hubiera traicionado a sí misma. Pero sobrevivieron, constituyéndose ante el pueblo en vivas imágenes palpables de…, en sagrados, ridículos, deleznables míticos, vociferantes silenciosos de…, en floración escandalosa de…, en tótems temidos. Porque, con la fe, todos ellos recibían igualmente el gran pudor para poder convivir con lo gran inexplicable». En alguna ocasión se lo lancé a don Manuel: «Eran tótems temidos», y su rostro se cubrió del gran pudor. «¿Eh?», susurró. Eran como espejos en los que el pueblo se veía a sí mismo. Y tales situaciones nunca resultan digeribles, porque ¿cómo soportar la caricatura que queda al esfumarse el misterio? Les perdonaron todo porque fue como perdonarse a sí mismos.
De acuerdo, pero ¿dónde encontrar las palabras que necesitaba un hereje como yo para explicarlo hacia fuera o explicárselo a sí mismo? ¿Existían siquiera? ¿Tenía razón don Manuel? Era mi eterna inferioridad con respecto a ellos. ¡Y si, al menos, no les comprendiera! Los respetaba. No creía en lo que creían, pero les creía a ellos. Don Manuel nunca lo supo, pero era él quien siempre salía ganador en nuestros duelos. Con el lubricante de la fe, el universo de ellos era perfecto. A mí, al hereje, sólo le quedaba la vana razón.
Y la otra persecución paralela y persistente, la del hermano en pos del segundo ídolo vivo, aquella modelo del cuadro, aunque en su caso en esos veinte años nada produjo alarma en las gentes. Si bien cabía la pregunta: ¿qué hará con la muchachita, la mujer o la vieja cuando la encuentre? Pienso que el interrogante lo despertaba Moisés, siempre junto a Josafat, impregnándolo de su propio ser más que compartiendo sus vidas un mismo destino; viviendo ambos una misma vida; de modo que, cuando apareciese la modelo, pertenecería menos a Josafat que a su hermano. Entonces la pregunta había de ser: ¿qué haría Moisés con ella cuando la encontrase Josafat? No todos aceptaban una duda tan inquietante; los había, menos crudos, que envolvían a los dos hermanos en una aureola inofensiva, rosácea. El paso de los años fue consolidando esta apreciación y ganando adeptos; quizá fuera una mujer la primera en atreverse a teñir de leve romanticismo la tozudez de los dos hijos de la marquesa, es decir, la primera en expresarlo con palabras. Había, pues, dos líneas, la dura y la blanda; la primera circulaba más en lugares como La Venta; la segunda, en patios y cocinas.
Y entretanto la madre ejerciendo su traición a la vista, incluso, de sus hijos, como diciéndoles: «Lo hago para demostraros que, aun haciéndolo, todo sigue igual entre nosotros». Había que ser un tipo muy especial, como don Manuel, para no hacer distinción entre la carrera industrial de Cristina y la del resto de los capitanes de empresa, incluido su esposo, o principalmente él. Pues la parte más tradicional de nuestro pueblo desde el principio vio con agrado, incluso orgullo, el que vascos como ellos triunfaran en aquel combate por la riqueza. No es que pensaran: «Ya que ha de ser así, que sean buenos vascos los que nos exploten», sino que no advertían tal explotación en industrias en las que amos y criados fueran vascos. Cristina no les inspiraba ningún recelo, no sólo era de la tierra sino del Partido Nacionalista Vasco, es decir, era de la mejor clase de vasca. Si esa parte de nuestro pueblo repudió la industrialización no fue por miedo a los cambios sino a un solo cambio, al cambio de manos del poder político, que pasaría de la burguesía rural a la industrial. Cristina, tan sensible a los atentados a su causa, fue de las primeras en hacer algo más que lamentarse, quizá por tener demasiado cerca, en su propio hogar, al enemigo. Lo que revela que no lo tenía por tal en 1879, cuando se casó con él; entonces, sencillamente, hizo lo que se estilaba entre la nobleza rural: unir el declive económico a ferrones enriquecidos, a hombres del hierro, como decía don Manuel que decían los Baskardo de Sugarkea. «Aunque», añadía, «ello no significa que Cristina y los de su clase fueran la antítesis, es decir, hombres de la madera -según, también, el viejo lenguaje de esos Baskardo-, pues en esto unos y otros se debatían en la misma prostitución. Pero aún se conserva algo de lo que fuimos en un principio -o en el Principio-, en el mejor de los casos, la memoria, el recuerdo, el dolor de los que aún pueden intuir lo perdido.» «Usted lo supo a través de aquellas llamas de mi tío abuelo», le dije. «En 1907 lo pudo saber cualquiera de nosotros.» «Cualquiera que sólo tuviera catorce años.» Y él: «Entonces pareció también que yo era el único con catorce años en nuestro pueblo».
Pero ni siquiera Cristina se encontraba en el mejor de los casos; me refiero a que ni a ella le quedaba la memoria, el recuerdo, el dolor por lo perdido: se limitaba a defender lo único que había heredado y conocía. Había dejado de existir el viejo pueblo de los hombres de la madera, ocupando su lugar el nuevo pueblo de los hombres del hierro, más virulentos que nunca por presentir que, al cabo de tantos milenios de predestinación, se hallaba próxima la edad de su apoteosis. Hombres como Camilo Baskardo se habían quedado sin enemigo, de modo que hubo que reinventar una caricatura del perdido mundo de los hombres de la madera para tratar de frenar a los hombres del hierro. Fue la misión de Sabino Arana. Una cruzada, dirigida más contra algo que por algo; tan cargada de fe como todo nacionalismo acosado. Decía don Manuel: «Pero teníamos, tenemos derecho a defender lo nuestro, lo vasco». Y yo: «Lo poco o nada que queda de ello, y usted sabe a lo que me refiero». «Pero, ¡Dios mío!, aquello existió. Y si ahora lo queremos desenterrar…» Yo le cortaba: «Posiblemente sólo usted lo podría hacer, por haber recibido de aquel rebaño la revelación de cómo fue antes todo esto. Usted y los de Sugarkea, que siguen viviendo en lo de antes y, por tanto, no necesitan desenterrar nada». «¡Queremos salvar lo salvable!» «¿Ese triste residuo?» Y él se encendía: «¿Por qué te ensañas, si todos los pueblos del mundo han perdido lo mismo que nosotros?». «¿Acaso lo saben?» «Tampoco lo sabe nuestro pueblo.» «Pero usted sí lo sabe. Usted sabe que los suyos luchan por casi nada. Su último pecado fue la matanza de aquel rebaño de llamas.» «Pecadores o no, necesitamos salvar lo salvable.» «Ni siquiera eso. Su conflicto es el de los viejos pueblos que no saben evolucionar, que aceptan lo nuevo sin dejar de pregonar que pertenecen a lo viejo. Es jugar a dos barajas, engañarse con una coartada. Todos ustedes se inventan a sí mismos, Cristina se inventa a sí misma, cuando la verdad es que son ya hombres del hierro. ¿Tanto les cuesta desprenderse de esa fe? Cristina tuvo conciencia de su felonía. ¿Por qué, si no, le buscó a usted para pedirle perdón?» Sus diarios desplazamientos a Bilbao comenzaron hacia 1904. Getxo la veía pasar muy de mañana en su birlocho tirado por un caballo y el cochero de polainas rojas al pescante, y al principio se preguntó qué compras del demonio tendría que hacer tan temprano y con esa frecuencia; y si no eran compras sino visitas, aún resultaba menos explicable. Oía la misa de ocho de don Eulogio en San Baskardo y a las ocho y media ya rebasaba La Venta en dirección a Bilbao. «Ahí va la marquesa a barrer las calles de la capital», o cosas parecidas, decían las gentes. Hasta que se cayó en la cuenta de que ahora la familia disponía de dos birlochos. La culpa de que se tardara tanto en descubrirlo fue de Camilo, quien, al parecer, evitaba que su birlocho coincidiera en sus viajes con el de ella, y lo consiguió durante varias semanas. Habría cambiado de misa de haber sido su costumbre oír la de don Eulogio; tampoco tuvo que cambiar de iglesia, pues ya en la última década del siglo acudía a la de San Ignacio, en Algorta, huyendo de aquel cura que había hecho causa común con su esposa. Con el tiempo, el pueblo empezó a contrastar las noticias de quienes habían visto el birlocho de los Baskardo-Oiaindia a la puerta de San Ignacio con los que lo habían visto, a la misma hora, en San Baskardo; o las de quienes lo habían visto camino de Bilbao a las 8:45, con Cristina dentro, con los que lo habían visto, camino de Bilbao, a las 8:55, con Camilo. La gente se tomó en serio el asunto y, al fin, no necesitó ver juntos los dos birlochos para establecer la duplicidad. «Coño», dijeron, «ya no se aguantan ni dentro del mismo txintxorro. » Pero, exprimida la anécdota, quedaba la cuestión principal: ¿por qué dos birlochos? El único existente hasta entonces era de uso casi exclusivo de Camilo, muy pocas veces lo necesitaba Cristina, sólo para ir a misa los domingos -el resto de la semana iba a pie- con toda la familia, incluido su esposo, o realizar algún viaje excepcional; era una vasca de su etxe, sus ocupaciones se centraban en el hogar. En cambio, él era un voraz trotamundos de la geografía local, viajes breves pero intensos, no dando tregua al birlocho desde primera hora de cada jornada laboral, pasando de uno a otro despacho de su poder para tomar decisiones que revulsionaban la vida de su pueblo. En muchos años la familia no necesitó dos birlochos. Saltaba a la vista que el cambio lo había traído Cristina. «Es ella la que ha traído el segundo birlocho», concluyó la gente.
Читать дальше