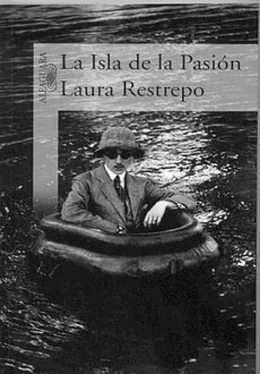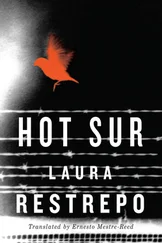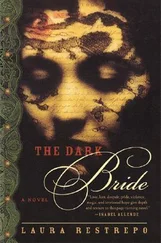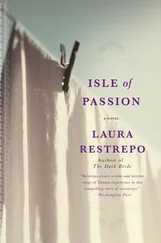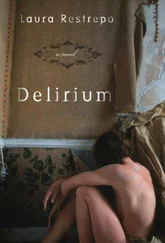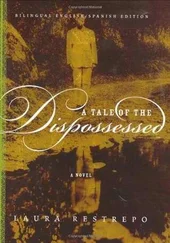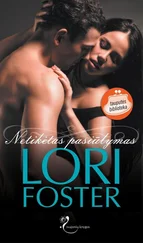Muy poco después, a través de sus binóculos, la señora de Arnaud vio que el bote se volteaba, y los vio desaparecer en el mar, que estaba repleto de tiburones.
Tercero: Relato hecho en 1982 por Ramón Arnaud Rovira, el hijo mayor del capitán Arnaud, quien debía tener seis o siete años en el momento de la muerte de su padre:
Un día de finales de mayo de 1915, (…)mi hermanita Alicia entró corriendo y dirigiéndose a mi padre decía: ¡Papá, un barco! (…). En efecto, una pequeña figura se divisaba por el noroeste. (…) La figura se hacía cada vez más clara, su ruta era de noroeste hacia sureste. Todos corrimos al muelle (…) Había pasado una hora más o menos desde que lo vimos y ya estaba frente a nosotros, sus destellos grises como el acero nos indicaban su posición, el sol lo iluminaba completamente.
A pesar de todos nuestros alborotos, el navío parecía no detenerse, seguía tranquilamente su ruta, ignorándonos. (…)
– ¡El barco se marcha! ¿Por qué? No es posible, Señor, ¡Ten piedad! ¡No nos abandones! -gritaba mi madre desconsolada. (…)
La marea empezaba a subir amenazadora. A esa hora ya era muy peligroso el mar y nuestra lancha no estaba en perfectas condiciones. El viento ya era fuerte. La barca luchaba contra la fuerza de las olas. Mientras, el buque seguía su camino. (…)
De pronto, una mole enorme los volteó, ¡era un gigantesco animal marino, supongo que una mantarraya que volcó la canoa! [4].
Cuarto: Versión del general Francisco Urquizo, escrita en 1954 y documentada en los anales y archivos del ejército mexicano:
El capitán Arnaud está tocando ya los límites de la locura…
Era el día 5 de octubre de aquel año de 1916.
Amanecía un día claro, apacible, con un sol deslumbrante (…). El vigía del faro dio el aviso de que en el horizonte parecía distinguirse la silueta de un navío.
Todo el mundo subió a la torre con la ávida esperanza de confirmar el aviso.
Era cierto. No era una cosa de espejismo ni de ilusión. Un barco se dibujaba muy lejano. Podría llevar el rumbo de la isla o pasar de largo frente a ella, pero ahí estaba.
Arnaud creyó perder el juicio; aquella era la oportunidad, la única oportunidad de liberar a su gente, y ante el temor de que el barco siguiera su ruta sin pasar por la isla, se dispuso a salir a su encuentro, cortando el camino que se adivinaba iba a seguir.
Abordaron la única lancha que había y se lanzaron al mar bogando con toda la fuerza de su ánimo. Llevaba una larga vara con un trapo blanco para hacer señales.
La nerviosidad, la desesperación, la esperanza, les daban fuerzas a los hombres para remar sin desmayo.
Desde la torre del farallón, Alicia, sus hijos y las mujeres que quedaban, veían alejarse a la lancha y mentalmente oraban por el buen éxito de la empresa.
¡Que los vieran, Señor! ¡Que los vieran! (…)
Imposible.
Estaba escrito.
Aquel día 5 de octubre de 1915 fue fatal. (…)
Vieron con ansia, con desesperación, los que observaban, que de pronto la lancha inesperadamente se detenía y que había lucha a bordo de ella.
Una gran mancha negruzca aprisionaba a la débil embarcación y los remos de los hombres golpeaban furiosamente contra ella.
¡Era una mantarraya!
Fue cosa de instantes. Pudo más el monstruo marino que los débiles hombres y su barquichuelo. Viró la navecilla con rapidez y se hundió. Los hombres no aparecieron más. (…)
El mar estaba tranquilo como si nada hubiera pasado. La silueta del barco, indiferente, siguió su camino [5].
Vengo a Acapulco a averiguar lo que pasó con Gustavo Schultz a partir del momento en que abandonó Clipperton, en el cañonero Cleveland de la armada norteamericana. En un diario de 1935 encuentro el primer dato, la punta del ovillo para desenredar la historia: El alemán nunca regresó a su tierra natal.
Después de que el capitán Ramón Arnaud lo echó de la isla, Schultz se quedó a vivir por el resto de sus días, que fueron largos, en el puerto mexicano de Acapulco. ¿Qué lo ató a un país que no sólo no era suyo, sino que además se descoyuntaba en la barbarie de una revolución? Una sola cosa: un compromiso de sangre. Un juramento hecho a gritos desde la costa de Clipperton, minutos antes de zarpar, a la mujer que amaba y que contra su voluntad dejaba atrás. Con las greñas rubias alborotadas por el viento y una expresión borrascosa en sus ojos de loco, le había prometido a Altagracia Quiroz que no descansaría hasta rescatarla, que se casaría con ella y que la haría feliz. Y si se quedó en México, fue para acometer la tarea imposible de cumplirle la promesa.
He averiguado la dirección de una de las casas donde vivió, aquí en Acapulco. Es un solar amplio, con una construcción de bahareque, en el barrio tradicional de La Pocita. Converso con los vecinos viejos del lugar, los que oyeron hablar de él y recuerdan su nombre. Les pregunto si llegó loco, si alguna vez estuvo enfermo de la cabeza.
– Loco no, nunca -me contestan-. El señor Schultz fue un prohombre aquí, en Acapulco. Una persona querida y respetada, porque él fue quien trajo el agua potable al puerto. El primer acueducto se le debió a él. ¿Ya visitó la Casa del Agua? Hoy es un lugar turístico, pero fue su hogar durante años. Primero vivió en esta colonia, en esta casa, y después, cuando trajo el agua, se fue para allá.
En la Casa del Agua aún se conservan los tanques, las bombas y los equipos hidráulicos que trajo Gustavo Schultz y que él mismo instaló y puso a funcionar, seguramente con la misma meticulosidad acuciosa con que se ocupó de la vía decauville, en Clipperton.
Unos años después se nacionalizó mexicano y aceptó un cargo público, que desempeñó con honradez y con tenacidad teutónica: la capitanía del puerto.
– ¿Tuvo hijos? -le pregunto a la gente.
Me contestan que no, pero que en un orfanato adoptó a un niño mexicano, recién nacido, a quien dio su nombre y apellido.
Busco ahora a Gustavo Schultz, ese hijo adoptivo, donde me dicen que trabaja. Es dueño de un expendio de pollos en el Mercado Central de Alimentos de Acapulco. Los pasadizos están recién lavados a baldados de agua con desinfectante. Me pierdo por entre laberintos donde se apiñan todos los colores y todos los olores. Paso por las piñatas rechinantes, en forma de estrella, de barco, de toro. Paso por los mangos y las chirimoyas, las cincuenta y ocho especies de chiles, los Niños Dioses con coronas, mantos y tronos, los puestos de las costureras remendonas que esperan clientes frente a máquinas de coser antediluvianas. Circulo por entre elotes, camotes y nopales, por entre las mesas con butacos para sentarse a comer tacos, las flautas y las burritas que fríen cocineras veloces y sudorosas. Veo el huitlacoche y la variedad inverosímil de setas y hongos, me ofrecen sarapes a rayas, paliacates para el cuello y huipiles bordados a mano. Quieren que compre papel picado, calaveras de caramelo y flores de cempaxuchitl para los muertos. Flores de calabaza para la sopa y flores de Jamaica para el agua fresca. Atravieso los puestos de carne, empujando con el hombro piernas de res y cabezas de carnero. Llego por fin a los pollos.
Cuelgan de las patas en hilera, apretujados unos contra otros, feos y desplumados, y sus ojos muertos miran con hostilidad. Hay miles de pollos en más de 200 expendios, y por lo menos un vendedor en cada expendio. Voy de puesto en puesto, preguntando: «¿Usted es Gustavo Schultz, o lo conoce?»
– Él tenía su negocio aquí, pero hace unos tres años murió. Su hijo, que se llama igual que él, vive en Chilpancingo, Guerrero.
Читать дальше