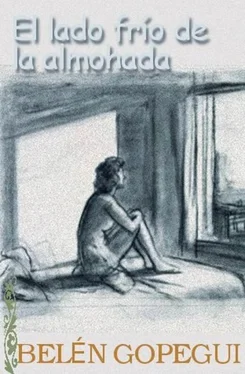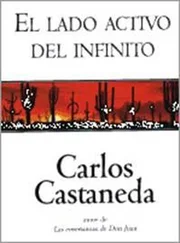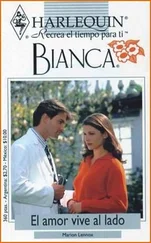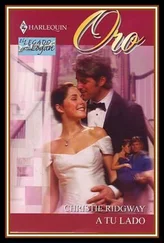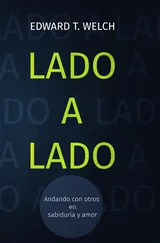Hull se detuvo en un semáforo, hacía calor y como siempre que se dirigía al puente de Juan Bravo sintió cierto rubor de que le viesen, de que alguien desde el interior de un coche le reconociera, sudoroso y vulnerable. Porque no debían los agregados políticos de las embajadas asomarse a los puentes, no en los puentes urbanos de Madrid a las cinco y media de la tarde sino sólo tal vez de madrugada, o asomarse a puentes románicos en parajes agrestes lejos de la ciudad. Hull cruzó, no eran las complicaciones lo que le preocupaba, tal vez incluso le excitaran algo. Era el error, el error absoluto, como pensar que el resultado de una ecuación debía de ser cinco y que sin embargo fuera tres o diecisiete. Era haberse equivocado por completo y que Laura no fuese su interlocutora ni el calor en la piel ni juntos atravesar las noches y los días, sino que fuese tan sólo una visitante.
Pasaban los coches rápidos a su lado; cuando se detuvo en la acera del puente, se acodó mirando cómo también pasaban debajo de él. El largo río de la Castellana. Coches y autobuses en ambas direcciones, árboles, separación. El puente era su sitio para ver horizonte.
Con su horario no podía permitirse salir de Madrid ni siquiera desplazarse hasta el templo de Debod. Podía contener el impulso, permanecer en su despacho, conformarse con tomar un café, acaso con ir de verdad a la farmacia. Pero de vez en cuando necesitaba dirigir la mirada lejos y, admitió, no contenía sus impulsos, a veces no conseguía contenerlos. Era un inconveniente, Wilson así lo consideraría. También él, aunque notaba cómo su cuerpo iba encontrando el centro de gravedad ahí, sobre ese puente, y su mirada parecía volar.
Laura tenía veintiocho años y una mezcla de fuerza y extrema debilidad que a cualquiera habría conmovido. Laura, con veintiocho años, le buscaba con sed a él que tenía cincuenta y siete. Eso le halagaba y lo sabía pero, se dijo, él ahora estaba viendo el tiempo que tenían por delante como el canal que se extendía bajo sus pies, el sol en las carrocerías, el aire que el calor convertía en una capa de celofán tembloroso. Viéndolo como si la peor parte de cada uno fuera la que el otro iba a lograr empequeñecer.
Eran las once de la noche del martes 6 de mayo y esta vez Wilson sí estaba sentada ante un auténtico panel de mandos si bien no gigantesco ni semejante al de una imaginaria nave interestelar. Varias líneas telefónicas, varias pantallas de ordenador y dos conexiones a través de un aparato que en algo recordaba a las antiguas radios de los radioaficionados. A su lado había un técnico en telecomunicaciones de no más de veinticinco años. Sólo él sabía que no estaban siguiendo a una persona sino a dos.
Carlos Osorio, miembro del buró político del Partido Comunista Cubano y que, según pudieron averiguar, había estado en contacto directo con Sedal al menos en dos ocasiones, había llegado a Madrid el día anterior y esa misma mañana, muy temprano, había tomado un vuelo en dirección a Zurich. Parecía por canto que era él quien iba a ingresar los tres millones de dólares en una cuenta. Sin embargo, también el lunes por la mañana, tres horas más carde, Miguel Arrieta había tomado un avión, a Frankfurt. Después le habían perdido. Sólo el joven técnico estaba al corriente del dispositivo que Wilson había puesto en marcha para seguir a Arrieta. Carter sabía que estaban siguiendo a Osorio y había dado su visto bueno. Pero Wilson resolvió interpretar ese visto bueno en sus propios términos y ahora lamentaba haber malgastado hombres y medios en seguir a Carios Osorio.
Mientras Osorio cenaba solo en un pequeño hotel de Zurich, Arrieta se movía sin control por algún lugar de Alemania. Wilson se fue a su casa a la una de la madrugada. Poco antes de las cuatro, el técnico la llamó para anunciarle que tenían otra vez a Arrieta: acababa de cruzar la frontera con Holanda. Nadie se despertó en casa de Wilson con la llamada. Ella adelantó el despertador de su marido y le dejó una nota antes de irse. A las cuatro y media estaba en la embajada.
Habían logrado retener a Arrieta con vagas quejas sobre la documentación del coche alquilado. Así le habían dado alcance y ahora de nuevo lo seguían. Wilson se quedó dormida en el sillón de la pequeña sala de operaciones pasadas la siete. El técnico la despertó a las ocho y media tal como ella le había pedido. Tuvo que subir al despacho, saludar, sonreír, hablar por teléfono. A las diez el técnico le pidió que bajara: Arrieta estaba en el puerto de Harlem, pero al parecer se había encarado con uno de los hombres que le seguían y ahora esperaban un relevo.
– No necesito un relevo -dijo Wilson al entrar en la sala-. Necesito acceder a toda la información sobre las transacciones del puerto, partes de inspección, recibos de almacén, destino de las mercancías.
Wilson empezó a hacer llamadas y a recibir listas, muchas de ellas escritas en holandés. Wilson sabía alemán y trataba de improvisar las traducciones porque no quería implicar a nadie más en lo que estaba ocurriendo. Cuando vio bostezar al joven técnico le autorizó a marcharse y la alegró poder hacerlo sin que pareciese que estaba echándolo. Después cerró la puerta. La pequeña sala tenía el techo algo bajo debido al aislante con que la habían insonorízado. Allí había escuchado por vez primera la conversación entre Agustín Sedal y Laura Bahía. Wilson levantó la mirada un momento. No debía perderse en ensoñaciones porque todo ocurría en tiempo real. El Atlántico golpeaba contra el puerto de Harlem en ese mismo momento y Arrieta estaría terminando de revisar la documentación o el cargamento después de haber entregado el dinero.
Una llamada le comunicó que Carlos Osorio se dirigía al aeropuerto. Había visitado a un abogado y dos bancos en su corta estancia. Entonces Wilson tuvo la tentación de dejarlo. Dejarlo en ese instante, no llegar a saber si lo que Arrieta había comprado eran manzanas o un equipo médico o alguna nueva tecnología industrial. Seguían llegándole correos y faxes del puerto de Harlem. Mientras los miraba, Wilson se decía que no ganaría nada con hablar. Si dejaba creer a Carter que Carlos Osorio había ingresado el dinero en Suiza, si ella misma se convencía de que así había ocurrido, no pasaría nada. Dentro de unos meses los cubanos dirían que habían surgido obstáculos, divisiones internas. Nunca tendría lugar la entrevista entre Carter y Jorge Salinas. Y pasaría el tiempo. Y ella y Carter escribirían informes valorando positivamente el subproducto obtenido de esa operación, un subproducto que resumirían en contactos y datos y tendencias más o menos verosímiles. Nadie lo notaría demasiado. Algunas preguntas, alguna queja, pero nadie abriría una investigación porque no era blanco ni negro el dinero de que ellos disponían; era transparente. No ocurriría nada porque, con el viaje de Osorio a Zurich, Sedal le había puesto en bandeja una solución.
– Me lo has puesto en bandeja -dijo comprendiendo que acababa de hacer el razonamiento que alguien había hecho antes que ella, para ella. La verdad no era rentable en esta ocasión. La verdad sólo iba a traerle complicaciones; sólo iba a servir para que Carter y ella misma gastaran las horas y la angustia pensando qué podían hacer para que nadie más la descubriera porque, sí se descubría, entonces la verdad les arrastraría al fracaso y después de las críticas severas por haber entrado en una operación de semejante riesgo, serían expulsados o sometidos a una durísima degradación.
A la una del mediodía lo encontró. En Holanda, burlar el bloqueo se había convertido en una operación menos compleja que cualquiera de contrabando. No era preciso ocultar la mercancía ni darle apariencia de ser otra cosa. Bastaba con crear falsas pantallas con respecto al vendedor y al comprador. En Holanda no había una agregada de seguridad como ella, que se reuniera cada poco con los distintos empresarios, que les insinuara y advirtiera cada poco.
Читать дальше