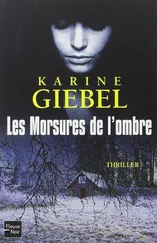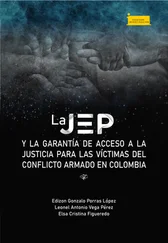Belén Gopegui
Acceso no autorizado
A la memoria de Antonio Estevan,
Javier Mariay Mercedes Soriano.
Debo echar mi suerte con quienes,
siglo tras siglo, con astucia,
sin poder extraordinario alguno,
rehacen el mundo
Adrienne Rich,
Recursos naturales
(Traducción de
Miriam Díaz-Diocaretz)
Enero
La luz de las farolas atravesaba las copas de los árboles y ascendía cada vez más débil. Los pisos altos quedaban sumidos en la oscuridad componiendo un segundo Madrid, varado en sombras, una extensa atalaya desde donde presenciar la intemperie de los cuerpos que aún y hasta el amanecer seguían desplazándose de un lado a otro por las calles encendidas.
En esos días el sistema integrado de interceptación de telecomunicaciones se encontraba operativo para un elevado porcentaje de las conversaciones telefónicas, mensajes cortos e intercambio de datos electrónicos. Desde diferentes salas distribuidas por todo el país, usuarios autorizados de Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado accedían a la información almacenada en los dos centros de monitorización. Los bits viajaban por cables y por ondas. De cerebro a cerebro una suave neblina de gotas pequeñas, imaginarias, se extendía por la ciudad, atravesaba rejillas y ventanas y entraba en los corazones.
En la terraza del piso nueve de un edificio de ladrillo situado en la zona norte de Madrid, una mujer vestida con blusa marfil y pantalón negro dejaba vagar la mirada lejos de los centros comerciales y las zonas arboladas, por los campos de la noche. El contacto del aire helado estremecía su ánimo. Como el aguijón de una avispa pero más suave y duradero, la vicepresidenta del gobierno sentía en su pecho el dolor de algunas de las cosas que no hizo. Era cerca de la una. La vicepresidenta volvió enseguida al interior de la casa, a la pequeña mesa de madera de haya donde tenía su ordenador portátil.
Aunque nunca compraba nada por internet, ni siquiera una canción, a veces, para descansar la mente, miraba toda clase de catálogos. Casas en las islas Gambier. No tenía intención de alquilar una, tampoco de visitar el archipiélago, pero durante, quizá, diez segundos se veía en aquellos porches al borde de la playa, sin furias ni penas.
Todo empezó en la tercera casa. La flecha se movió sin que ella hubiera tocado el ratón. Pensó que lo había imaginado. Cerró el portal de venta de casas. Adiós, islas. Luego cerró el navegador y se recostó en la silla.
En la penumbra del salón se permitió desmadejar el cuerpo, relajar los brazos, apoyar los talones en el suelo y que los pies girasen cada uno en dirección opuesta. Pero enseguida la flecha comenzó a danzar. La vicepresidenta se incorporó despacio, aproximó de nuevo el sillón a la mesa y sujetó el ratón con la mano. La flecha siguió moviéndose completamente fuera de su control. Exploraba carpetas y abría y cerraba documentos. Soltó el ratón. Ahora su mano izquierda reposaba en el brazo de la silla y la derecha tamborileaba con suavidad sobre el cristal frío de un vaso de limonada. No soy yo, seguro. Leyó la hora en el ordenador: 01.10. Dos o tres noches por semana, cuando el sueño tardaba en llegar, la vicepresidenta abría el portátil y navegaba sin rumbo.
– De manera que no conoce mis costumbres -se dijo en alto.
Quien quiera que estuviese controlando su ordenador en ese momento parecía hacerlo como si estuviera seguro, o segura, de que no había peligro de ser descubierto. Pero lo hay. ¿Aviso al jefe de gabinete? ¿Al servicio informático? Lo segundo le parecía más adecuado. Sin embargo, de momento no iba a llamarles; prefería seguir mirando la actividad de la flecha. Había abierto una ventana negra y escribía palabras en clave, códigos que ella desconocía. Anotó algunos en un post-it. Imaginó con toda nitidez el titular en la prensa, el vídeo de YouTube, los comentarios en los blogs sobre lo fácil que había sido hackear el ordenador personal de la vicepresidenta. Y se encogió de hombros. Soportaría mi escandalito más, como sus fotos en bañador circulando por todo el mundo, como el día en que la filmaron de espaldas paseando cogida de la mano con una vieja amiga. Es mi ordenador privado, no contiene datos que puedan comprometer al gobierno, ni a mí, así que no pienso montar un número ahora llamando a nadie. No tengo documentos de trabajo, fotos extrañas, he borrado los escritos personales. El historial, quizá, la lista de las páginas que he visitado en los últimos veinte días.
La vicepresidenta trató de recordar si en esa lista había algo impropio. Estuvo tentada de abrir el navegador y repasarla, o quizá borrarla de una sola vez. Pero si lo hago, sabrán que estoy mirando. Como si la hubiera oído pensar, la flecha cerró una última carpeta y se detuvo.
¿La persona que ha estado moviéndola seguirá ahí, agazapada, o se habrá levantado para asomarse a la ventana y fumarse un cigarrillo? Puede que haya apagado su ordenador y cortado toda comunicación.
La vicepresidenta bebió un poco de limonada, despacio. Luego se echó una gruesa chaqueta de lana por los hombros y, con el vaso en la mano, salió de nuevo a la terraza. Una mesa de madera y seis sillas con anchos brazos evocaban la presencia de amigos, noches bulliciosas de copas y charla hasta el amanecer. La vicepresidenta se sentó y puso la limonada sobre la mesa. Oía un duelo de ladridos. Mientras contemplaba algunas estrellas de luz muy débil, añoró el leve olor del jazmín que en primavera crecía a su izquierda.
El cielo parecía expandirse en todas direcciones; la vicepresidenta se sintió ligeramente conmovida, como si esa vasta extensión la protegiera. Dedicó un par de minutos a pensaren la flecha. Su presencia debería ofenderla, o enfadarla, inquietarla cuando menos: alguien vulneraba su intimidad cometiendo un delito. Pero no estoy ofendida, ni enfadada. Un golpe de viento helado envolvió su cuerpo. Notó cómo el frío recorría su piel, quebrada ya por los años, parecida a la corteza del pan y, sin embargo, afinada, precisa. El rumor sordo de los coches le trajo brazos cogidos al volante, chaquetas con el olor de la jornada, tal vez el sonido de un bajo acariciando la tapicería. Pensó en las vidas que podían resultar modificadas por una decisión suya. Quiso restar importancia a esa idea, la alejó. Con los ojos cerrados, Julia Montes empezó a repasar su agenda del día siguiente.
Cuando regresó al interior de la casa vio el salvapantallas negro. Movió el ratón. Sus carpetas, sus iconos, todo parecía estar quieto ahora, y la flecha le obedecía. La vicepresidenta se sentó. Iba a apagar el ordenador pero primero se dirigió a la flecha, o quizá a ella misma hacía muchos años, cuando leía novelas de aventuras, cuando soñó ser el capitán Tormenta, cuando todo estaba a punto de empezar:
– ¿Quién eres?
Junio del año anterior
Siete meses antes, a las siete y media de la mañana:
– Hola, abogado. ¿Te acuerdas de daemon05, aka Crisma?
– ¿Qué pasa?
– Me han detenido.
– Yo ya no me ocupo de estas cosas, lo sabéis.
– Por favor.
– Te doy el teléfono de Juan. O le llamo yo.
– Quiero que seas tú. Por favor.
De pie, con el teléfono inalámbrico en la mano, el abogado miraba por la ventana del dormitorio. Había un deje imperativo en la voz del chico, una urgencia que el aboga- tío no recordaba. Sintió curiosidad y al mismo tiempo cansancio.
Читать дальше