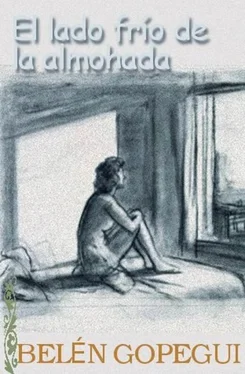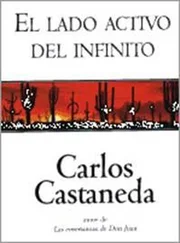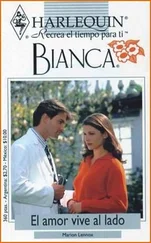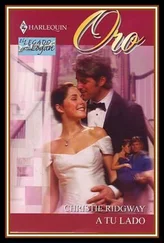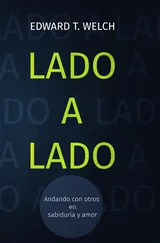– Me alegro de que os riáis, pero con diez años yo era llamativamente bajo y tartamudo. Aunque mi padre luchó por la república, con diez años yo no llegaba a entender muy bien las consecuencias de ser hijo de rojos. En cambio sí sabía lo que significaba ser bajo y tartamudo. En según qué grupos de chicos, aunque supongo que en casi todos, eso te convierte en un paria, si no tienes la suerte de que te adopten como mascota. Y a mí no me adoptaron. Un buen día oí en la radio a un señor hablando sobre no sé que variedad de leones y sobre cómo si en una manada de veinte hay uno o dos especialmente canijos, son castigados por el resto: se les golpea, se les priva de comida, hasta conseguir que mueran. Enseguida pensé que mi clase del colegio era la manada, y que estaban dispuestos a acabar conmigo. Le conté al maestro la historia de la manada. El debió de intuir mis temores, y me contó su cuento. Creo que es conocido pero yo no lo he vuelto a oír. -Orellán elevó un poco la voz-: Un guardabosques entró en un bosque y preguntó a los árboles si podía derribar uno de ellos; tenía intención de hacer un mango para su hacha. La mayoría de los árboles había estado en el bosque durante mucho tiempo. Eran vigorosos, eran fuertes, tan grandes que no había, hombre que tuviera los brazos tan largos como para poder abarcar su tronco. Fueron ellos quienes tomaron la decisión. Sí, bueno, digamos que tu petición es muy moderada. Puedes tomar aquel joven árbol que se encuentra allí solo.» Señalaron con sus cabezas hacia un joven fresno, el cual no había tenido tiempo de crecer para alcanzar el grosor de la muñeca de un hombre. El guardabosques agradeció a los árboles su amabilidad y, antes de que pudieran arrepentirse, derribó el fresno. Luego hizo un estupendo y fuerte mango para su hacha. Tan pronto como hubo fijado el nuevo mango a su hacha, se puso a trabajar. Esta vez no pidió permiso, no mostró compasión alguna. Derribó cuantos árboles se encontraban en su camino, tanto los grandes como los pequeños. En aquel momento, cuando vieron lo que estaba a punto de ocurrirles, los árboles dijeron tristemente: «Es completa y exclusivamente culpa nuestra el que vayamos a morir. Al sacrificar la vida de un árbol más pequeño y débil que nosotros, hemos perdido nuestras propias vidas.» La luz de la lámpara daba en los lomos de los libros, rebotando en los que estaban plastificados y eran blancos con grietas y arrugas de haber sido abiertos. Tal vez era el momento de que Mateo Orellán gastase una broma o les ofreciera cerveza fría. Osorio parecía ir a decir algo. Orellán le miró y decidió terminar su historia.
– Después de oír aquel cuento me hice un niño callado y hábil. Ya que no podía ser un árbol vigoroso me convertiría en mango de hacha, trabajaría para convertirme en mango de hacha. Aprendí mucho. Algunos años después me hablaron de un sistema en donde no se sacrificaba a los débiles por ser débiles. En donde los débiles no estaban condenados a elegir entre la humillación, el rencor o la venganza. Y me hice marxista. Ahora ya no soy tartamudo, pero sigo apoyando vuestra revolución.
– De acuerdo, Mateo -dijo Osorio-. Tu cuento es bueno. ¿Pero qué pasa cuando el guardabosques tiene frío?
– ¿Cuánto? ¿Cuánto frío? -dijo Sedal.
Las niñas comían en el colegio. Su marido comía en la empresa o en los alrededores y ella también solía quedarse en la embajada o cerca. Sin embargo, a pesar de la distancia, ese jueves había vuelto a casa a comer y no había avisado a su marido. Necesitaba silencio, soledad.
Wilson puso en una bandeja la ensalada de aguacate, nueces y queso blanco, dos rodajas de pan de centeno, cubiertos, servilletas, un vaso de agua, y salió al jardín. Tenían una mesa de granito rodeada por sillas de hierro con blandos cojines verdes. Wilson comió despacio pero con apetito. Nada más llegar había regado parte del jardín. La mesa estaba en una zona en sombra, y aun así hacía calor. Había una pequeña piscina detrás de la casa. Tan pequeña que apenas se podía nadar en la parte que cubría. Pero servía para refrescarse y las niñas se pasaban el día dentro.
Wilson pensó que tenía tiempo de darse un baño antes de volver a la embajada. Renunció al café a cambio del baño.
Entró en la casa con la bandeja. Al fondo, junto al sofá, en el rincón donde había dejado el bolso, sonaba un móvil. Era el suyo. Se acercó con la firme voluntad de mirar el número y sólo contestar si era del colegio de las niñas o alguna otra urgencia personal, pero no si era una llamada de trabajo. Y era una llamada de trabajo y Wilson sin embargo apretó el pequeño botón verde.
Cuando alguna vez Wilson les daba su móvil a los confidentes les hacía jurar que sólo lo usarían en casos extremos. No habría baño en la piscina. Marian Wilson ni siquiera había empezado a desvestirse, pero cuando contestó al teléfono se sintió desnuda. Y mientras oía las palabras furiosas de Marcos León, las palabras que casi podía predecir una por una, Wilson veía cómo su casa iba desapareciendo, cómo, pasados un par de minutos, ella seguía ahí, de pie, el teléfono móvil en la mano y ninguna pared que la resguardara de las miradas. Pronto se desvanecieron también las vallas y los setos del jardín. Wilson dejó que Marcos León se desahogara. Después hizo un esfuerzo para que su voz sonara como la voz de quien no ha perdido el mando, aún no, y le citó a las cinco en su despacho, no sin antes exigirle discreción absoluta y un tono más calmado.
No quedaba nada. Cuando Wilson soltó el móvil no quedaba nada a su alrededor. Ya las paredes no eran paredes, ya las sólidas cosas que ocupaban el espacio dejaban de ser sólidas y sin duda eso mismo estaba ocurriendo en el piso de arriba. Wilson pensó en el cuarto de las niñas, en la ropa que había ido comprando como si con ella pudiera comprar pasado o pertenencia, en los juguetes, las lámparas, los libros. Más que en ningún otro, en el cuarto de las niñas había depositado su deseo de ser del sitio en donde vivía y no del sitio en donde no estaba. Pues hacía ya demasiado tiempo que no estaba en Nevada y ya casi no recordaba la casa que sus padres vendieron cuando ella se fue. Sus padres vivían ahora en Berkeley, cerca de su hermano. Y ella había ido a menudo a Berkeley, a Washington, a Virginia. Había ido a su país por motivos familiares o de trabajo pero no había ido al lugar de donde era y cuando compró las literas para sus hijas que habían nacido en Lima y habían crecido en Costa Rica, las eligió gruesas, pesadas. Ella misma pintó las puertas del armario empotrado y los marcos de las ventanas. Quiso para sus hijas una habitación que fuera un lugar al que pertenecer. Pero ahora ya no habría habitación. Seguro que si subía por las escaleras que estaban desvaneciéndose encontraría un pasillo desierto y los cuartos vacíos. También el cuarto de sus hijas, paredes lisas, suelo liso corno cuando se lo enseñaron a ellos, una casa vacía para vender o alquilar.
Marian Wilson fantaseaba con quedarse. Era una fantasía a la que no ponía palabras, no sabía en calidad de qué podría quedarse en España sin dar al traste con su trayectoria profesional. Pero soñaba con quedarse como el mejor regalo que podía hacer a sus hijas: un lugar al que pertenecer. Ni siquiera su marido lo entendería; él había aceptado ser el segundo, lo había aceptado por ella, para que ella ascendiera y un día por fin regresaran a los Estados Unidos. Su marido no tenía prisa, su marido dejaba que las distintas embajadas le fueran buscando puestos de trabajo en empresas de telecomunicaciones de los países donde residían. Su marido quería para sus hijas una vida en colegios extraordinarios y la experiencia extraordinaria y el extraordinario conocimiento que proporciona haber vivido en países distintos. Él no entendió el empeño en las literas tan pesadas. Lo aceptó como un capricho porque su marido consideraba que esa vida errante daba derecho a ciertos caprichos inofensivos, a un exceso de comodidad que compensara la incomodidad de los traslados.
Читать дальше