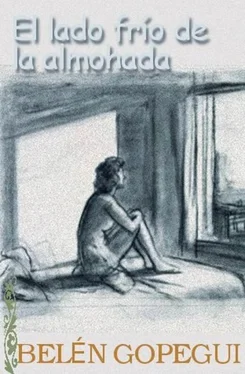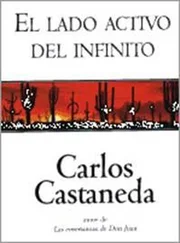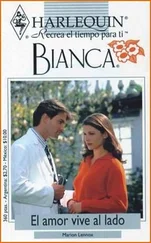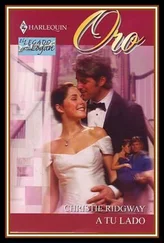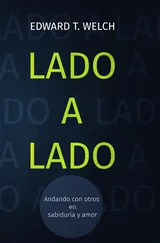– Puedes pasar ahora por mi despacho.
En casos especiales, Wilson salía de detrás de su mesa y se sentaba al lado del recién llegado. Pasó frente al cristal de la ventana, quiso ver su rostro pero no vio nada, sólo el reflejo cuadrado de la luz del techo. En su cara luz negra, pensó, luz invisible que los alemanes utilizaron por primera vez para la puntería en la oscuridad.
Hull la saludó sin reparar en que Wilson le esperaba delante de la mesa. Cuando se sentaron tampoco reparó en la silla que había ocupado ella, tan cerca de la suya.
– Ahora que todo ha terminado quiero pedirte que me gestiones un puesto en la FAO. No es un ascenso ni un descenso. Es un cambio de actividad. A mis años, seguramente es lo mejor.
– No ha terminado todo.
– Todo lo complicado. El resto de las negociaciones llevarán su tiempo y son de vuestra estricta competencia. Yo ya no pinto nada.
Wilson llevaba puesta una falda estampada con limones amarillos y hojas verdes, y una blusa blanca de manga corta. Se había echado por los hombros una chaqueta verde de algodón pues, a pesar del calor de esos días, en el interior de la embajada sentía el frío del aire acondicionado. Sus zapatos eran de piel con un tacón mediano y ahora los escondía bajo la silla. Miraba a Hull, pensaba que la inminencia del verano les aniñaba un poco, ella con su falda de limones, Hull con unos pantalones que no se atrevían a ser vaqueros aunque estaban cerca y un polo de manga larga con los bocones desabrochados. Tenía que decírselo, y entretanto le parecía estar sujetando un vaso de cristal en el aire sin tocarlo, sólo por la fuerza de la concentración.
– ¿Qué país te gustaría? -preguntó por fin.
– Supongo que tendría que ser un puesto itinerante, con la base en donde me dijerais.
– ¿Paraguay? -dijo Wilson.
– ¿Por qué no?
– ¿Senegal, Mozambique?
– Mi francés no es perfecto pero es bastante bueno. Mi portugués también.
– Te irías con esa chica hasta el fin del mundo -dijo Wilson.
– Bueno, venga -Hull le huía la mirada-, no te pases.
– No puede ser. Nos la han jugado. Ellos no deben saber que lo sabemos.
Hull la miró como si hubiera hablado en otro idioma y estuviese traduciéndola.
– ¿Quiénes son ellos? -dijo luego.
– Laura Bahía y -el vaso imaginario se hizo añicos contra el suelo- Miguel Arrieta.
– ¿Qué tiene que ver Arrieta en esto?
– Todo. Tiene que ver todo.
Hull se levantó:
– Ahora vuelvo.
Cerró la puerta tras de sí despacio, atravesó con aire despreocupado la sala donde trabajaban cuatro personas. Llegó al pasillo, pensaba que no iba a aguantar mucho más. Allí estaba la puerta del servicio de caballeros. Hull abrió una de las pequeñas puertas interiores, se sentó en la tapa bajada, dobló la cabeza sobre las rodillas, la cubrió con los brazos para no dar portazos, para no dar patadas y sollozar a gritos. Una mano apretaba la otra con fuerza. Notaba su cara roja de vergüenza y rabia. A los pocos minutos se levantó. Salió fuera. Apoyó la mejilla contra los azulejos fríos de la pared. Lloraba en silencio. Después se irguió y se lavó la cara.
Cuando volvió a entrar en el despacho de Wilson ella seguía sentada en la misma silla. Hull se quedó de pie.
– Esta tarde había quedado con Arrieta. Íbamos a ir a ver a un amigo suyo que vende ordenadores. Mi portátil se ha roto -dijo Hull, y todo se le antojaba ridículo.
– ¿El portátil de la embajada?
– No, el mío.
Wilson se levantó. En un segundo había visto una pesadilla completa con Miguel Arrieta habiendo entrado en el ordenador de Hull y en el sistema. Debía controlarse. Hull tenía un portátil para escribir su diario o correos a su hijo, a ella qué le importaba.
– No faltes a la cita. Es importante que no note nada. Espero por tu bien que sepas disimular.
– ¿Por mí bien?
– Nos jugamos mucho.
– Espero que me expliques todo esto.
Wilson miró a Hull, estaban frente a frente y con sus tacones ella tenía casi la misma altura. Cuánto de precario había en ese Hombre. Cuántas dosis de insensatez y de estúpida generosidad. En qué se parecía a ella. Cuántos centímetros le separaban de las cosas. Cuánta ambición tenía, cuánto miedo. Wilson regresó a su mesa.
– Mañana.
– Tendré que hablar con Laura.
– Hoy no. No descuelgues el teléfono si crees que puede ser ella. Mañana ven aquí a la misma hora.
Por la tarde, Hull esperó a Arrieta sentado en un banco de la plaza de Olavide. La vida parecía tan simple: ver correr a dos niños, ver dormir a un vagabundo, oír hablar a tres mujeres en un banco cercano, ir con Arrieta a visitar a un hombre que vendía portátiles de segunda mano aunque eran nuevos en realidad.
Arieta llegó puntual.
– Es en esa calle -señaló.
Llamaron al telefonillo del portal y no respondió nadie.
– Vamos a un bar -dijo Arrieta-. Habrá tenido que salir.
– Cuba es una mierda -dijo Hull. No había pensado decirlo, eso no era disimular, o quizás sí, quizás era mucho mejor que hablar del tiempo.
– ¿Te has peleado con la chica? -preguntó Arrieta.
– ¿Pelearme? No, por Dios, sólo hemos intercambiado opiniones. Yo no puedo ir a Cuba, es absurdo. Y ella no querrá dejar ese país en donde meten a los homosexuales en campos de concentración.
– Eran Unidades Militares de Ayuda a la Producción.
– ¿Cómo lo sabes?
– Reinaldo Arenas, sus libros, la película. No sólo me importan los efectos navales. Hubo protestas dentro de la isla. Las UMAP se cerraron.
– Sabes mucho -repitió Hull.
– Cono7xo a dos cubanos homosexuales. La homosexualidad se despenalizó en Cuba en 1979. No es como para que estén orgullosos, pero es mucho antes que en varios estados de tu país.
– Nunca hubo campos de concentración en Estados Unidos.
– Las UMAP fueron una mierda, pero acabaron. Hace más de treinta años que acabaron. Cuba es más que eso.
– A lo mejor tu amigo ha vuelto -dijo Hull.
Acababan de servirles las cervezas que habían pedido. Arrieta miró a Hull:
– No creo -dijo-. Le habría visto entrar.
– Así que te gusta Cuba -dijo Hull.
– No -dijo Arrieta-. Supongo que me molesta que se la ataque por ese tipo de cosas. Se gastan cartuchos en vano. Es como atacar a Estados Unidos porque hace cuarenta años cada vez que violaban a una chica blanca metían a un negro en la cárcel.
– Te estás burlando de mí.
– En absoluto. Lo malo de Cuba es su estilo de vida. No hay cultura del automóvil, los supermercados son una broma. No hay libertad de empresa. No hay negocio para casi nadie.
– Te burlas y no me gusta. No tienes por qué usar la ironía conmigo.
– No me burlo. Tú has vivido en Nicaragua, yo pasé unos años en El Salvador. Tal vez recuerdes una frase del secretario de Estado norteamericano, creo que era Schultz.
Dijo que en Nicaragua y en El Salvador luchabais por de-tender vuestro estilo de vida.
– Vete a la mierda -dijo Hull.
– Como quieras. Supongo que ya es hora de que sepas que a mí me habría gustado estar ahí, en Cuba. Apoyar lo que intentan. Pero yo soy el pistolero, el hombre de negocios. Yo tengo que apostar por un caballo ganador y Cuba no es un caballo ganador.
– ¿Por qué?
– Por el estilo de vida. Porque un país no puede construir una visión del mundo. No puede hacer que prevalezca una cierta idea de prosperidad. Ni siquiera lo logró la Unión Soviética y eran muchos más. La idea de la prosperidad está fuera, la idea de lo que significa tener futuro y vivir una buena vida no se hace en Cuba. Se hace fuera. Puede que sea una idea engañosa. No importa. Tiene presencia. La vemos en todas partes.
Читать дальше