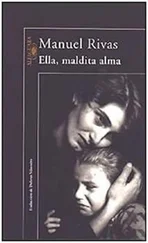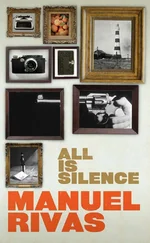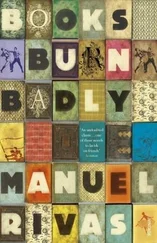– ¿Truchas, dice? Es usted demasiado educado. ¿Están todos… salpicados?
– No, señor. Hay tres limpios. Y lo han pasado muy mal.
– ¿Mal? ¿Por qué? ¿Por cumplir con su deber?
– Están de baja. Depresión severa.
– ¡Depresión!
El teniente coronel Humberto Alisal avanzó hacia el cuartel. En el paso firme resonaba el engranaje de la indignación. Mientras caminaba, expresaba su pensamiento en voz alta: «Así que tres hombres honrados, pero hundidos. ¡Algo es algo!». Se detuvo, de pronto, y se volvió hacia Fins: «¿Qué está pasando? Explíquemelo, por favor».
Fins estaba preparado para la reacción, pero aun así no halló una respuesta contundente. Podía decir de una vez: «Corrupción, señor, y esto es sólo la punta de un iceberg». Pero no quería ser tan directo. Nunca era directo. El teniente coronel Alisal miraba ahora hacia la fachada del cuartel, con la leyenda «Todo por la Patria», y luego buscó el horizonte del mar. Era un mar denso, oscuro, aceitoso, por el que se deslizaban y corrían en desorden jirones de nubes.
– ¿Y todo esto por el tabaco y un poco de droga?
– Bueno. Eso es la prehistoria, señor.
– Las estadísticas… Esto no casa con las estadísticas. Hemos multiplicado las aprensiones.
– ¿Las estadísticas? Déjeme que le diga la verdad…
El teniente coronel se detuvo ante el guardia que ocupaba el puesto de centinela en la puerta.
– Quiero hablar con el comandante del puesto. ¡De inmediato!
El guardia lo miró encolerizado. No le había gustado nada aquel tono, y menos en alguien vestido de paisano.
– ¿De inmediato? ¿Quién es usted, el Generalísimo?
El teniente coronel sacó la documentación del bolsillo interior de la chaqueta.
– Soy el teniente coronel Aguafiestas.
El guardia identificó al oficial. Como un resorte, se puso tieso y saludó.
– ¡A sus órdenes, señor!
Iba a llamar al cabo, al cuarto de guardia. Que localizasen con urgencia al comandante. Pero aquel superior, vestido de paisano, no parecía muy preocupado por las formalidades. Tenía otras obsesiones.
– Dígame. ¿Alguno de esos coches es suyo?
El guardia miró de reojo al tercer hombre, el que permanecía en silencio. Le resultaba conocido, pero no acababa de situarlo. Tenía la hechura de una sombra. Fins sí que sabía quién era el guardia. Un hilo lo llevó al otro sin querer. La mayoría de los coches habían sido comprados en el mismo concesionario. Ni siquiera se tomaron la molestia de disimular. El dueño tenía negocios comunes con Mariscal. Aunque éste no era precisamente un loco de los coches. Seguía en su Mercedes Benz del 66. Sus colas a modo de alerones formaban parte del paisaje de la carretera del Oeste.
– ¿Está contento, va bien?
– No hay queja. El coche va bien. Si uno corre, consume más. Yo no soy de correr.
– ¡Descanse!
– Gracias, señor.
– ¿Una entrevista? ¿Para qué, abogado? ¿Cui prodest?
– A usted. El beneficio es para usted. Usted es un señor, no puede pasar a la historia como un cuatrero.
Óscar Mendoza ya había dicho que sí en su nombre. Una campaña de imagen, le explicó. Cui prodest. Cui bono. Etcétera, etcétera. No tenía nada que perder. Muy contrario, todo que ganar.
– Yo tengo buena imagen -dijo Mariscal-. Un casanova, dispensando.
El abogado insistió llevándole la broma: «Sí, pero es mejorable. ¿Sabe lo que decía Churchill? La historia será amable conmigo, porque tengo la intención de escribirla yo».
– ¿Quién dijo eso?
– Churchill. Winston Churchill.
– ¡Ya sé quién era Churchill, letrado!
Y aprovechó para contar una historia en la que establecía una irónica familiaridad: «Mi padre le vendió wólfram a buen precio. Y a los otros, también. Los nazis querían wólfram para hacer armas, y los ingleses, para que no las hiciesen. Así que mi padre, como otros, vendía en ocasiones dos veces el mismo mineral».
– ¡Un auténtico neutral! -apostilló Mendoza.
Sí, señor. Un neutral. Muchas de las fortunas de la frontera se levantaron con ese mineral codiciado para los cañones de Hider. Mutatis mutandis. Le gustaba la idea de la campaña de imagen. Llevó la mano al cuello y se pellizcó la piel de la barbilla. La última vez que se había visto con un periodista fue para darle un aviso. Justo allí, en el cuello.
– Dicen que usted es el perfecto ejemplo de self-made-man, señor Brancana.
– Sin ceremonias. Llámeme Mariscal.
La miró fijamente, en silencio. Daba a entender que estaba meditando la pregunta, pero en realidad estaba pensando en ella. Y ella lo sabía. En la mirada de la joven, pensó, había un animal inteligente. Lo notó porque lo primero que hizo al entrar en el reservado del Ultramar fue percatarse de la presencia del búho. Y cuando se sentaron a la mesa, después de abrir el cuaderno, la primera palabra que escribió, como él pudo ir leyendo del revés, fue ésa, la de búho. Las láminas de las persianas estaban a medio abrir y filtraban una escalera de luz. Mariscal había prendido un habano y el humo subía en anillos que volvían a descender con desaliño. Pronto comprendió que ella era una persona que se ponía nerviosa con los tiempos de silencio. Y ese incomodo le daba a él seguridad. El animal era inteligente, pero no rebelde. Eso lo tranquilizó. No tenía paciencia para el alto voltaje.
– Quiero decir -insistió la periodista- que usted es un hombre que se hizo a sí mismo. Con su propio esfuerzo.
– Stricto sensu, señorita.
– Lucía. Lucía Santiso.
Bien, Lucía, bien. Estaba a gusto. Irguió el busto y dijo con la voluntad de estilo del vaquero legendario: «A man 's got to do what a man 's got to do».
– ¿Habla también inglés?
– Americano -dijo Mariscal-. Hablo muchos idiomas. ¡Soy troglodita!
Y soltó una carcajada. Sabía reírse de sí mismo: «El mar trae de todo. También aboyan las lenguas. Sólo que hay que tener buen oído. ¿Qué le parece John Wayne?».
La joven sonrió. Acabaría siendo ella la entrevistada.
– Es de otros tiempos. El hombre que mató a Liberty Valance. En ésa sí que me gustó.
– Un hombre es un hombre -dijo él, solemne-. Eso no es de otros tiempos, señorita. Eso es intemporal. El cine nació de las películas del Oeste. Y se irá al carajo, ya se está yendo, cuando se acabe el western. Es el declive de los géneros clásicos. Anote eso. ¿Lo anotó?
– Lo anotaré -dijo ella, paciente, conciliadora-. Hablábamos de que usted era un hombre hecho a sí mismo.
– Digamos que aprendí a capear el temporal con mi propia lancha. Sin miedo, pero con sentido. Hay que rezar, sí, pero no soltar nunca el timón. ¿Qué pasó con el Titania? ¡No, no fue un jodido cacho de hielo! La velocidad de la codicia, el perder la medida. El hombre quiere ser Dios, pero sólo es… una lombriz. Eso es, una lombriz ebria que se cree dueña del anzuelo.
– Señor Mariscal, se rumorea…
Mariscal señaló el cuaderno usando el habano de puntero: «¿Anotó lo de Dios y la lombriz?».
Lucía Santiso asintió inquieta. Sabía que la entrevista había sido apalabrada entre el redactor jefe de la Gazeta de Brétema y el abogado Mendoza. Y que había un carril establecido. Pero Mariscal estaba hinchado de más, la cabeza, los ojos, los brazos, todo, mientras ella se sentía achicada.
– Señor Mariscal, su nombre suena con insistencia como futuro alcalde e incluso senador.
Mariscal ironizó adoptando un tono de tribuno. «Señoras y caballeros: antes de hablar, quiero decir unas palabras…» Y no continuó hasta que la periodista dejó oír una risa convincente.
Читать дальше