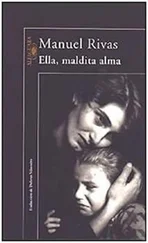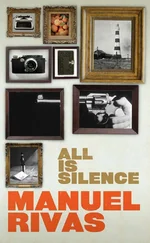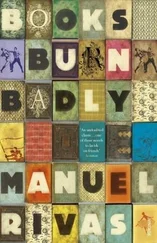Ahora, por el nuevo dique, a paso rápido, decidido, marcial, avanza Brinco.
Lleva una chupa de cuero negro que adquiere una voluntad de charol centelleante cuando pasa bajo los focos. Detrás, con una vestimenta semejante, con más cremalleras y refuerzos metálicos, va Chelín. Un inseparable.
En algunas de las embarcaciones de bajura hay actividad para salir a faenar. Los marineros disponen los aparejos.
– ¡Eh! ¡Brinco! -grita uno de los marineros jóvenes.
Víctor Rumbo sigue su marcha, pero deja posar un saludo de confianza: «¿Todo bien?».
– Aquí, a hacer carrera, Brinco.
Y luego al compañero: «¿Has visto? ¡Es él!».
– ¿De verdad?
– ¡Pues claro, hombre! Jugamos juntos al fútbol. Mira, el otro es Chelín. Tito Balboa. Un buen portero, sí, señor.
– ¿Y ése no anduvo colgado?
– Ése anduvo siempre en la cresta. Para bien y para mal.
En su escondite, y por más que el mar amplifique, Fins Malpica no puede oír esa conversación. Pero sí los saludos de admiración que recibe a su paso Víctor Rumbo.
– ¡Chao, Brinco!
– ¡Chao, campeón!
– ¿Me ha mandado llamar?
Mariscal respondió con un carraspeo, como un gruñido afirmativo. Luego aclaró la voz: «Va siendo hora de que me tutees, Víctor».
– Sí, señor -dijo Brinco como si no lo hubiese oído.
El Viejo miró hacia las aguas de apariencia calma, pero que rezongan indóciles en las piedras del dique: «Todo lo mejor nos viene del mar. ¡Todo!».
– ¡Y sin una palada de estiércol!
– Eso ya te lo había dicho antes, ¿verdad?
– Sí, señor.
– Es lo que tenemos los clásicos. Que nos repetimos.
Mariscal carraspeó de nuevo. Miró fijamente a Víctor y le habló en un tono poco usual, íntimo: «¡Eres el mejor piloto, Brinco!».
– Eso dicen…
– ¡Lo eres!
Mariscal hizo un gesto a Carburo y éste sacó del bolsillo una linterna que encendió y dirigió hacia el mar con intermitencias de morse. Al rato, se escuchó el ruido de una motora, que debía de permanecer próxima y oculta. No era de una embarcación común. El sonido de sus caballos dominaba la noche.
– Pues lo mejor merece un extra. Un aliciente.
Nunca antes se había visto en Brétema semejante embarcación. Una planeadora de esa eslora, y con una potencia multiplicada por varios motores en popa. Invernó, el piloto, maniobró para acercarla al dique.
– ¿Qué tal esa chalana, Invernó?
El subalterno estaba entusiasmado.
– Esto no es una motora, Patrón. Es una fragata. ¡Un buque insignia! ¡Podríamos cruzar el Atlántico!
– Caballos tiene para dar la vuelta al mundo -dijo con petulancia Mariscal. Y luego se dirigió a Brinco: «¿Qué? ¿Qué te parece?».
– Los estoy contando, los caballos.
– ¡El insignia es tuyo! -dijo Mariscal-. Y no te preocupes por los papeles.
Estaba administrando la entrega.
– Todo está a nombre de tu madre.
Esto era lo que él llamaba un «golpe de afecto».
– Entonces habrá que llamarla Sira -dijo Brinco. Se notaba que había en él una guerra interior por encontrar el tono.
– ¿Por qué no? El nombre justo.
El Viejo echó a andar. Detrás, Carburo. Sin pisarle la sombra. Tenía esa distancia. Ese cuidado. De pronto, Mariscal se detuvo, giró hacia la dársena y apuntó con el bastón a la nave.
– Será mejor que le pongas Sira I.
Y a continuación: «¿No vas a probar esa máquina?».
Lo último que vio Fins Malpica fue que Brinco y Chelín saltaban al interior de aquella motora imponente. Que el piloto tomaba posesión. Y que después de girar en el muelle, brotaba una catarata de espuma trepando en la noche.
No había luna ni se esperaba. Una formación de nubarrones sin fisuras, marca de las Azores, enturbiaba más la oscuridad de la noche. A ras de mar, apresada entre las dos losas, había una veta de claridad granítica. El patrullero de alta velocidad del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) está oculto, abarloado a uno de los barcos grúa de la recogida mejillonera, amarrado a su vez a un criadero en reparación. Lo esperaban a él. A Brinco. El piloto más rápido. Un as de la ría. Un héroe para los contrabandistas.
Tal vez resonó en el mar el ruido de sus tripas. El superior del SVA lo había mirado fijamente en el momento del rictus, cuando apretaba los dientes para frenar aquella rebeldía de las entrañas. Se había percatado de su malestar, pero no dijo nada.
– ¿Qué, se marea?
Fue el piloto quien preguntó, con sorna, al parecer, inevitable.
– ¿Tengo cara de difunto? -dijo Malpica.
– No. Por ahora sólo de muerto.
– Cuando navegamos, voy bien -aseguró él, con complejo de bulto. Añadió una bravata, para animarse-: ¡Y cuanto más rápido, mejor!
– Pues ahora toca esperar -comentó el oficial-. Respire hondo. Todo es cosa de la cabeza.
Pero Fins Malpica no tuvo tiempo de explicar que a él, como quien dice, lo habían parido en una barca, justo en una procesión marinera. Algo así, para ilustrar. Y es que la desavenencia del cuerpo debía de tener algo de juego o de venganza.
La información era de primera. Eso cura cualquier mareo.
Allí estaba. Por la formidable motora tenía que ser él. Una de esas que exhibía en San Telmo y que desaparecían de repente, justo antes de cualquier inspección. Aunque en los últimos tiempos habían cambiado los hábitos. Habían pasado a esconder las lanchas rápidas más valiosas en cobertizos o naves industriales, en lugares sorprendentes, a veces muy tierra adentro, en distancias que se medían en kilómetros nocturnos y por pistas secundarias. Ese viaje hacia lo secreto era parte del mayor cambio en la historia del contrabando.
Del rubio de batea a la farlopa.
Del tabaco a la coca.
No, no había vallas publicitarias que anunciasen semejante mudanza histórica. Y había muy pocos mandos dispuestos ya no a creer sino a oír esa jodida novela. Fins Malpica era puto chinche, un metomentodo, y un fantasioso. Deberían destinarlo a la investigación del fenómeno ovni.
Dieron un viraje. La planeadora parecía alejarse lanzando burlona su borbotón de espuma en la noche. Pero volvía. En comparación, el ralentí de la motora parecía ahora un susurro. Se arrimaron a la plataforma número 53, justo la señalada por Fins. El oficial y los dos agentes del SVA miraron con una mezcla de admiración e incredulidad a aquel nuevo inspector de policía, pálido, pendiente de la cámara como de una criatura, vestido como un novato en prácticas.
– Una información macanuda, de oro. Enhorabuena, inspector.
Un sorprendente informante. O una confidencia caída al azar. O una delación de resentido. Tal vez eran ésas las fuentes que rumiaba en su cabeza el oficial aduanero. Tendría que contarle la verdadera historia de la batea B-52. Las horas y horas dedicadas a escudriñar los libros de registro. A analizar las operaciones de compraventa de plataformas. A delimitar casos sospechosos en una «zona gris».
A desentrañar el testaferro y el verdadero dueño. Uso, rendimientos, obras de reparación en la estructura. En fin, muchas horas muertas, alguna viva. Y allí estaba la B-52. Verdadera propietaria: Leda Hortas.
Alguien salta de la planeadora al emparrillado de madera de la plataforma. Es Invernó, o eso le parece a Fins, por la forma de moverse. Abre una trampilla en uno de los grandes flotadores de la batea. Antes eran antiguos cascos de barco o calderas o bidones. Los de las nuevas plataformas son de material plástico o metálico, en este caso con hechura de batiscafos. En uno de ésos es donde está situado Invernó o quién demonios sea. Se mete en el flotador con una linterna.
Читать дальше