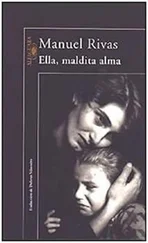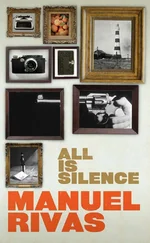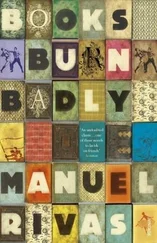Carburo, para sorpresa general, dobló el tapete verde por una esquina y lo fue enrollando al tiempo que quedaba al descubierto un gran mapa de Europa. En coordenadas marítimas del Mediterráneo y el Atlántico había lugares indicados con cruces trazadas con lápiz rojo, donde un segundo ayudante, Invernó, fue colocando las bolas de billar.
Mariscal siguió la operación muy atento, con una enigmática sonrisa y, cuando el subordinado hubo acabado, utilizó el taco a modo de puntero, rozando suavemente las bolas al tiempo que desgranaba el nudo de su discurso.
– Pues bien, señores. Hay veinticinco mammas con tabaco por las costas de Europa. La mayoría están en el Mediterráneo. Cerca de Grecia, de Italia, en Sicilia y por ahí… Incluso en el Adriático y en la costa de países comunistas hay alguna mamma. ¡Ellos también tienen vicios!
Hizo una de sus pausas cómicas, en las que permanecía caviloso y serio mientras los demás le reían la broma. Pasó al siguiente movimiento con el palo del billar y fue como mover una batuta. Iba en dirección Oeste, en medio ya de un silencio absoluto.
– ¿Dónde estamos nosotros?
Bajó rápidamente el taco y golpeó.
– ¡Aquí! Noroeste cuarta Oeste. Stricto sensu.
Todos observaron el propio lugar. Esa sorpresa que se experimenta cuando uno ve desde fuera el lugar que pisa.
– Si nos desplazamos un poco al sur, sólo un poco, encontraremos lo que más nos interesa. Una mamma. Nuestra mamma. Está justo aquí, muy cerca, en el norte de Portugal. Claro que no es, en puridad, nuestra mamma. La de Delmiro Oliveira fue la que nos dio hasta ahora un poco de… mamar. El señor Delmiro también tiene sentido del humor. Le dije: Delmiro, ¿sabes lo peor que se puede ser en el mundo para un gallego? Y él me contestó: No, no lo sé.
Y yo le dije: Pues mira, Delmiro, lo peor, lo peor que se puede ser en el mundo para un gallego es… ser el criado de un portugués.
El chiste fronterizo fue acogido con sonrisas. Pero sin estruendo. Podía más la expectación.
– ¿Veis? Y él también se rió. Porque Oliveira es un buen hombre de negocios. Tiene sentido del humor. Entendió. Y dijo: Yo no tengo criados, Mariscal. Tengo socios. Y añadió: Yo quiero ser un Midas, Mariscal, y no un mierda que picotea en las sobras de los demás. ¡Es listo, Delmiro!
Mariscal, con aire satisfecho, alzó la cabeza y recorrió a los asistentes en panorámica.
– ¿Por qué entendió Delmiro Oliveira? ¿Y por qué entendieron en Amberes y… en Suiza? Entendieron porque nosotros tenemos. Tenemos los mejores argumentos para este negocio. Una costa formidable, infinita, llena de escondrijos. Un mar secreto, que nos protege. Y estamos cerca de los puertos madre. Del suministro. Así que lo tenemos todo. Tenemos costa, tenemos depósitos, tenemos barcos, tenemos hombres. Y lo más importante todavía. ¡Tenemos huevos!
Hizo un ademán para acallar el jocoso barullo.
Y dirigió la voz hacia un rincón del reservado, donde uno de los presentes permanecía alejado, partido por la línea oblicua que desgarraba luz y sombra.
– É vero o non e vero, Tonino?
– E vero, padrone, e vero. E di ferro!
Fins tiene los ojos cerrados. Cuando cierres los ojos, estate atento a lo que se abre. Inspira el aire y expúlsalo despacio como una boca de viento. Escucha un relincho que lo interpela. Que lo despierta de la ausencia. Hay una yeguada paciendo en la ladera oriental del mirador, donde el sol naciente desteje perezoso los jirones de niebla. La mirada del garañón, las orejas enhiestas, el arma de los dientes, el aviso del relincho, le hacen recordar que es un incordio. Un extraño, un furtivo en su propia tierra.
En la cumbre de la montaña llamada Curota, en la Serra do Barbanza, hay unos enormes peñascos con vocación de altar. A lo más alto se llega por una escalera de peldaños esculpidos en la piedra. Por allí sube Fins.
Va surgiendo ante sus ojos la panorámica marítima más amplia de Galicia. Mira hacia el sur y tiene la sensación de que percibe la curva de la esfera terrestre. Es el mejor mirador para ver la ría como un gran escenario. Un vientre marino de la tierra. Por él se mueven, cruzando estelas, muy diferentes tipos de embarcaciones. Los barcos grúa van en dirección a las flotantes arquitecturas palafíticas, los grandes polígonos de bateas de cría de mejillón.
Fins mira ahora a su derecha. Allí, al oeste, el mar abierto, el océano Atlántico. Una infinita e inquieta monotonía de azogue ronco, en fundición, protege su enigma. Cada rizo o destello parece liberar un brote de ave de mar. Los graznidos van en aumento, como hacen cuando anuncian buenas o malas noticias. Una buena marea de pescado, o el temporal. El cielo parece despejado, pero no se vislumbra una claridad entusiasta.
Detrás de la línea del horizonte, no sabemos cómo despertará el agua dormida.
El sonido de un motor sube por la carretera. Fins se oculta entre las rocas.
Quien conduce no duda. Gira, sigue otras roderas por tierra, y aparca el Mercedes Benz con ruedas de bandas blancas en la amplia explanada del primer mirador.
El Viejo madrugaba. Tuvo que hacer un largo recorrido. Ir bordeando la ría. No podía ser una cita cualquiera. Nunca llamaba en persona por teléfono. Utilizaba palomas mensajeras: personas de la máxima confianza. Así que ésta no podía ser una cita cualquiera. El «pescado» que le habían vendido no estaba podrido. Descendió entre los tojales y buscó la mejor perspectiva. Palpó bajo la cazadora la cámara fotográfica, acarició la Nikon F, como había visto hacer de niño a un cazador con el hurón. Mariscal estaba de espaldas, inconfundible con su traje de lino blanco, el panamá y la bengala. De espaldas, y al lado del busto de piedra de Ramón María del Valle-Inclán, tenía un porte escultórico.
El tiempo pasaba y los dos, vigilado y espía, empezaron a impacientarse. Mariscal miró el reloj de cadena dos veces, pero no tantas como hacia el cielo por el Oeste. Allí donde se divisaba ya la primera línea del frente de las Azores. Pasó hacia arriba, lento y rugiendo, un camión maderero. Mariscal fue siguiendo de soslayo la trayectoria, hasta que desapareció tras la curva, hacia la sierra.
Fins no había perdido la esperanza. Toda la vida había sido adiestrado para lo imprevisible. Se oyó la maquinaria pesada. La tormenta siempre manda a la aviación por delante. Mariscal miró por tercera vez el reloj. Era su hurón. Y su forma de guardarlo en el bolsillo del chaleco. Escrutó los alrededores con suspicacia. También el busto de piedra del escritor. Golpeó en la base de la escultura con la contera de la bengala para sacudir el barro. Se subió al auto, maniobró marcha atrás y luego enfiló por donde había venido.
No, no habría encuentro en la cumbre.
Fins palmeó con camaradería la cámara. Iban de vacío. O casi. Por lo menos llevaban una foto artística de El Viejo.
Un día es un día.
Alguien había vendido dos veces el mismo pescado.
– Mamá. ¿Me oyes, mamá? ¡Soy yo, soy Fins!
Ella vuelve a mirarlo con extrañeza.
– ¿Fins? Había una fiesta. Mi hijo se llamará Emilio. Milucho. Lucho.
– Es un buen nombre, mamá, ya lo creo. Voy a trabajar allí. En Brétema.
Otra vez la extrañeza en el tono de Amparo.
– Brétema, Brétema… En Brétema estuve yo una tarde. Comprando hilo. Hacía mucho calor. El sitio ardía por dentro, como el rescoldo de los árboles. Y me pilló una tormenta.
Se quedaron callados. Siempre que se dice la palabra tormenta, el resto de las palabras esperan un poco.
– ¿Y de qué vas a trabajar?
Читать дальше