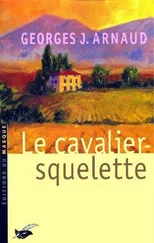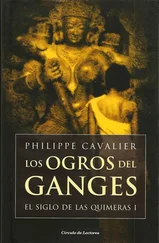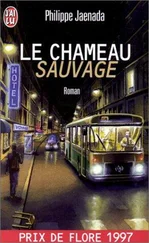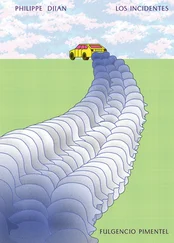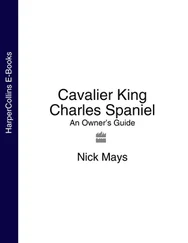Desde el fracaso del genio sanador destinado a curar a Nerval, no había moldeado ningún otro espíritu familiar. Se me ocurrió intentar de nuevo la experiencia. Reforzado con mi nuevo saber, fabriqué una especie de fantoche, una estatuilla realizada a la manera china. La figura representaba un combatiente de rasgos agresivos, con colmillos en la boca, que blandía una espada y un guantelete. Le atribuí mi protección física. Para activarlo y verificar su eficacia, grité invectivas contra Viena y los Habsburgo en el Quadri, guarida de los oficiales de la guarnición austríaca, unos bravucones que no toleraban la menor provocación. Sin embargo, nada sucedió. Ya podía afanarme en montar un escándalo y proferir los peores insultos en las narices de aquellos individuos, que ninguno de ellos se llevó la mano al sable ni levantó el puño contra mí. Era como si oyeran los maullidos de un gato. Aunque satisfecho, de todos modos atravesé también la plaza de San Marcos para presentarme ante sus adversarios del Florian.
– ¡Abajo la República! -grité-. ¡Muerte a los carbonarios! ¡Viva Austria-Hungría! ¡Gloria a Metternich!
Pero en aquella academia del motín republicano ni me molestaron ni me insultaron, lo mismo que había sucedido con los partidarios del Imperio. Satisfecho con el rendimiento de mi fetiche, puse todos mis esfuerzos en el estudio, para mejorar mis futuras producciones. Mil ideas bullían en mi cabeza. Quería hacer oro, y después provocar la muerte mediante hechizos. Seducir a las mujeres y hacer fértiles los desiertos… Tal vez fuera ese entusiasmo pueril el que atrajo a mí a un gentilhombre italiano. Era un hombre al que había visto varias veces, aunque sin prestarle atención. Sabía que, como yo, frecuentaba las bibliotecas, pero ignoraba qué buscaba en ellas y poco me importaba. El, por el contrario, hacía tiempo que había advertido cuáles eran mis intereses. Me abordó una mañana de verano en un pasillo en el que nos cruzamos. El calor era tan agobiante que el hombre agitaba ante sí un gran abanico de cartulina.
– Soy el conde Agabio Caetano -me dijo con una sonrisa afable-. He notado que se interesa mucho en las artes ptolemaicas. Eso me intriga, señor…
Apenas mayor que yo, sabía ser encantador y me gustó de inmediato. Con él volví a saborear en cierta medida aquello que me cautivaba de mis amigos franceses: la vivacidad de Alexandre Dumas, la profundidad de Théophile Gautier, el misterio de Gérard de Nerval… Conversamos mucho rato en aquella ocasión y prometimos volver a vernos pronto. Caetano, descendiente de una familia veneciana muy antigua, poseía un austero palacio en el barrio de Dorsoduro y se interesaba desde su más tierna edad por el mesmerismo, la magia y la brujería.
– Un interés de orden puramente intelectual y recreativo -precisó-. No vaya a creer que soy uno de esos supersticiosos que creen en historias de aparecidos y mandrágoras. No. Pero en cambio, todas esas leyendas me divierten, y a menudo encuentro en ellas una profundidad y una verdad que superan con mucho a las inculcadas por la Biblia y los doctores de teología.
Caetano era propietario de un fondo de varios miles de volúmenes consagrados a los temas más extravagantes. Éstos iban de la necromancia a la espagiria, pasando por la teúrgia, la magia ceremonial, las mancias, la astrología, desde luego, pero también la criptografía, la esteganografía, la herboristería… Me invitó a su casa y me mostró manuscritos originales de Agripa de Nettesheim, del Maestro Eckhardt, Ramón Llull y John Dee. En nuestra conversación barajamos todo tipo de temas y comentamos, más allá del esoterismo, un buen número de asuntos religiosos o filosóficos.
– Aparte de la curiosidad que suscita en el vulgo, la magia no se reduce a un hecho bruto -empezó Caetano-. Una visión del mundo la sostiene y la explica, una visión que reposa sobre una metafísica y una política.
El conde defendía una visión profundamente aristocrática de la historia. Despreciaba por encima de todo a los jacobinos y tenía la Revolución francesa por uno de los episodios más deplorables de la aventura humana.
– Nuestro continente ha emprendido una marcha descendente inexorable -decía-. Por doquier, las ideas republicanas ganan partidarios. Si dejamos a los pueblos gobernarse por sí mismos, los principios más viles triunfarán, y nuestra civilización estará condenada a corto plazo. Sería bueno escribir la crónica de esta decadencia que sufrimos desde hace demasiado tiempo por culpa del cristianismo y de sus hijos desnaturalizados, los seguidores de las Luces y el republicanismo. Por desgracia, estos horrores tienen todavía un gran porvenir. Sin embargo, el decreto pronunciado contra nosotros no es inexorable. Quizás exista un medio, algún día, de contrarrestarlo.
Yo estaba por aquel entonces tan poco instruido en esos temas que no podía concebir que la religión de Cristo y las Luces se sustentaran en el mismo principio.
– ¿Los volterianos no han combatido ferozmente el oscurantismo? -pregunté-. ¿Por qué asocia usted a los enciclopedistas con la gente de la Iglesia?
– Porque los unos proceden de los otros, querido amigo -me explicó Caetano-. De cara a la galería, fingen combatirse, pero los principios que los inspiran son los mismos. El cristianismo con su caridad y el jacobinismo con la suya son ambos contra natura. Glorifican a los débiles y denigran a los fuertes. Ésas son quimeras que hay que combatir con toda nuestra alma.
– ¿En dónde ve las quimeras?
Caetano me miró como si yo hubiese proferido una aberración.
– ¡Pero bueno! Pues en que la libertad que tanto alaban los demócratas no es más que una ilusión, un ideal cercenado de la realidad del mundo. Los hombres no pueden ser libres, y los pueblos menos aún. Sin amos, no son más que animales sin nada en común excepto los bajos instintos y la más abyecta mediocridad. Es así, y ninguna constitución del mundo podrá cambiar nada. Todos esos caballeretes que conspiran en sus ridículas sociedades secretas piensan que valen más que los príncipes a los que combaten. En realidad, su moral no es más elevada. El buen derecho que creen encarnar me produce pánico.
– Entonces, ¿en qué cree usted?
– En la fuerza, que nos guarda de la mediocridad, y en la belleza, que exalta. Esos son mis únicos faros.
Me hubiera gustado continuar la conversación, pero nuestras consideraciones se quedaron en ese punto.
Frecuenté mucho tiempo al conde Agabio Caetano. En contacto con él, me formé en cuestiones de política, que hasta entonces había descuidado por completo. No le costó demasiado que abrazara sus puntos de vista, puesto que coincidían con la moral del dios Taus. Así pues, me convertí en un muy consciente adversario de los demócratas modernos y en un reaccionario empedernido. Por fin, empecé a cansarme de Venecia. Estaba cansado incluso de toda Europa. Mi corazón, que se abría a la existencia, tenía hambre de un nuevo continente. Me fui a Genova y compré un pasaje para las Américas. Estábamos en 1854 y hacía doce años que había dejado París en compañía de Nerval.
La única particularidad de la travesía fue una lentitud excepcional. En aquella estación no soplaba casi ni una brisa en el Atlántico. Con el velamen extendido para recoger el menor soplo de aire, nuestro barco parecía una mariposa fijada con un alfiler en una plaza de corcho. Por fin, al término de varias semanas exasperantes, llegamos a Nueva Inglaterra.
Descendí por la costa desde Boston hasta Filadelfia, pasando rápidamente por Nueva York, que por aquel entonces no era más que un gran burgo provinciano sin interés. La ciudad de Benjamin Franklin me aburrió también enseguida. Compuesta principalmente de protestantes de origen sajón, tudesco y bátavo, su población era santurrona y desconfiada. No me sentía a gusto allí, y me resistía a prosperar entre aquellas gentes rancias y engreídas. Oí hablar de Atlanta y Nueva Orleans: más aristocrático y salvaje, el Sur que me describieron me pareció más adecuado a mis expectativas.
Читать дальше