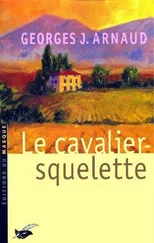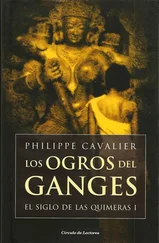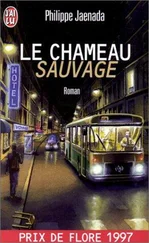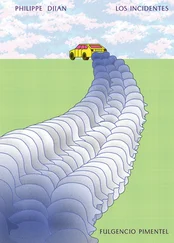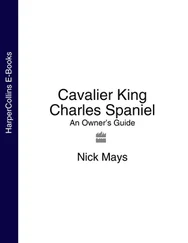Fuera, una nueva tempestad se abatía sobre la isla de la casa negra. Thörun, sin embargo, no percibía el estrépito de las olas y el viento, sumido como estaba en un sueño intenso en el que reinaba Laüme. En el salón de gala del hotel Edén, iluminada por inmensas vidrieras de colores, el hada le sonreía. Su figura esbelta y aérea, lejos de parecerse a la de una parturienta, iba vestida con un Fortuny con estrechas franjas que realzaban un hondo escote y apenas velaban el orbe de los senos. Amplias aberturas mostraban sus largas y torneadas piernas hasta las caderas. Encima de su nuca llevaba un penacho negro sobre un triángulo de nácar. En sus labios púrpuras y brillantes había una sonrisa venenosa. Tendía la mano hacia él, invitándolo a reunirse con ella… Thörun quería resistirse, pero la tentación era demasiado fuerte, la belleza de Laüme corroía sus resoluciones más firmes. Sólo tenía un deseo: tenerla entre sus brazos, poseerla, embriagarse de su risa y de sus gritos de placer. El avanzaba pero, a cada paso, perdía fuerza y vigor. Sus piernas se doblaron, cayó, intentó levantarse y fue incapaz. Se arrastró retorciéndose como una lombriz para alcanzar al hada, que se burlaba: inclinada hacia él, retrocedía unos pasos tan pronto como él lograba avanzar unos centímetros…
Este suplicio se prolongó hasta que Thörun se despertó sobresaltado, con el cuerpo empapado en sudor. Su corazón latía tan deprisa que creyó que iba a desmayarse. Respirando a grandes bocanadas, se levantó y se precipitó en la habitación donde reposaba Laüme. Dormía con un sueño apacible. Su respiración era lenta y tranquila como la de un niño. La contempló largo tiempo a la luz de los relámpagos que rasgaban el cielo. Aunque no tan deslumbrante, tan tentadora como en su sueño, conservaba intacto todo su poder de fascinación. ¿Cuántos hombres se habían condenado por una sola de sus miradas? Thörun sintió que lo invadía un deseo loco, lo cual le hizo montar en cólera. Ese deseo era la gran debilidad del noruego, una debilidad que ya no podía soportar más. Lanzó con violencia un puño contra el espejo del dormitorio, tomó con la mano desnuda un trozo puntiagudo e, indiferente a los gritos del hada, cortó con grandes cortes escarlata los rasgos del rostro más bello del mundo.
Sólo con poner los ojos en las dos estatuillas alineadas frente a él, David Tewp sentía que se le revolvía el estómago. En apariencia, las figuras no presentaban ninguna particularidad. Pero eran efigies que el brujo Galjero había creado para el coronel.
– He aguardado para darle una sorpresa, Tewp -anunció Dalibor-. Las dos son para usted. Ya le enseñaré a fabricarlas, pero me he tomado la libertad de dotarle cuanto antes de estas auxiliares. Estimularán su fe en las artes mágicas, si es que todavía fuera necesario.
– ¿A qué tipo de usos están destinadas? -preguntó el inglés con voz átona.
– Una es un fetiche de plata que le servirá para encontrar tesoros. Yo mismo tuve uno durante mucho tiempo. Muy eficaz para establecer los fundamentos de su futura fortuna.
– ¿Y el otro?
– El segundo… -dudó Galjero-. El segundo le será muy útil, especialmente con su cara… Este…
– ¿Este…? -repitió el inglés con aire de desafío.
– Este voult suscita la simpatía inmediata del sexo opuesto, querido David. Y creo que no voy errado si digo que ése es un don que usted tiene poco desarrollado, ¿no es así? Incluso antes de…
Dalibor dejó la frase inacabada.
– ¿Incluso antes de que su alumna Keller me mutilara, quiere decir?
– Digamos que es una manera de compensarle por lo que le he hecho. Se lo debo, después de todo.
A continuación Galjero le enseñó a Tewp cómo activar los fetiches y lo envió fuera para que experimentara su eficacia. En un principio Tewp se había negado a obedecer, después había ido a caminar por el Cuerno de Oro, más por respirar otros aires que por entregarse a los ejercicios recomendados por el brujo. Apenas había recorrido cien yardas cuando sus ojos se posaron en un portafolios tirado en el suelo. Lo recogió. En su interior encontró unos documentos de identidad y tres mil libras esterlinas en billetes de banco. En lugar de conservar su hallazgo, entró en la oficina de correos más cercana, compró un sobre grande y garabateó la dirección del descuidado propietario. Dejó el paquete en el buzón destinado al correo internacional y salió con el sentimiento gratificante del deber cumplido.
Bubble Lemona saltaba como un chiquillo sobre el colchón de la gigantesca cama que presidía su habitación en el palazzo Gritti. Después, deshizo los ocho paquetes de camisas, corbatas, gemelos y zapatos italianos que había adquirido aquella misma mañana, feliz de reencontrar la suavidad de la seda sobre su piel y volver a ver las luces reflejarse en el cuero pulido de los empeines. Era la primera vez en su vida que pisaba suelo italiano. Su madre había nacido en Treviso y su padre en Rávena, menos de un siglo antes, pero él había visto la luz en Nueva York y no había dejado Little Italy sino para hacer breves incursiones en Florida o en Luisiana con el fin de arreglar algunos asuntos urgentes de la «familia». Encantado de pisar al fin el suelo natal de sus padres, se maravillaba por todo y compraba sin tasa. Monti y Garance, por su parte, no compartían su entusiasmo. Febril, irritable, Lewis se preguntaba cada día si su intuición no le habría engañado. Garance sentía que las fuerzas la abandonaban sin que fuera posible ofrecer resistencia, y se decía que Venecia sería el último lugar que vería en esta tierra. Pero por nada del mundo quería perderse el gran final…
Todas las estratagemas para evitar que Dalibor efectuara un sacrificio se habían agotado ya, y Galjero hervía en deseos de derramar sangre. Era un imperativo para él, porque su dios, Taus, multiplicaba los signos de impaciencia y de cólera. Cada día, el rumano veía su cabellera oscura mezclarse con tonalidades blancas y sentía que perdía capacidad de reacción. Necesitaba un bálsamo para contrarrestar esta decadencia anunciada, un crimen para vivificar su carne antes de la última prueba.
– Mañana tomaremos dos niños en la calle -le anunció a Tewp-. Uno será para mí, otro para usted. Verá como la energía vital pasa fácilmente de un cuerpo al otro. Estoy seguro de que le fascinará…
Tewp se estremeció de horror ante la perspectiva de los asesinatos. Pero ya no le era posible volverse atrás sin delatarse. ¿Qué hacer? ¿Asumir hasta el final el papel que había adoptado y hundir él mismo la hoja de un cuchillo en el cuerpo de un inocente, o huir? El inglés rehusaba esta alternativa. Durante horas se esforzó en concebir una añagaza para engañar al rumano. Fue en vano. Como ya había intentado varias veces, pretendió matar a Dalibor con el arma de fuego que le dejó Monti. Imposible: tan pronto como empuñaba la pistola, sentía su espíritu desfallecer y su resolución desaparecer. Los guardianes sutiles que velaban por Dalibor Galjero seguían cuidando muy bien de su amo. Entonces, a regañadientes y sin demasiada confianza, David Tewp decidió jugar su última carta.
– Tenemos que irnos -le dijo a Dalibor-. Hoy mismo. El parto de Laüme se acerca. Va a alumbrar antes de lo previsto…
– ¿Cómo lo sabe? -preguntó Galjero, suspicaz.
– Quédese si le apetece -se limitó a responder el inglés con voz firme-. Corra ese riesgo si cree que miento.
Galjero se encogió de hombros. Guiado por Tewp, dejó su palacio de Estambul sin protestar y embarcó con destino a Venecia.
– ¿Es aquí donde se encuentra Laüme ahora? ¿Por qué ha elegido esta ciudad y no otra?
– Fausta Pheretti, la esposa de Thörun Gärensen, reposa en la isla San Michele -respondió el coronel del MI6-. El noruego quiere recibir en el cementerio de Venecia el premio por sus servicios…
Читать дальше