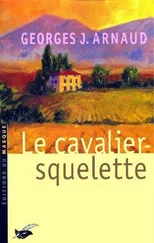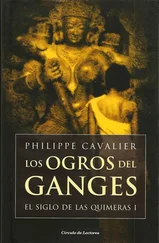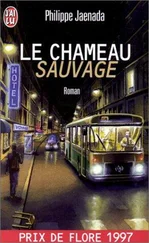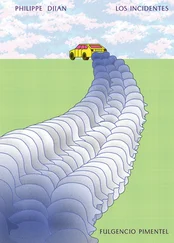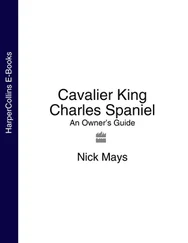Bajé hacia el río y me decidí por fin a pasar el puente Marie para rondar el quai d'Orléans. Pero me faltaba una onza de coraje para llevar a cabo mi proyecto. Como el débil que busca en un trago de alcohol el vigor que precisa, sentía que a mí también me faltaba algún tipo de estimulante. No lejos hacia el este rugieron en aquel momento los primeros cañonazos de un largo bombardeo: los prusianos acababan de tomar como blanco los depósitos del Arsenal. Se trataba de un ataque en toda regla, en el que intervenían veinte o veinticinco piezas. Al instante comprendí que el barrio iba a sufrir importantes daños. Armado con mi fusil, me acerqué a la zona de la carrera. Entré al azar en un callejón y de un golpe de nombro eché abajo la primera puerta que encontré. Al otro lado estaba una familia entera. Apretujados unos contra otros en un rincón de la única pieza, un hombre, una mujer, una vieja y dos niños de corta edad intentaban protegerse del bombardeo recitando una plegaria. A todos ellos les concedí la gracia de actuar deprisa y bien. Al padre lo maté de un balazo en la frente; a la mujer, de un violento culatazo que le hizo estallar la mandíbula y le rompió la nuca. Un empujón contra el muro bastó para que la abuela se derrumbara y quedara inmóvil. Maté al mayor de los niños hundiéndole mi navaja en el corazón; en cuanto al más joven, no sé si era niño o niña, me tomé por el contrario todo mi tiempo para darle muerte. Gritó, aulló, se debatió: nada más normal, dados los horrores que le estaba infligiendo. El ruido de los cañones lo ensordecía todo. Al cabo de una hora puse fin a sus sufrimientos. Ya no era más que una bola de carne desollada, irreconocible, un corazón pelado, en carne viva, que tiré en el hogar donde se consumían unas brasas. El ejercicio me había galvanizado. Si me hubiera visto, Nuwas habría estado orgulloso de mí. Las torturas infligidas al chiquillo habían tonificado mis nervios y reafirmado mi voluntad. Ansiaba desesperadamente volver a ver a Laüme. Dejé el Arsenal por la noche, mientras los incendios se declaraban en el barrio, y alcancé la île Saint-Louis. Allí, apostado en un rincón, enredado en una vieja manta a modo de capa para disimular mis rasgos, esperé, con los ojos fijos en la puerta cochera. ¿Qué tenía exactamente en la cabeza? Habría sido incapaz de decirlo con precisión. Esperaba una oportunidad, un signo…
Alta en el cielo, estalló una tormenta. La lluvia empezó a caer en gruesas gotas y me congeló hasta los huesos. Ese fue el instante que eligió Laüme para dejar su guarida. Reconocí de inmediato su silueta envuelta en un largo manto engrasado sobre el que el agua se deslizaba a raudales. Caminaba sola, y no me prestó atención al pasar a mi lado. La seguí por la orilla izquierda hasta que descendió a la orilla del río para recorrerla hasta la altura del puente Saint-Michel. Una multitud de cadáveres se alienaba sobre unos caballetes, sin vigilancia. La tempestad se había llevado los sudarios y los había arrojado al azar de la corriente. La superficie del Sena estaba cubierta de velos blancos, como almas flotando sobre la Estigia. Laüme se acercó a los difuntos y pasó la mano sobre los rostros descarnados de algunos de ellos. Tenía la misma expresión extática que había mostrado cuando me condujo a la morgue por primera vez. Me acordaba de aquel día como si lo hubiera vivido la víspera. Sin embargo, habían transcurrido casi cuarenta años. Después, bruscamente, el hada se volvió y me miró. Se bajó el capuchón, y yo me deshice de la manta empapada que me envolvía. Mis mejillas estaban cubiertas de barba y mis ojos rodeados de profundas ojeras. Sin embargo, nunca me había sentido más sereno, con más vigor. Ya no tenía frente a ella al adolescente indeciso, débil y retorcido de otros tiempos. Mi vida de aventuras y crímenes, de lujuria y salvajismo, mi vida de brujo en fin, me había convertido casi en su igual.
– Dalibor -murmuró acercándose-… vuelves a mí cuando ya no te esperaba.
Sus manos se posaron en mis mejillas. Me observó en silencio largo rato. Por fin, una pregunta amaneció en sus labios.
– Tu edad, Dalibor… Ahora deberías ser un anciano. ¿Qué milagro se ha producido para que hayas conservado la juventud sin mi ayuda?
– He encontrado por mí mismo caminos que quizá tú ignoras -le contesté-. He atravesado pruebas cuya naturaleza desconoces. Y aunque era torpe, tenía más voluntad de lo que imaginabas. No quería deberte lo que me ofrecías. He detenido yo solo las agujas del tiempo…
Las pupilas de Laüme se iluminaron como las de una loba. Leí en sus ojos la ternura y la admiración, el respeto y el amor, la alegría y el deseo. Quizá también percibía en mí el olor de mis asesinatos, y eso la excitaba. Sus labios se posaron en mi boca y nos besamos como dos amantes apasionados que hubieran permanecido alejados largo tiempo. Le arranqué el vestido y hasta la última de sus prendas. La tendí desnuda sobre una plataforma en la que reposaban cadáveres. Entonces, bajo el batir de la lluvia, en medio de los muertos empapados por el lluvia, separé sus piernas y la hice mía.
Por primera vez en mi vida, caminaba por los pasillos del palacete del quai d'Orléans como el señor de la casa. Ninguna pieza, ninguna biblioteca, ninguna cama me estaban vedados. París continuaba sitiado, pero la guerra ya no me concernía. Sólo me importaban el cuerpo de Laüme, sus caricias y el placer carnal que nos dábamos. Pasábamos los días y las noches unidos, mezclados, fundidos… Nuestros cuerpos se amaban, y sufrían mil muertes cuando no estaban entrelazados. El abrazo iniciado entre los cadáveres del quai Saint-Michel no se detuvo allí. Durante días y semanas, no hicimos más que proseguirlo y ampliarlo. Ya no dormíamos, apenas comíamos, ignorábamos todos los acontecimientos del mundo exterior…
En fin, supimos que el conflicto entre Francia y Prusia había cesado. Los regimientos de Pomerania y de Baviera habían recibido órdenes de replegarse, los escuadrones de Württemberg y del Ruhr regresaron a sus acantonamientos. Durante algunas semanas reinó la anarquía. Se estableció un gobierno popular y hubo un amago de guerra civil, pero las tropas restablecieron a cañonazos el orden en la capital, y los franceses proclamaron la Tercera República. No vivimos casi nada de todos aquellos sucesos, interesados como estábamos exclusivamente el uno en el otro.
Laüme me preguntó por mis viajes. Le narré con detalle los años pasados en las Américas, pero me guardé para mí el encuentro con Nuwas en el valle de Lalish, y el de la reclusa Ta'qkyrin detrás de su puerta de plomo. Todo eso constituía la esencia misma de mi misterio y el núcleo de mi fuerza renovada. Con el fin de lavar las humillaciones sufridas en el quai d'Orléans, ordené tapiar el saloncito donde Laüme se había prostituido en otro tiempo con el calamitoso Fabres-Dumaucourt y sus canallas. Aquella misma noche, le vendé los ojos al hada y la conduje en secreto al cementerio de Montparnasse. Después de deslizar dos monedas de oro en la mano del guardián, la desvestí junto a la tumba del banquero y me acoplé furiosamente con ella, convirtiendo el mármol funerario en nuestro improvisado lecho. Cuando estuvimos saciados de placer y demasiado fatigados para continuar, le quité la venda a Laüme y le hice leer el nombre de la lápida. Ella estalló en carcajadas. Tomé de un saco el largo khandjar que había traído de Mesopotamia y descorché de un tajo una botella tamaño rohoboham. El champán se deslizó por el cuerpo desnudo de Laüme y bebí la espuma que cubría sus senos y corría por su vientre. Disfrutamos las exquisitas viandas preparadas por nuestros cocineros y volvimos a mantener relaciones. Mientras gozaba de Laüme, que se agarraba a la cruz, esperaba que Dumaucourt en su tumba contemplara nuestros amores retorciéndose de rabia. Aunque pude tomarme venganza póstuma del canalla, me disgustó saber de la muerte del cochero cojo. Ese hecho me apenó, porque me hubiera gustado poseer a su ama en su berlina.
Читать дальше