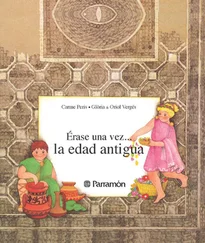La discusión siguió por un buen tiempo.
– Debe absolutamente hablar inglés -insistía Tadeo-. El mundo del futuro es el inglés, Cayetana. Mira la falta que nos ha hecho a nosotros saberlo.
Ese argumento la ablandó. Pensó en su pasión por la lectura y en la posibilidad de no verse obligada a leer traducciones, y tener acceso a los originales. Al fin, decidió que le daba lo mismo: la verdadera formación era la de la casa y el colegio era secundario.
– ¿Cómo lo vamos a pagar?
– La mandaremos al liceo de la esquina los tres primeros años, hasta que yo junte ese dinero -dijo Tadeo-. El negocio va bien, confía en mí.
Así se hizo.
Mientras los hijos de Carmencita siguieron para siempre en el liceo de la esquina, y también los hijos de los amigos de Cayetana, tres años más tarde Violeta fue enviada a un colegio de monjas del barrio alto para que aprendiera inglés.
A Cayetana le parecía extraño, pero estimulando su buen humor, que lo tenía con creces, terminó por divertirle la idea.
Carlota estaba contenta.
Antonio siempre dijo que era una estupidez.
Tadeo, cada vez que iba a ese colegio, se henchía de orgullo.
– Mi niña no tendrá problemas en la vida -se atrevía a conjeturar-. Será culta, refinada, digna nieta de un mariscal, y se podrá adaptar a lo que sea.
A las lágrimas también, pensó Marcelina en silencio, ya que nadie le preguntó su opinión.
La diversión en los ojos de Cayetana.
A pesar de sus estudios, que prosiguió eternamente, y de una vida agitada llena de actividades, Cayetana desplegaba una ternura incontenible frente a su pequeña Violeta, confiando en que el papel tradicional de madre lo compartía con Carlota y Marcelina. La llamaba «mi manzanita» y la mascaba. La niña se miraba al espejo de noche y se preguntaba si se parecería a una manzana. Su mamá la hacía reír y fue esa risa, reflejada en los ojos de Cayetana, lo que más amó: Violeta siempre buscaba sus ojos.
Uno de los peores recuerdos de su infancia fue el episodio del jarrón polaco. Era un enorme jarrón floreado, muy fino, una de las pocas posesiones del pasado de su padre. A veces Violeta jugaba a marearse en el salón: daba cien vueltas sobre sí misma con los ojos cerrados y los brazos abiertos, hasta perder el equilibrio. Su padre insistía en que no lo hiciera, podía caerse arriba del jarrón o pasarlo a llevar con sus brazos extendidos. Hasta que ocurrió. Quebró el jarrón. Tadeo estuvo a punto de perder el control. Violeta, aterrada, buscó los ojos de su madre: en ellos encontró una mezcla de confianza y liviandad. Sin decir Cayetana una sola palabra, esos ojos relativizaron en Violeta el mal que había hecho. Así, el quiebre del jarrón polaco se mantuvo dentro de la niña como un error, una fea travesura, no una maldad. Gracias a los ojos de Cayetana.
Violeta llegó un día llorando porque en el nuevo colegio su compañera Carmen Brieba la había acusado de ser polaca, diciéndole que todos los polacos eran comunistas y que los iban a excomulgar de la Iglesia por eso, a ella y a su papá. Cayetana se largó a reír.
– ¿Y cómo lo sabe la Carmen Brieba?
– Se lo dijeron en su casa. El problema, mamá, es que ella siempre sabe todo.
– ¿Por qué?
– Porque es prima de la reina Isabel.
Cayetana no pudo menos que soltar la carcajada.
– ¿Prima de la reina Isabel?
– Te juro, mamá, siempre lo cuenta en el curso.
– ¿Y ustedes le creen?
– Sí, Josefa y yo le creemos.
La abrazó y su risa llenó el corazón de la niña, que ya no volvió a preocuparse sobre los polacos, ni de si serían todos comunistas o no.
Nosotras, las otras, quisiéramos ser respetuosas con los recuerdos de Violeta, que a partir de cierto punto comienzan a ser fragmentos. No es nuestra memoria la fragmentada, es la de ella.
Algo empezó a enrarecer el aire de la casa de Ñuñoa. Violeta lo percibe pero no sabe qué es. Ya está próxima a ser una adolescente y sabemos que sus ojos han registrado la imagen de Cayetana llorando en su pieza porque el abuelo Antonio ha sido duro con Tadeo. Le han pedido que les preste el dinero necesario para ampliar la librería, y él lo ha negado. Violeta sabe que el abuelo no niega nada sin tener una buena razón. Algo se encoge dentro de ella.
Su siguiente recuerdo es el tercer embarazo de Carmencita. Cayetana decide hacerse cargo de esta nueva criatura.
– Seré la madrina -anunció, y Carmencita soltó una lágrima ante la oferta.
Fue durante el embarazo de Carmencita, casi hacia el final, que celebraron esa comida con visitantes latinoamericanos en la casa de Ñuñoa. Se produjo una mezcla rara: dirigentes socialistas, intelectuales, funcionarios internacionales y hasta algunos guerrilleros, según decían. El abuelo Antonio los conocía a todos, él tenía sus redes y sus contactos. Algunas noches sentaba a Violeta en sus rodillas y le hablaba del más famoso de estos personajes, uno al que llamaban «el Che». Y hablándole del Che exaltaba el valor de la solidaridad y la generosidad. Este médico, que había rechazado una vida cómoda y estable para jugarse por los pobres, y no sólo por los de su país sino por los de todo el continente, era para Violeta como una estrella… Aprovechaba entonces el abuelo Antonio para hablar de cómo toda Latinoamérica debía ser una, compartiendo un mismo destino, y que los hombres buenos debían jugarse por él. Citaba a José Martí: «Es un crimen el no ser un hombre útil.» Violeta escuchaba muy seria, absorbía las palabras del abuelo. Se realizó entonces esa memorable comida, y Violeta recuerda su propia figura hecha un ovillo al lado de la chimenea, tratando de pasar inadvertida, cuando advirtió que los ojos de su madre se dirigían con frecuencia a los ojos verdes, entre feroces y acogedores, de un guatemalteco. Violeta percibió algo que no supo configurar en su conciencia, pero no pudo abstraerse de las ondas casi magnéticas que expelía aquel hombre. Era joven y muy apuesto. Su mirada quedó fija en él, temerosa de si habría de recordar ese rostro, temerosa de las vibraciones del cuerpo de su madre.
Unos días después vino el ataque: el corazón del abuelo Antonio falló sin previo aviso. Una mañana, sencillamente, no volvió a abrir los ojos. El duelo las embargó de la cabeza a los pies. La vida sin Antonio no era la vida. Cayó sobre la casa una lluvia de opacidad, algo que Violeta juró combatir esas noches sin consuelo en que lloraba al abuelo en su dormitorio. El brillo no puede venir de afuera, no puede dártelo otro, debe ser propio, concluyó.
Carlota decidió entregarse. O empezó a hacerlo, de a poco. Violeta se enojó mucho. «¿Por qué no peleas, abuela, tú, la más fuerte de todas?» «Por que no me interesa, mijita; ya cumplí, ya estoy vieja, quiero ir a reunirme con él.»
En el intertanto nació la guagua de Carmencita. Como Cayetana sería la madrina, la casa tuvo que despertar. Marcelina cocinó varios días; Carlota encontró fuerzas para participar, y Cayetana para entusiasmarse. El bautizo se hizo con todas las de la ley, y Violeta podría reconocer, todavía hoy, el vestido rosado que le compraron para la ocasión.
La noche del bautizo fue la noche más oscura, luego de la ida del abuelo. Violeta recuerda a Carlota y a Cayetana encerradas en la pieza: Cayetana gritaba y Carlota la consolaba dentro de su debilidad.
– Gracias a Dios que Antonio se fue -suspiraba Carlota-. Nunca le gustó del todo, algo sospechaba de él.
Violeta escuchaba con el oído pegado a la puerta.
– Por eso no les prestó el dinero para la ampliación de la librería.
Violeta fue donde Marcelina a preguntarle qué pasaba. No obtuvo respuesta.
Al día siguiente Tadeo dejó la casa. Se despidió de su hija y le prometió verla muy seguido.
Читать дальше