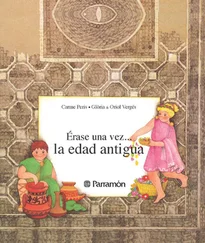Una vez la niña preguntó.
– ¿La vida va a ser así para siempre?
– No, no -le contestó, definitiva, la madre-. Si fuera así, Dios no nos habría puesto sobre esta tierra. Y si lo hizo, fue por algo. Espérate, va sabremos sus razones.
Dios era una figura vaga para la niña; probablemente, lo era también para su madre. Como un amigo que nos acompaña desde lejos, pensó Cayetana, pero que no nos hace mucho caso, ni nosotras a él.
Ambas se sentían solas con este nuevo horario. Pero pudieron pagar el arriendo y comer tranquilas. A veces, Carlota llegaba de la fuente de soda con jamón y queso que permitían a los dependientes llevarse cuando se añejaban.
– No me gusta que trabajes así -le decía Cayetana a su madre.
– Son sólo los pies que me duelen. Me obligan a usar esos zapatos altos para gusto de los clientes y termino con los dedos acalambrados.
Hubo domingos -el único día libre de Carlota- en que no tuvo fuerzas para salir de la cama.
– Debiera llevarte al parque, como hacen las otras mamás -decía culposa.
– Te cambio el parque por cuentos. Cuentos largos y entretenidos. Así no te mueves de la cama ni yo tampoco.
Fueron esos mismos cuentos los que avivaron y acicalaron la imaginación de Violeta años más tarde. Cayetana nunca dejó de contárselos, y luego Violeta a Jacinta. «Una familia de cuenteros», decía Carlota.
Un día Cayetana, exhausta en su encierro, decidió irse del colegio a la fuente de soda. No quedaba a más de veinte cuadras de la casa, y las caminó gustosa. Nunca andaba en micro, no tenía dinero para eso. Y cuando entró, algo olió en el aire. Había casi puros hombres. No tomaban té a esa hora, sino cerveza. Le gritaban a su madre como si fuesen sus dueños. Le dio pena ver a Carlota ahí.
Estudiaré y estudiaré, se prometió a sí misma, me educaré para tener de grande un trabajo decente. Y mi mamá descansará.
Una noche Carlota llegó muy enojada. Se enojaba poco y esto sorprendió a su hija, que para ese entonces había juntado ya muchos cuadernos cuadriculados -chicos, de hojas ordinarias- con poemas y dibujos. Apartó su atención de las palabras que al fin se habían encontrado en una rima.
– ¿Qué pasó?
– Un cliente se sobrepasó conmigo. Le reclamé al jefe y no me dio la razón.
No especificó nada más, pero el pequeño corazón de Cayetana se encogió. Contó los días. No fueron más de diez hasta que la cesantía las acechó otra vez.
– ¡Eres una parada en la hilacha, eso es lo que pasa contigo! -le había dicho el jefe.
– Y a honor lo tengo -le contestó Carlota, cuando le retiró con fuerza las manos al jefe mismo, ya no a un cliente, de sus nalgas-. Págueme lo que me debe, yo aquí no vuelvo.
Y no volvió. No tuvo duda. Se fue, con la misma seguridad con que el día del terremoto abandonó su ciudad natal.
– Somos de una estirpe de sobrevivientes, Cayetana. Tú y yo. Y también lo serán tu hija y la hija de tu hija. Lo presiento.
Al día siguiente fue a buscar a Cayetana al colegio. Lo hizo con tiempo, respirando el aire, mirando a la gente en las calles, deteniéndose frente a las vitrinas. Caminar así es un lujo, el tiempo es el lujo mayor, se decía en silencio. Fue en el escaparate de una pastelería que vio el anuncio: Se necesita empleada doméstica, puertas adentro. Buen sueldo. Hablar aquí.
Carlota no pudo apartar los ojos del aviso. Luego prosiguió su camino a la escuela y recogió a su hija.
Al día siguiente hizo el mismo recorrido. El aviso aún estaba allí.
Al subsiguiente, entró.
Esa misma noche, Cayetana le dijo a su madre: «No te vayas a morir, mamá. ¿Qué pasaría conmigo? Me quedaría sola en el mundo.» Y Carlota le respondió, segura: «No tengo para cuándo morirme, soy una mujer fuerte. El día que me muera seré vieja, estaré ya cansada y moriré de pie sobre mi cama, como corresponde a la gente curtida. Verás que es cierto lo que te digo.»
Carlota y Cayetana se instalaron en una buena casa junto al Parque Ecuador, vecino a la Universidad de Concepción. Don Jorge Gallardo -el patrón de Carlota- enseñaba filosofía en la Escuela de Derecho. Era un hombre solo, también viudo, padre de una única hija. Lo que más temía Carlota al presentarse al nuevo trabajo era plantear la existencia de su Cayetana. Pero no fue motivo de problemas. Por el contrario: dada la situación del dueño de casa, la niña fue bienvenida.
Transcurrieron dos largos años sin sobresaltos, madre e hija muy juntas. Lo único que pesaba sobre Cayetana era pronunciar: «Mi mamá trabaja como empleada doméstica.» Y le costaba porque sabía que algo en Carlota estaba roto. ¿Será la esperanza, que siempre puede recuperarse?, se preguntaba Cayetana mirando a esta mujer, valiente al servir la mesa, al lavar la loza ensuciada por otros, al limpiar los baños de la casa.
No lavaba ni planchaba la ropa. Para ello don Jorge empleaba a una joven huérfana -de madre mapuche y padre mestizo- a quien le daba este trabajo para aumentar sus ingresos. La muchacha se acercó mucho a Carlota; la trataba con enorme respeto, como a la madre que había perdido, sospechando que esta mujer no vivía lo que le correspondía. Durante dos años, todos los martes y los viernes, almorzaron y comieron juntas.
– Usted es muy sabia, señora Carlota.
– En la vida, mujer, las penas la ponen sabia a una.
Cayetana fue la más beneficiada con la presencia de esta joven. Tenía, por fin, quien la sacara a pasear, la acompañara al cine y la ayudara en pequeñas diligencias. Y estaban los cuentos. Cayetana, sentada junto al fogón, escuchó historias de su raza y aprendió de ellas. La joven mapuche le hablaba de los espíritus tutelares, de los antepasados a quienes la machi llama con la rama de canelo, echándole mudái -licor de trigo bendito-, del marido elegido para la machi, el que debe proveerla de todo para que ella haga su trabajo. «Eso me gustaría ser a mí, una machi», le decía Cayetana. «No puedes», le contestaba la muchacha, «tú no eres mapuche.» «Pero mestiza soy», contestaba orgullosa la niña, «¿o tú crees que los españoles sólo tuvieron hijos entre sí?» Le hablaba del pillán, explicándole que no es el diablo como creen los blancos, sino el espíritu que los cuida. Llamaba al cielo la tierra de arriba, y eso Cayetana nunca lo olvidó. Tampoco el respeto a la tradición oral, a las voces de los mayores, los padres, los abuelos, los bisabuelos. Cayetana escuchaba sobre los sueños posibles de la muchacha: «Elegimos el vuelo del cóndor arriba o de la oruga que no ha movido una hoja pero que será la mariposa que moverá la imaginación.» (Mucho más tarde Cayetana le diría a su hija: «Lo mejor de esa cultura, Violeta, es que las emociones y las ideas van unidas en las mismas palabras. Esa es nuestra gran diferencia con ellos.» No nos consta si la niña lo comprendió o no.) Y Cayetana, cuando hubo asumido el significado de la palabra lamién, pensó mucho en la hermandad. Le preguntaba a Carlota: «Mamá, ¿por qué los mapuches entre ellos son hermanos y los blancos no?»
La muchacha que contó tantas historias a Cayetana se llamaba Marcelina Cabezas.
Dos años decíamos que duró la tranquilidad, hasta que llegó el pirata aquél, el que surtía a don Jorge de mariscos y harina. Era un hombre de mar. En alguna revuelta partió con su barco de la Armada, tomó la radio por donde recibía las instrucciones y, por considerarlas confusas y contradictorias, la tiró al mar. Desapareció con barco y todo. Volvió a los cuatro años, con dinero. Consciente de su delito, se entregó a la justicia y pagó con la cárcel. Cuando salió libre, se compró un molino: éste fue el único lugar donde hubo pan en la época de la depresión.
Don Jorge le profesaba una mezcla de admiración y cariño.
Читать дальше