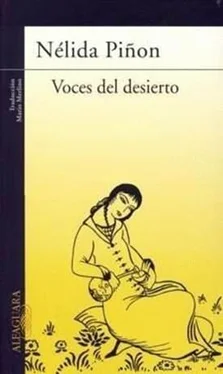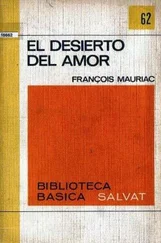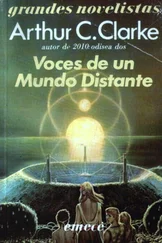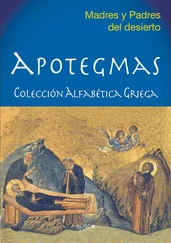Últimamente el Califa se venía preguntando si no había llegado el momento de intentar vivir sin Scherezade, después de sustituirla por alguien de talento similar al suyo que, no siendo una copia, demostrase habilidad para iniciar y terminar una historia con resultados apacibles. Y que supiese preservar, a lo largo del esfuerzo narrativo, dudas providenciales para la emoción del relato y para el propio narrador.
Al aceptar este cambio eventual, el Califa tenía en cuenta ahuyentar la soledad, que se derivaría de la pérdida de Scherezade, y seguir contando, al mismo tiempo, con la compañía de los miserables de Bagdad, venidos a su presencia, sin salir del palacio. Reposando sobre las almohadas, servido por esclavas hermosas, no haciéndole falta deambular al azar por las callejas de la ciudad para obtener la dosis diaria de historia que Scherezade le traía.
De tanto detenerse en el rostro de Jasmine, se hartó de las facciones humanas fácilmente confundidas con los rasgos de una cabra o de un camello. Al levantarse, el soberano flexionó las piernas, llevando las manos al suelo sin el resultado previsto. Con el gesto había pretendido disipar ciertos recuerdos incómodos. Desolado, hundió su cuerpo de nuevo sobre las almohadas.
Escuchó la historia de Scherezade con la curiosidad de siempre. Un placer que le venía de tal modo ablandando el corazón que se vio tentado a confesarle, poco antes del amanecer, mientras ella aún le hablaba, que, a partir de aquella noche, quedaría libre de su veredicto. Es decir, no habría castigo para ella. Era libre de dejarlo, irse a donde quisiera, llevándose consigo la garantía de que nunca más haría ajusticiar a una joven de Bagdad. Por primera vez, sentía que ya no había deudas entre él, las mujeres y la vida. Además, como resultado de la operación reciente, repleta de equívocos, que había desembocado en la esclava Djauara, había decidido reducir las funciones sexuales, sin hacer alarde del hecho. Hasta suspender de una vez por todas el coito nocturno, cuando comprobase en la práctica que tal interrupción no le causaría ningún daño. Librando así a sus mujeres de la obligación de fornicar, para disfrutar, a cambio, de las divagaciones creativas de alguna joven que habría de reclutar enseguida.
No le dijo nada. Como hablando solo, el soberano se reconoció culpable de los excesos cometidos. Negligente con las hermanas, sobre todo con Scherezade, la había hecho sufrir sin haberle enseñado al menos el arte de la vanidad, que preveía imponerse a los demás de forma abusiva.
Estaba, pues, dispuesto a olvidar la conducta engañosa promovida por las hermanas. Al fin y al cabo, él mismo las había llevado a la saturación, inspirándoles una farsa benéfica. A partir de la cual, simulando la cópula, ambos amantes podían prescindir de su mutua presencia en el lecho. Cabiéndole a él seguir deleitándose con aquellas historias que, aunque inverosímiles, ganaban fuero de verdad gracias a su ilimitada comunión con las palabras que saltaban de la boca de Scherezade como de un sapo verde musgo, habitante de un hipotético pantano.
Dinazarda se disgusta con el Califa, que les da combate con estratagemas inesperadas. Qué pensar del soberano que monta a su hermana, se agita sobre sus carnes frágiles el tiempo suficiente para convencer a todos de que su falo, ahora retraído, había penetrado a la joven y había eyaculado para hacer creer a los demás que había cumplido la tarea de visitar la vulva, cuando le faltaba apetito para fornicar.
Usando a Jasmine como interlocutora, Dinazarda se desahogó, expresando pesares y recelos. Sentía el peligro inminente. Necesitaba que Jasmine, a su manera, describiese si el soberano, después de la falsa cópula con Scherezade, guardaba en el rostro una expresión afligida o un discreto rasgo de concupiscencia. Cómo reaccionaba frente al esfuerzo de Scherezade en abrir sus piernas, a fin de que llegase al fondo del útero. ¿Acaso se comportaba como si el cuerpo de la hija del Visir no fuese más que un receptáculo para su esperma que jamás había echado raíces en ella?
Jasmine seguía su raciocinio buscando un sentido en lo que Dinazarda le dice. Tal vez esta princesa creyese que había llegado la hora de que Scherezade rompiera los lazos con el soberano y volviese a la casa de su padre. De que de una vez por todas se decretase derrotada, dando pie a que el Califa recomenzase el derramamiento de sangre joven. A menos que Dinazarda tuviese intención de ponerlo a prueba, de saber si estaría él, de hecho, preparado para perdonar a las mujeres por un crimen que no habían cometido, y renunciar a cualquier venganza contra Scherezade, devolviéndole el derecho a la vida.
Hablando prácticamente sola, Dinazarda insiste en averiguar las intenciones del Califa mientras él sorbe varios vasos de infusión de menta. El Califa apenas había mirado a Scherezade, al menos para comprobar si aún seguía a su lado. Dándole igual que, en vez de la hermana, una extraña ocupase su lugar, con la tarea específica de no privarlo del vino inyectado en sus venas bajo forma de palabras.
Dinazarda se agita por los aposentos, va a los jardines a recoger flores, hasta llegar a una conclusión sorprendente. El Califa daba indicios seguros de estar dispuesto a liberar a Scherezade, a concederle un salvoconducto con el cual visitar su reino y elegir el lugar ideal para poblarlo con sus mentiras. Pudiendo, si quisiera, llevarse consigo a alguna esclava, alguien trigueño como Jasmine.
Había llegado para Scherezade, pues, el momento de partir. De seguir el viaje, obedeciendo las instrucciones de su deseo reprimido. Un traslado que coincidiese con sus sueños. De tal forma que, en las semanas entrantes, no estando ya entre ellas en el palacio, prosiguiese por el desierto hasta detenerse frente a la pequeña casa de Fátima. Un verdadero oasis en medio de las otras casas de la aldea. Un lugar cuya descripción, hecha antes de que Fátima se despidiese del palacio del Visir, permitiría a Scherezade llegar allí sin margen de error. Pues ambas mujeres, el ama y la princesa, siempre supieron que, después de la larga y dolorida separación, se abrazarían conmovidas, atadas por tentáculos imposibles de romper. Un reencuentro que prometía mantenerlas unidas hasta que la muerte las separase.
Al imaginar la emoción de aquel encuentro, Dinazarda escondió la cabeza entre los brazos, sin permitir que Jasmine viese lo que iba en su corazón.
Dinazarda y Jasmine estaban dispuestas a admitir ante el Califa que Scherezade había huido al amanecer, después de que él se despidiera de las jóvenes, ya de vuelta a la sala del trono. Pero tal vez no preguntase nada al no encontrarla por la noche en sus aposentos. Indiferente a que Scherezade, cansada del oficio de contar historias, se hubiese despedido del palacio, embarcándose en una aventura desconocida.
Desde hace mucho, al fin y al cabo, la hija del Visir aspiraba a una vida cotidiana sin lógica ni coherencia, aun con el riesgo de estrechar los caminos de la salvación. Ya no soportaba ser mujer de aquel hombre, impedida, por tanto, de vivir la instantaneidad de una pasión con algún extraño. Reflejando ella, así, un agobio a punto de redundar en desastre, si Dinazarda no tomaba medidas de inmediato. Hace días Dinazarda venía previendo su declive con consecuencias fatales, aunque Scherezade continuara contándoles historias atrayentes. Sus últimas invenciones, no obstante, de marcado tono pesimista, manchaban la frescura de un enredo que prometía, desde las primeras frases, ser feliz. Tanto que difícilmente los hacía sonreír como antes. Pareciendo disfrutar más en imponer a los oyentes una melancolía pegajosa, como si lo cotidiano, en sus expresiones impactantes, requiriese un aluvión de lágrimas.
Читать дальше