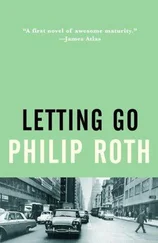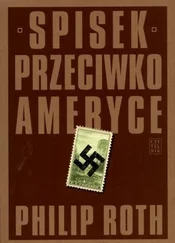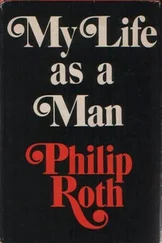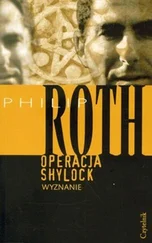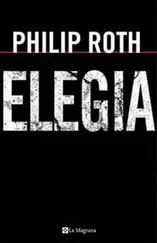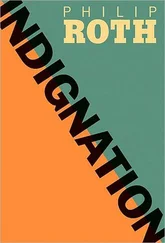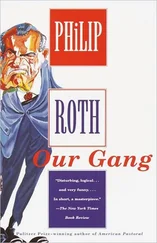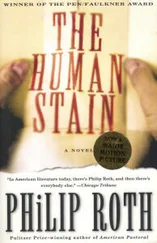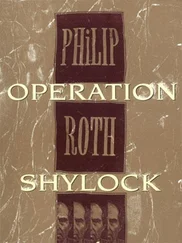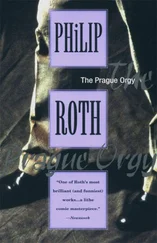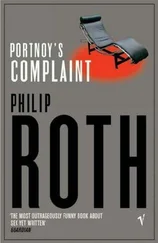En cuanto al pánico de Pamela…
Pero eran más de las once, y le recordé a Murray, cuyo curso en la universidad había terminado aquel mismo día (y cuya narración nocturna me parecía que había alcanzado su crescendo pedagógico), que a la mañana siguiente debía tomar el autobús de Nueva York y que tal vez era hora de que le llevara en el coche a la residencia de Athena.
– Podría escucharte indefinidamente -le dije-, pero creo que deberías dormir un poco. En la historia del vigor narrativo ya le has quitado el título a Scherezade. Nos hemos sentado aquí seis noches seguidas.
– Estoy bien -replicó él.
– ¿No te fatigas? ¿No tienes frío?
– Aquí se está estupendamente. No, no tengo frío. Hace buen tiempo, es delicioso. Los grillos pasan cuentas, las ranas gruñen, las libélulas están inspiradas y yo no había tenido ocasión de hablar así desde que dirigía el sindicato de profesores. Mira, la luna. Es de color naranja. El lugar perfecto para mondar los años.
– Sí, es cierto -convine-. En esta montaña es posible elegir: o bien puedes perder el contacto con la historia, como a veces prefiero hacer, o puedes hacer mentalmente lo que estás haciendo, a la luz de la luna, durante horas, esforzarte por recuperar su posesión.
– Todas aquellas hostilidades -dijo Murray-, y luego el torrente de la traición. Cada alma su propia fábrica de traición, por la razón que sea: supervivencia, excitación, avance, idealismo, por el daño que es posible hacer, por el dolor que se puede infligir, por la crueldad y el placer que hay en ella. El placer de manifestar tu poder latente. El placer de dominar al prójimo, de destruir a tus enemigos. Los sorprendes. ¿No es ése el placer de la traición? El placer de engañar a alguien. Es una manera de pagar a la gente por la sensación de inferioridad que despiertan en ti, de la humillación que te causan, de la frustración en tus relaciones con ellos. Su misma existencia puede ser humillante para ti, ya sea porque no eres lo que ellos son o porque ellos no son lo que tú eres. Y así les das su merecido.
Desde luego, los hay que traicionan porque no tienen alternativa. Leí un libro de un científico ruso que, en la época de Stalin, traicionó a su mejor amigo, delatándole a la policía secreta. Le habían sometido a un intenso interrogatorio y una terrible tortura física durante seis meses, y entonces les dijo: «Miren, no puedo resistir más, así que, por favor, díganme lo que quieren. Firmaré cualquier cosa que me den».
Firmó lo que querían que firmara, y le sentenciaron a cadena perpetua, sin libertad condicional. Al cabo de cuarenta años, en los sesenta, cuando las cosas cambiaron, le pusieron en libertad y escribió el libro. En él dice que traicionó a su mejor amigo por dos razones: porque no podía resistir la tortura y porque sabía que no importaba, que el resultado del juicio ya estaba establecido. Lo que él dijera o dejara de decir no serviría de nada. Si no lo decía él, lo haría otra persona torturada. Sabía que su amigo, al que amó hasta el final, le despreciaría, pero bajo una tortura brutal un ser humano normal es incapaz de resistir. El heroísmo es una excepción humana. Una persona que lleva una vida normal, que está formada por veinte mil pequeños compromisos cotidianos, no está preparada para no comprometerse en absoluto de repente, y no digamos para resistir la tortura.
Algunas personas requieren seis meses de tortura para debilitarse, y algunas empiezan con una ventaja, la de que ya son débiles. Son personas que sólo saben ceder. A una persona así basta con decirle: «Hazlo», y te obedece. Sucede con tal rapidez que ni siquiera se enteran de que es una traición. Como hacen lo que les piden que hagan, les parece correcto. Y cuando comprenden la verdad es demasiado tarde, han traicionado.
No hace mucho leí un artículo en el periódico sobre un hombre de Alemania Oriental que informó sobre su mujer durante veinte años. Encontraron documentos acerca de él en los archivos de la policía secreta de Alemania Oriental, después de que derribaran el muro de Berlín. La mujer tenía cierto cargo, la policía quería seguirla y el marido era el informante. Ella no tenía ni idea de lo que ocurría. Lo descubrió cuando se abrieron los archivos. El asunto se había prolongado durante veinte años. Tenían hijos y parientes, daban fiestas, pagaban las facturas, sufrían operaciones, hacían el amor, no hacían el amor, en verano iban a la playa y se bañaban, y durante todo ese tiempo él estuvo informando. Era abogado, inteligente, culto, incluso escribía poesía. Le dieron un nombre codificado, firmó un acuerdo, y una vez a la semana se reunía con un funcionario, no en la sede de la policía, sino en un piso especial, particular; le dijeron: «Usted es abogado y necesitamos su ayuda», y él era débil y firmó. Tenía un padre al que mantener, aquejado de una enfermedad terrible y debilitante. Le dijeron que si les ayudaba cuidarían bien de su padre, al que amaba. A menudo las cosas son de esta manera. Tu padre está enfermo, o tu madre, o tu hermana, y te piden que les ayudes, así que, pensando sobre todo en tu padre enfermo, justificas la traición y firmas el acuerdo.
Creo que probablemente en la década posterior a la guerra, digamos entre 1946 y 1956, se perpetraron en Estados Unidos más actos de deslealtad personal, y eso es revelador, que en cualquier otra época de nuestra historia. La acción repulsiva de Eve Frame es un ejemplo de lo que mucha gente hizo en aquellos años, o bien por obligación o bien porque se creían en el deber de hacerlo. ¿Cuándo hasta entonces la deslealtad había sido un estigma en este país y se había recompensado? Durante aquellos años estaba por todas partes, era la transgresión asequible, la transgresión permisible que cualquier norteamericano podía cometer. No sólo el placer de la deslealtad sustituye a la prohibición, sino que uno lo hace sin prescindir de su autoridad moral. Conservas tu pureza al mismo tiempo que eres desleal por patriotismo, al mismo tiempo que experimentas una satisfacción que raya en la sexual, con sus ambiguos componentes de placer y debilidad, de agresión y vergüenza, la satisfacción de socavar. Socavar a los amantes, los rivales, los amigos. La deslealtad se encuentra en la misma zona de placer perverso, ilícito y fragmentado. Un tipo de placer interesante, manipulador y clandestino en el que es mucho lo que un ser humano encuentra apetecible.
Algunos tienen incluso la genialidad de practicar el juego de la deslealtad tan sólo por el gusto de hacerlo, sin ningún interés personal, nada más que para entretenerse. Probablemente a eso se refería Coleridge cuando calificó la traición de Yago hacia Ótelo como «malignidad inmotivada». En general, sin embargo, yo diría que existe un motivo que estimula las energías perversas y hace que aflore la malignidad.
El único contratiempo es que, en los días felices de la Guerra Fría, entregar a alguien a las autoridades acusándole de espía soviético podía conducir en línea recta a la silla eléctrica. Al fin y al cabo, Eve no entregaba a Ira al FBI por ser un mal marido que había tenido relaciones sexuales con su masajista. La deslealtad es un ineludible componente de la vida (¿quién no es desleal?), pero confundir el acto de deslealtad público más atroz, la traición, con todas las demás formas de deslealtad no era una buena idea en 1951. La traición, al contrario que el adulterio, es un delito capital, por lo que la exageración inconsiderada, la imprecisión irreflexiva, incluso tan sólo el juego en apariencia inocuo de insultar… en fin, los resultados podían ser horrendos en aquellos días oscuros en que nuestros aliados soviéticos nos habían traicionado al quedarse en Europa Oriental y hacer estallar una bomba atómica, y nuestros aliados chinos nos habían traicionado haciendo una revolución comunista y echando a Chiang Kai-Shek, Josif Stalin y Mao Tse-Tung: ellos constituían la excusa moral para adoptar semejante actitud.
Читать дальше