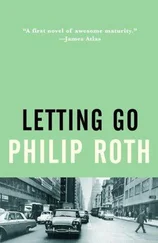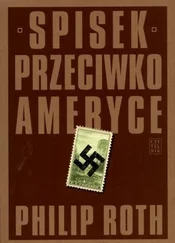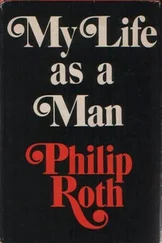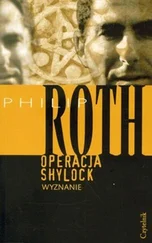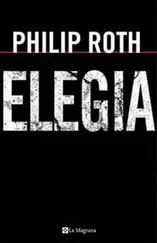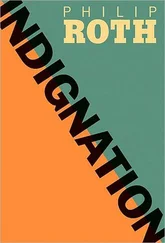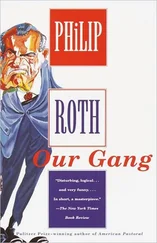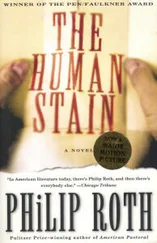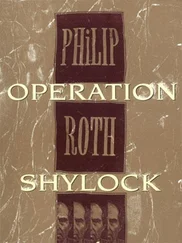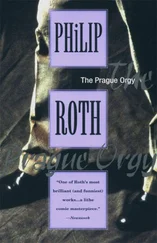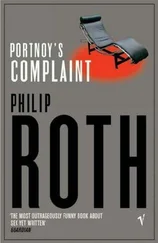Entretanto, Ira no había dejado de rugir.
– Un puñetero texto a la semana… ¿y ahora ni siquiera vamos a incluirlo? ¿Qué hacemos entonces en la radio, Arthur? ¿Promover nuestra carrera? ¡Nos obligan a luchar, y tú huyes! ¡Es la confrontación decisiva, Artie, y tú no tienes redaños y pones pies en polvorosa!
Aunque sabía que no podría hacer nada si aquellos dos barriles de pólvora empezaban a golpearse, de todos modos me levanté y, seguido por Ray Svecz, que corría a su manera torpona, corrí hacia el estanque. La vez anterior me hice pis en los pantalones, y ahora no podía permitir que volviera a ocurrirme. Sin tener más idea de la que tenía Ray sobre lo que podría hacer para evitar el desastre, me dirigí en línea recta a la refriega.
Cuando llegamos a ellos, Ira ya había retrocedido y se alejaba inequívocamente de Sokolow. Era evidente que seguía furioso con él, pero también que se esforzaba por controlarse. Ray y yo llegamos a su lado y caminamos juntos un rato, mientras Ira, a intervalos y entre dientes, hablaba rápidamente consigo mismo.
La mezcla de su ausencia y su presencia me turbó tanto que, finalmente, me dirigí a él.
– ¿Qué ocurre? -como él no parecía oírme, traté de pensar qué podría decirle para que me atendiera-. ¿Es por un guión?
El se inflamó de súbito.
– ¡Si vuelve a hacerlo, le mataré! -exclamó.
Y no era una expresión que usara tan sólo para conseguir un efecto dramático. A pesar de mi resistencia, me resultaba difícil no creer por completo en el significado de sus palabras.
Butts, pensé. Butts, Garwych, Solak, Becker.
La expresión de su rostro era de cólera absoluta, una cólera prístina. Una cólera que, junto con el terror, constituye el poder primordial. Todo cuanto él era había evolucionado a partir de esa expresión, y también todo cuanto no era. «Tiene suerte de no estar encerrado», pensé, una conclusión alarmantemente inesperada, pues se le ocurría de una manera espontánea a un muchacho que había rendido culto a su héroe, que durante dos años había tenido como ideal la virtud de aquel héroe, y ahora, cuando ya no me sentía tan agitado, dejaba de hacerle objeto de mi admiración, una actitud cuyo acierto me confirmaría Murray Ringold cuarenta y ocho años después.
Eve había salido de su pasado al imitar a Pennington; Ira había salido del suyo a la fuerza.
Los gemelos de Ella, que habían huido de la orilla del estanque cuando se inició la discusión, estaban acurrucados contra ella, sobre la manta, cuando Ray y yo regresamos.
– ¿Sabes? La vida cotidiana puede ser más dura de lo que crees -me dijo Ella.
– ¿Es esto la vida cotidiana? -le pregunté.
– Lo es en todos los lugares donde he vivido -replicó ella-. Anda, sigue hablándome de Howard Fast.
Me esforcé por reanudar la conversación como si no hubiera ocurrido nada, pero si a la mujer de clase obrera de Sokolow no le inquietaba aquel ajuste de cuentas entre su marido y Ira, a mí sí.
Ella se echó a reír cuando hube terminado. En su risa era perceptible su naturalidad, así como todas las tonterías que había aprendido a tolerar. Se reía como ciertas personas se sonrojan: de una vez y completamente.
– Bueno, ahora no estoy segura de lo que he leído -me dijo-. Mi propia evaluación de Mis gloriosos hermanos es sencilla. Quizá no he pensado demasiado a fondo, pero, en mi opinión, todo se reduce a un grupo de individuos rudos, duros y decentes, los cuales creen en la dignidad de todos los hombres y están dispuestos a morir por ella.
Por entonces Artie y Ira se habían serenado lo suficiente para subir la cuesta desde el estanque al lugar en que los demás estábamos, sobre la manta.
Ira, al parecer tratando de decir algo que pudiera tranquilizar a todos, él mismo incluido, y recuperar el estado de ánimo inicial de la jornada, dijo:
– He de leerlo. Mis gloriosos hermanos. He de hacerme con ese libro.
– Te infundirá valor, Ira -le dijo Ella, y entonces, abriendo de par en par la gran ventana que era su risa, añadió-: Aunque nunca he pensado que necesites más.
Entonces Sokolow se inclinó hacia ella y gritó:
– ¿Ah, sí? ¿Quién lo necesita? ¿Quieres decirme quién necesita más?
Los gemelos se echaron a llorar, y contagiaron el llanto al pobre Ray. Ella se enfadó por primera vez.
– ¡Por el amor de Dios, Arthur, compórtate! -exclamó enfurecida.
Aquella noche comprendí más a fondo lo que había desencadenado la discusión de la tarde, cuando Ira y yo estábamos a solas en la cabana y él se puso a despotricar airadamente contra las listas.
– Listas, listas de nombres, acusaciones y expedientes. Todo el mundo tiene una lista. Red Channels, Joe McCarthy, los VFW, el Comité Doméstico de Actividades Antinorteamericanas, la Legión americana, las revistas católicas, los periódicos de Hearst. Esas listas con sus números sagrados, 141, 205, 62, 111. Listas de todos los americanos que se han mostrado descontentos por algo, o han hecho alguna crítica o han protestado, o que se han asociado con cualquiera que haya criticado algo o protestado por lo que sea, todos ellos ahora comunistas o títeres de los comunistas, o ayudantes de los comunistas o contribuyentes a las arcas de los comunistas o infiltrados en el mundo laboral, el gobierno, la educación, Hollywood, el teatro, la radio y la televisión. Listas de quintacolumnistas compiladas a toda prisa en cada oficina y agencia de Washington. Todas las fuerzas de la reacción intercambiando nombres, dando nombres erróneos y vinculando nombres para demostrar la existencia de una gigantesca conspiración que no existe.
– ¿Y qué me dices de ti? -le pregunté-. ¿Qué me dices de Los libres y los valientes?
– Desde luego, contamos con muchos progresistas en nuestro programa, y ahora van a decir públicamente de ellos que son actores que «con astucia venden la línea política trazada por Moscú». Eso lo vas a oír mucho, y peor que eso. «Los títeres de Moscú.»
– ¿Sólo los actores?
– Y el director, el compositor, el guionista, todo el mundo.
– ¿Estás preocupado?
– Puedo volver a la fábrica de discos, amigo. En el peor de los casos, siempre puedo venir aquí y lubricar coches en el taller de Steve. Lo he hecho antes. Además, puedes enfrentarte a ellos, ¿sabes? Puedes luchar contra esos cabrones. Según mis últimas noticias, había una Constitución en este país, una Declaración de Derechos en alguna parte. Si te embobas delante del escaparate capitalista, si quieres más y más, si tomas esto y aquello, si adquieres, posees y acumulas, entonces ha llegado el fin de tus convicciones y el principio de tu temor. Pero no tengo nada de lo que no pueda prescindir, ¿comprendes? ¡Nada! Haberme ido de la mísera casa de mi padre en la calle Factory para ser este gran personaje, Iron Rinn; que Ira Ringold, con un año y medio de enseñanza secundaria, haya llegado a conocer a la gente que ha conocido, que tenga las comodidades que tiene como miembro oficial de la cómoda burguesía… todo eso es tan increíble que perderlo por completo de la noche a la mañana no me parecería tan extraño. ¿Comprendes? ¿Comprendes lo que quiero decir? Puedo volver a Chicago. Puedo trabajar en las fábricas. Si es preciso, lo haré. ¡Pero no sin hacer valer mis derechos de norteamericano! ¡No sin luchar contra esos cabrones!
Cuando estaba a solas en el tren, de regreso a Newark (Ira había esperado en la. estación, en el Chevrolet, para recoger a la señora Párn, la cual, el día que me marché, viajaba de nuevo desde Nueva York para masajearle las rodillas, que le dolían terriblemente tras el partido de fútbol que jugamos el día anterior), incluso empecé a preguntarme cómo Eve Frame podía soportarle a diario. Estar casada con Ira y su cólera no podía ser muy divertido. Recordé haberle oído pronunciar el mismo discurso sobre el escaparate capitalista, sobre la mísera casa de su padre, sobre su año y medio de enseñanza media, aquella tarde, el año anterior, en la cocina de Erwin Goldstine. Recordé variantes de ese discurso pronunciadas por Ira diez, quince veces. ¿Cómo podía Eve soportar la pura repetición, la redundancia de esa retórica y la actitud del atacante, la implacable paliza con el instrumento contundente que era el discurso político de Ira?
Читать дальше