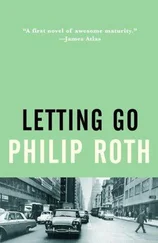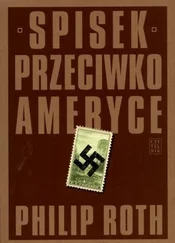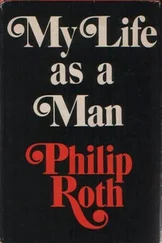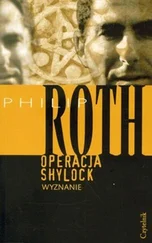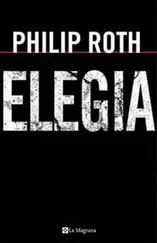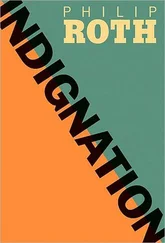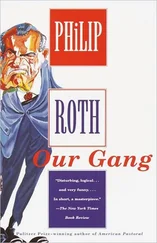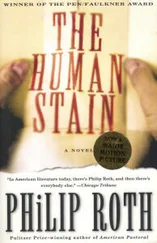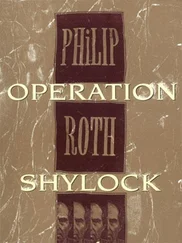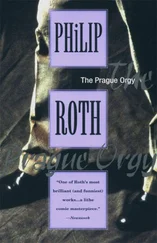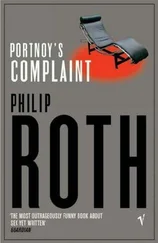En 1997, Murray me informó de que Ira no me había dicho la verdad. Le llamaban Gil porque, en Zinc Town, el mismo Ira se hacía llamar Gil Stephens.
– Cuando Gil era un muchacho le enseñé a colocar los explosivos. Por entonces me encargaba de perforar y prepararlo todo, los explosivos, las maderas, todo. Enseñé a Gil a perforar, a poner un cartucho de dinamita en cada agujero y conectar un circuito de cable entre ellos.
– Me marcho, Tom. Luego recogeré al chico. Habíale de los explosivos. Educa a este chico de ciudad, señor Minarek. Habíale a Nathan del olor de los explosivos y cómo te remueve eso las tripas.
Ira se alejó en el coche, y Tommy siguió hablándome.
– ¿El olor? Tienes que acostumbrarte a él. Me afectó una vez. Estaba despejando una columna, bueno, no una columna, una entrada, un cuadrado de metro veinte de lado. Hacíamos eso a fin de eliminar la tierra, las piedras y todo lo que estorbaba para llegar al mineral. Perforamos e hicimos estallar los cartuchos, y echamos agua durante toda la noche sobre los desechos. Al día siguiente olía a rayos, y tuve que respirar aquello. Me fastidió durante algún tiempo. Me puse malo, no tanto como otros compañeros, pero bastante enfermo.
Era verano y ya hacía calor a las nueve de la mañana, pero incluso allí, en el feo vertedero de piedras, con el gran taller mecánico al otro lado de la carretera, donde estaba el baño no demasiado higiénico que Tommy usaba, el cielo era azul y hermoso, y muy pronto empezaron a llegar coches con familias enteras que venían de visita. Un hombre asomó la cabeza por la ventanilla y me preguntó:
– ¿Es aquí donde los niños pueden recoger piedras y esas cosas?
– Sí.
– ¿Ha venido con niños? -le preguntó Tommy.
El señaló a dos que estaban en el asiento trasero.
– Por aquí, señor -le dijo Tommy-. Entre a echar un vistazo. Y cuando salga, aquí tiene, una bolsa por medio dólar para un minero que trabajó en la mina durante treinta años, rocas especiales para los niños.
Una anciana llegó en un coche lleno de niños, probablemente sus nietos, y cuando bajó, Tommy la saludó cortésmente.
– Cuando salga, señora, si quiere una bonita bolsa con fragmentos de roca para los pequeños, reunidas por un minero que trabajó durante treinta años en la mina, pase por aquí. Cincuenta centavos la bolsa. Rocas especiales para los niños. Tienen un hermoso brillo fluorescente.
Yo me estaba acostumbrando a la situación, cogía el tino al placer del deseo de lucro tal como se experimentaba en Zinc Town.
– Tiene buen material, señora -le dije a la visitante.
– Soy el único que prepara esas bolsas -insistió él-. Material de la buena mina. La otra es completamente distinta. Yo no pongo piedras sin valor. Esto es mineral auténtico. Si lo mira al trasluz, le gustará. Son piedras de esta mina, de ninguna otra parte del mundo.
– Está usted al sol sin sombrero -le dijo la anciana-. ¿No tiene calor?
– Me dedico a esto desde hace muchos años -respondió él-. ¿Ve esos minerales sobre el capó de mi coche? Son fluorescentes, con distintos colores. Así parecen feos, pero son muy bonitos bajo la luz, dentro tienen formas diferentes, muchas mezclas distintas.
– Es muy entendido en minerales -tercié-. Lleva treinta años en la mina.
Entonces llegó una pareja que parecía más urbana que los demás turistas. En cuanto bajaron del coche, se pusieron a examinar los ejemplares más caros que Tommy exhibía sobre el capó de su coche y a intercambiar comentarios en voz baja.
– Quieren los minerales de más calidad -me susurró Tommy-. Tengo una colección inigualable. Este es el depósito de minerales más extraordinario del planeta, y tengo los mejores.
Entonces intervine.
– Este hombre tiene el mejor material -dije a la pareja-. Treinta años en la mina. No encontrarán unos minerales más bonitos…
Ellos compraron cuatro piezas, una venta de cincuenta y cinco dólares, y yo me dije que estaba ayudando a un auténtico minero.
– Si desean más minerales en otra ocasión -les dije cuando regresaban al coche con su compra-, vengan aquí. Éste es el depósito de minerales más extraordinario del planeta.
Lo pasé muy bien hasta que, cerca de mediodía, llegó Brownie, y yo mismo me di cuenta de la tonta gratuidad del papel que estaba representando con tanto entusiasmo.
Brownie, Lloyd Brown, era un par de años mayor que yo, un muchacho delgado, rapado al cero, de nariz afilada, pálido y de aspecto en extremo inofensivo, sobre todo con el delantal blanco de tendero que llevaba sobre una camisa blanca y limpia, corbata de pajarita negra y pantalones de tela tosca. Como la relación que tenía consigo mismo era de una sencillez tan transparente, su disgusto al verme con Tommy era evidente y lastimoso. Comparado con Brownie, me sentía como un chico con una existencia variada y frenética, incluso cuando tan sólo estaba sentado junto a Tommy Minarek. Comparado con Brownie, así era yo, en efecto.
Pero si mi complejidad le engañaba en cierto modo, me sucedía lo mismo con su sencillez. Yo lo convertía todo en una aventura, siempre trataba de cambiar, mientras que Brownie no pensaba en nada más que la dura necesidad, la represión le había conformado y domesticado hasta el extremo de que sólo podía representar el papel de sí mismo. Carecía de cualquier anhelo que no se hubiera fraguado en Zinc Town. Quería que la vida se repitiera sin cesar, mientras que yo quería evadirme. Tenía una sensación de extravagancia por querer diferenciarme de Brownie, quizás por primera vez pero no por última. ¿Qué sentiría si esa pasión por evadirme desapareciera de mi vida? ¿Qué sentiría bajo la piel de Brownie? ¿No se reducía a eso, en realidad, la fascinación por «la gente»? ¿Qué sentiría al ser uno de ellos?
– ¿Estás ocupado, Tom? Puedo volver mañana.
– Quédate -le dijo Tommy al muchacho-. Siéntate, Brownie.
Brownie se dirigió a mí en un tono deferente.
– Vengo aquí cada día a la hora del almuerzo y hablo con él de minerales.
– Siéntate, Brownie, muchacho. A ver, ¿qué traes?
Brownie depositó una vieja y desgastada bolsa a los pies de Tommy, de la que se puso a extraer ejemplares de minerales como los que Tommy exhibía sobre el capó de su coche.
– Villemita negra, ¿eh? -le preguntó Brownie.
– No, eso es hematita.
– Me parecía una villemita de aspecto curioso. ¿Y esto? ¿Hendricksita?
– Sí. Villemita pequeña. Ahí dentro también hay calcita.
– ¿Cinco pavos por él? -inquirió Brownie-. ¿Es demasiado?
– Alguien puede quererlo -respondió Tommy.
– ¿También te dedicas a este negocio? -le pregunté a Brownie.
– Ésta era la colección de mi padre. Trabajaba en la fábrica. Se mató. La vendo para casarme.
– Una chica bonita -me dijo Tommy-. Y muy amable. Es una muñeca. Eslovaca. La chica de los Musco. Una chica guapa, honesta, limpia, que usa la cabeza. Ya no hay chicas como ella. Este va a vivir toda su vida con Mary Musco. «Sé bueno con ella y ella será buena contigo», le digo a Brownie. Tuve una esposa así, una chica eslovaca. La mejor del mundo. Ninguna puede ocupar su sitio.
Brownie le mostró otro ejemplar.
– ¿Bustamita con algo dentro?
– Sí, es bustamita.
– Tiene un pequeño cristal de villemita dentro.
– Sí, es cierto.
Este intercambio se prolongó durante cerca de una hora, hasta que Brownie empezó a guardar sus ejemplares en la bolsa para volver a la tienda donde trabajaba.
– Este ocupará mi sitio en Zinc Town -me dijo Tommy.
– Pues no sé -replicó Brownie-. Nunca sabré tanto como tú.
– Pero aun así tienes que hacerlo -de repente asomó un tono ferviente, casi angustiado, en su voz-. Quiero que alguien de Zinc Town ocupe mi lugar aquí. ¡Alguien de Zinc Town! Por eso te enseño tanto como puedo, para que llegues a alguna parte. Tú eres el único con derecho a hacerlo. Una persona de Zinc Town. No quiero enseñar a nadie que no sea del pueblo.
Читать дальше