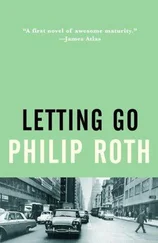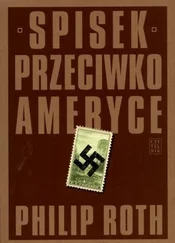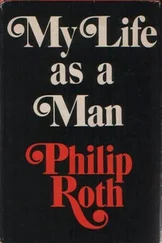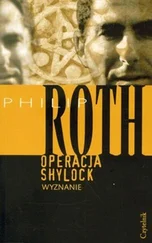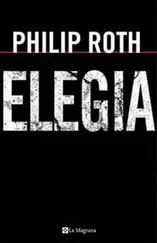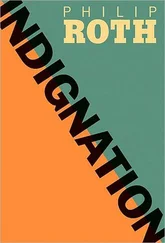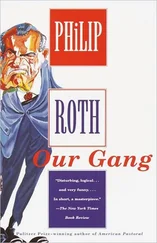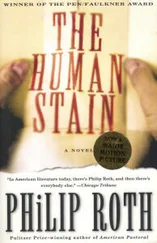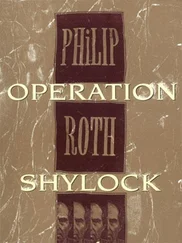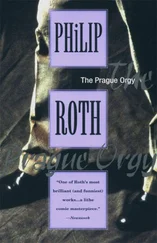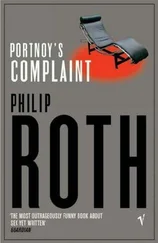Incluso cuando Ira me llevó a ver a su amigo predilecto en la localidad, Horace Bixton (quien, con su hijo, Frank, tenía un negocio de taxidermia en un establo de vacas semiacondicionado y dividido en dos salas, cerca de la granja de los Bixton, que se alzaba junto a una carretera de tierra), de lo único que pudo hablar con él fue de lo mismo que había hablado interminablemente conmigo. El año anterior fuimos a visitarle y lo pasé muy bien, no escuchando a Ira acerca de Corea y el comunismo, sino a Horace, quien hablaba de la taxidermia. «Podrías escribir un guión radiofónico, Nathan, con este hombre en el papel principal y basado tan sólo en la taxidermia.» El interés de Ira por esa actividad formaba parte de la fascinación por la clase obrera que aún sentía, no tanto por la belleza natural sino por la intrusión humana en la naturaleza, por la naturaleza industrializada y explotada, por la naturaleza manipulada, gastada y desfigurada por el hombre, como empezaba a evidenciarse en aquella región, donde se extraía el cinc, arruinada por el hombre.
La primera vez que crucé la puerta de los Bixton, el extraño amasijo en la pequeña estancia delantera me dejó perplejo: pieles curtidas amontonadas por todas partes; cornamentas con etiquetas, colgadas del techo con alambres, de un extremo a otro de la habitación, docenas de cornamentas; enormes peces laqueados también pendientes del techo, peces relucientes con las aletas extendidas, peces relucientes con largas espadas, un único pez reluciente con cara de mono; cabezas de animales, pequeñas, medianas, grandes y enormes, montadas en tableros y llenando todo el espacio de la pared; una densa bandada de patos, gansos, águilas y buhos diseminados por el suelo, muchos de ellos con las alas abiertas como si estuvieran volando. Había faisanes y pavos silvestres, un pelícano, un cisne; había también, furtivamente dispersos entre las aves, una mofeta, un lince, un coyote y un par de castores. En polvorientas vitrinas a lo largo de las paredes estaban los pájaros más pequeños, palomas, un pequeño caimán, así como serpientes enrolladas, lagartos, tortugas, conejos, ardillas y toda clase de roedores, ratones, comadrejas y otras bestezuelas de feo aspecto a las que yo no sabría nombrar, todas ellas dispuestas de manera realista, formando unos cuadros naturales viejos y ajados. Y el polvo estaba por doquier, cubriendo pelajes, plumas, pellejos, todo.
Horace, un hombre delgado y entrado en años, no mucho más alto que la envergadura de las alas de su buitre, con mono de faena y gorra de color caqui, se me acercó con la mano tendida y, al ver mi expresión de sorpresa, sonrió como disculpándose.
– Sí -me dijo-, aquí no desperdiciamos gran cosa.
Ira me había dicho que aquel hombre con aspecto de duende, a quien él miraba desde tanta altura, confeccionaba su propia sidra, ahumaba la carne y conocía a todos los pájaros por su canto.
– Aquí tienes a Nathan, Horace, estudiante y escritor. Le dije lo que me contaste de un buen taxidermista, que se pone a prueba al crear la ilusión de vida. «Así es como se pone a prueba un buen escritor», me dijo él, y le he traído para que los dos artistas cambiéis impresiones.
– Mira, nos tomamos el trabajo en serio -me informó Horace-. Hacemos de todo. Peces, aves, mamíferos, cabezas de caza mayor. Todas las posiciones, todas las especies.
– Habíale de ese bicho -dijo Ira riendo, al tiempo que señalaba un alto pajarraco de patas zancudas que me parecía una especie de gallo de pesadilla.
– Eso es un casuario -respondió Horace-. Un gran pájaro de Nueva Guinea. No vuela. Este ejemplar estaba en un circo. Actuaba en un circo ambulante, en uno de los espectáculos secundarios, y se murió. Me lo trajeron en 1938, lo disequé y los del circo no vinieron a buscarlo. Ése es un órix -dijo, empezando a diferenciar su obra para mí-. Ese de ahí es un halcón de Cooper. Un cráneo de búfalo del Cabo… a eso se le llama montura europea, la mitad superior del cráneo. Esas astas son de alce. Enormes. Un ñu, y ahí, la parte superior del cráneo con el pelaje…
El safari por la sala de exposición, la delantera, nos llevó media hora, y entonces entramos en la otra sala, el taller… «el obrador», como lo llamaba Horace. Allí estaba Frank, un hombre bastante calvo, de unos cuarenta años, modelo a gran escala de su padre, sentado a una mesa ensangrentada y desollando a un zorro con un cuchillo que, como supimos más tarde, el mismo Frank había confeccionado con una hoja de sierra para cortar metales.
– Los distintos animales tienen distintos olores, ¿sabes? -me explicó Horace-. ¿Notas el olor del zorro?
Asentí.
– Sí, hay un olor que se asocia al zorro -dijo Horace-, y no es tan grato como podría ser.
Frank había desollado casi toda una pata trasera del zorro, dejando el músculo y el hueso al descubierto.
– A ése vamos a montarlo entero -dijo Horace-. Parecerá un zorro vivo -el animal, abatido recientemente, ya parecía un zorro vivo, sólo que dormido. Nos sentamos alrededor de la mesa mientras Frank seguía trabajando limpiamente-. Frank tiene unos dedos muy ágiles -comentó Horace con orgullo paterno-. Mucha gente puede disecar zorros, osos, ciervos y aves grandes, pero mi hijo también sabe disecar pájaros cantores.
Entonces nos contó que el instrumento de fabricación casera más valioso de Frank era una minúscula cuchara para extraer el cerebro de los pájaros pequeños, de una clase que no se encontraba en las tiendas. Cuando Ira y yo nos disponíamos a marcharnos, Frank, que era sordo y no podía hablar, había desollado al zorro entero, dejándolo reducido a un cadáver rojizo y flaco, del tamaño de un recién nacido humano.
– ¿El zorro se come? -le preguntó Ira.
– Normalmente no -respondió Horace-, pero durante la depresión probábamos esto y aquello. Entonces todo el mundo estaba en el mismo apuro, ¿sabes?, y no había carne. Comíamos zarigüeya, marmota, conejo.
– ¿Cuál de ellos era bueno para comer?
– Todos esos animales eran buenos. Siempre estábamos hambrientos. En la época de la depresión comías cualquier cosa que pudieras conseguir. Comíamos cuervo.
– ¿Cómo es el cuervo?
– Verás, lo malo del cuervo es que no sabes lo viejo que es el bicho. La carne de uno de ellos era como cuero de zapato. Algunos cuervos sólo servían para hacer sopa. También comíamos ardilla.
– ¿Cómo se cocina la ardilla?
– En una olla negra de hierro colado. Mi mujer les ponía trampas. Las desollaba y, cuando tenía tres, las cocinaba en la olla. Las comíamos como si fuesen muslos de pollo.
– He de traer a mi mujercita para que le des la receta -dijo Ira.
– Cierta vez mi mujer trató de darme mapache, pero me di cuenta. Dijo que era oso negro -Horace se echó a reír-. Era una buena cocinera. Murió el día de la candelaria [12], hace siete años.
– ¿Cuándo disecaste ése, Horace?
Ira señaló, por encima de la gorra de Horace, la cabeza de un jabalí colgada de la pared, entre los estantes cargados con los bastidores de alambre y los de arpillera impregnada de yeso sobre los que se estiraban las pieles de los animales, se ajustaban y cosían para crear la ilusión de que estaban vivos. El jabalí era una bestia considerable, negruzca, con la garganta parda y una máscara blanquecina de cerdas entre los ojos y, a modo de adorno, en las quijadas, y un hocico tan grande, negro y duro como una piedra negra y húmeda. Tenía las mandíbulas abiertas, en actitud amenazante, por lo que se le veía el interior carnoso de la boca y la imponente dentadura, los colmillos blancos. Desde luego, el jabalí daba la ilusión de vida; pero, también, la daba todavía el zorro de Frank, cuyo hedor yo apenas podía soportar.
Читать дальше