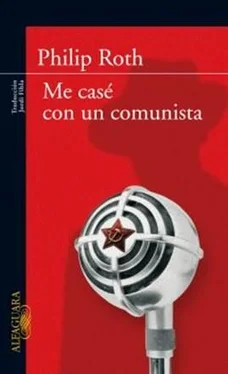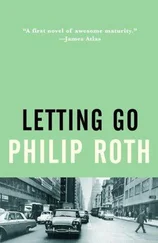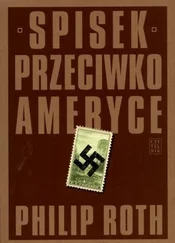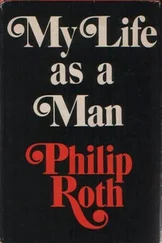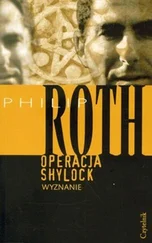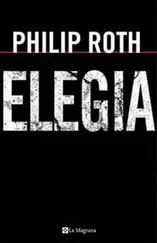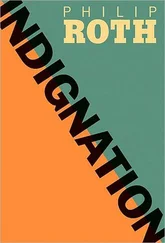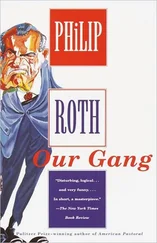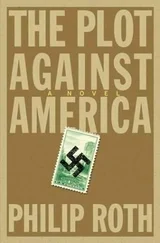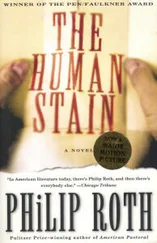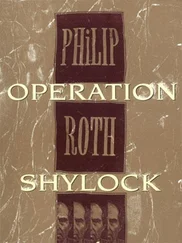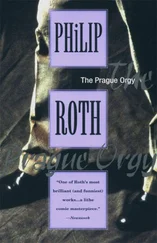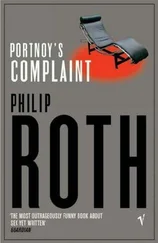Leo consideró mejor mi trabajo sobre Aristóteles (como, en general, me consideraba a mí), pues la siguiente vez que nos vimos me sobresaltó, no menos de lo que me sucedió con su vehemencia acerca de mi guión, al pedirme que le acompañara al Orchestra Hall para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Rafael Kubelik, que interpretaría a Beethoven el viernes por la noche.
– ¿Has oído alguna vez a Rafael Kubelik?
– No.
– ¿Y a Beethoven?
– Sí, he oído hablar de él -respondí.
– ¿Pero le has oído a él?
– No.
Me reuní con Leo en la Avenida Michigan, delante del Orchestra Hall, media hora antes de la representación. Mi profesor llevaba la capa que le habían confeccionado en Roma antes de licenciarse del ejército en 1948, y yo la zamarra de lana a cuadros escoceses y con capucha que compré en Larkey, Newark, para ir a la universidad en el gélido Middle West. Una vez sentados, Leo sacó de su portafolio la partitura de cada una de las sinfonías que íbamos a escuchar y, durante todo el concierto, no miró a la orquesta que tocaba en el escenario -que era, me dije, lo que supuestamente debía absorber nuestra atención, sólo cerrando de vez en cuando los ojos, cuando te entusiasmabas-, sino su regazo, donde, con una concentración considerable, leía la partitura mientras los músicos tocaban la obertura Coriolano de la Cuarta Sinfonía y, tras el intermedio, la Quinta. Con excepción de las primeras cuatro notas de la Quinta, yo no podía distinguir una pieza de otra.
Después del concierto, tomamos el tren de regreso al South Side y fuimos a su habitación en la Casa Internacional, una residencia gótica en el Midway donde se alojaba la mayoría de los estudiantes extranjeros de la universidad. Leo Glucksman, hijo de un tendero del West Side, estaba algo mejor preparado que sus compatriotas para tolerar la proximidad de los extranjeros que ocupaban las habitaciones a lo largo del corredor, de las que salían olores de cocina exótica. La habitación que ocupaba era incluso más pequeña que el cubículo que constituía su despacho en la universidad, y preparó té, hirviendo el agua en una tetera sobre un hornillo que descansaba en el suelo, comprimido entre los libros amontonados en las paredes. Leo se sentó ante su escritorio, también cargado de libros, las orondas mejillas iluminadas por la luz del flexo, y yo me senté en la oscuridad, entre más montones de sus libros, en el borde de la estrecha cama sin hacer, sólo a medio metro de distancia.
Me sentía como una muchacha, o como imaginaba que se sentiría una muchacha cuando acabara sola con un chico intimidante a quien, con demasiada evidencia, le gustaban sus pechos. Leo soltó un bufido al ver mi timidez y, con el mismo visaje despectivo con que había emprendido la demolición de mi carrera radiofónica, me dijo:
– No temas, que no voy a tocarte. Es que no soporto que seas tan convencional.
Y sin más preámbulo se embarcó en una introducción a Soren Kierkegaard. Quería que le escuchara mientras me leía lo que Kierkegaard, cuyo nombre me decía tan poco como el de Rafael Kubelik, ya había supuesto en la tranquila Copenhague cien años atrás acerca del pueblo, al que Kierkegaard llamaba el público, nombre correcto, me informó Leo, de esa abstracción, esa «abstracción monstruosa», ese «algo que lo abarca todo y que no es nada», esa «nada monstruosa», como escribió Kierkegaard, ese «vacío abstracto y desierto que lo es todo y nada» y al que yo trataba con un sentimentalismo empalagoso en mi guión. Kierkegaard odiaba al público, Leo odiaba al público, y su objetivo, en la penumbrosa habitación de la Casa Internacional después del concierto de aquel viernes y de los conciertos a los que me llevó en viernes posteriores, consistía en salvar mi prosa de la perdición, haciendo que también yo odiara al público.
– «Todo el que ha leído a los autores clásicos -leyó Leo- sabe cuántas cosas podía hacer un cesar a fin de matar el tiempo. De la misma manera, el público tiene un perro para divertirse. Ese perro es la escoria del mundo literario. Si hay alguien superior a los demás, tal vez un gran hombre, le lanzan el perro y comienza la diversión. El perro va a por él, le muerde y desgarra los faldones de la levita y se permite toda clase de familiaridades descorteses, hasta que el público se cansa y dice que la persecución puede terminar. Éste es mi ejemplo de cómo el público allana. Maltrata a los que son mejores y superiores en valía, y el perro sigue siendo un perro al que incluso el público desprecia… El público es impenitente. La realidad no menospreciaba a nadie; tan sólo quería un poco de diversión».
Este pasaje, que significaba mucho más para Leo de lo que podía significar para mí, fue sin embargo la invitación que me hizo Leo Glucksman para que me uniera a él como «alguien superior a los demás», alguien como el filósofo danés Kierkegaard y como él mismo -pues imaginaba ser como él algún día no muy lejano-: un «gran hombre». Me convertí de buena gana en estudioso de Leo y, gracias a su intercesión, de Aristóteles, Kierkegaard, Benedetto Croce, Thomas Mann, André Gide, Joseph Conrad, Feodor Dostoievski… hasta que pronto mi apego a Ira (como a mis padres, mi hermano e incluso el lugar donde había crecido) quedó, según creía yo, totalmente roto. Cuando uno empieza a educarse y su cabeza se transforma en un arsenal de libros, cuando es joven, atrevido y rebosa de alegría al descubrir toda la inteligencia oculta en el planeta, tiende a exagerar la importancia de la nueva realidad, con su agitación, y menospreciar la importancia de todo lo demás. Ayudado e instigado por el intransigente Leo Glucksman, por su displicencia y sus manías tanto como por su cerebro en constante actividad intelectual, eso es lo que hice, con todas mis fuerzas.
Cada viernes por la noche, era presa del hechizo en la habitación de Leo. Toda la pasión de Leo, que no era sexual (aunque gran parte lo era pero debía reprimirla), la aplicaba a cada una de las ideas que yo había tenido hasta entonces, en particular a mi concepción virtuosa de la misión del artista. Aquellos viernes por la noche Leo me acometía como si fuese el último estudiante que quedaba en la tierra. Empecé a pensar que casi todo el mundo me daba una oportunidad. Educar a Nathan. El credo de todas las personas a las que yo me atrevía a saludar.
Hoy en día, cuando en ocasiones rememoro el pasado, mi vida me parece un largo discurso que he estado escuchando. A veces la retórica es original y a veces placentera, a veces basura de imitación (el discurso de lo incógnito), unas veces maníaca y otras prosaica, en ocasiones como un alfilerazo, y lo escucho desde el tiempo más remoto al que alcanza mi memoria: cómo he de pensar, cómo no he de pensar; cómo debo comportarme y qué conducta he de evitar; a quién detestar y a quién admirar; qué he de aceptar y cuándo debo huir; qué es apasionante, qué es letal, qué es loable, qué es superficial, qué es siniestro, qué es una mierda y cómo mantener el alma pura. Hablar conmigo no parece presentar un obstáculo a nadie. Tal vez esto sea la consecuencia de que durante años he ido por ahí dando la impresión de que necesitaba que me hablaran. Pero sea cual fuere la razón, el libro de mi vida es un libro de voces. Cuando me pregunto a mí mismo cómo he llegado a donde estoy, la respuesta me sorprende: «Escuchando».
¿Es posible que haya sido ése el drama invisible? ¿Fue el resto una mascarada que disfrazaba al auténtico fracasado que me obstinaba en ser? Escuchar a los demás, un fenómeno absolutamente errático. Cada uno percibe la experiencia no como algo que debe tener, sino para poder hablar de ello. ¿Por qué es así? ¿Por qué quieren que preste atención a sus arias? ¿Dónde se decidió que yo servía para eso? ¿O acaso desde el principio, tanto por inclinación como por elección, no fui más que un oído en busca de un mundo?
Читать дальше