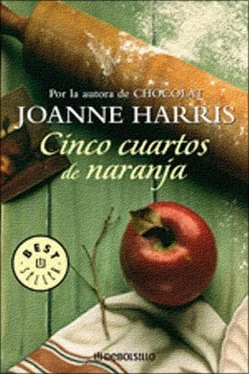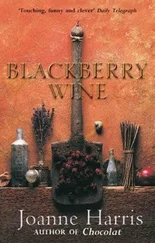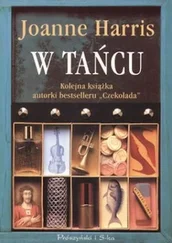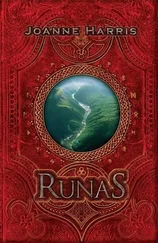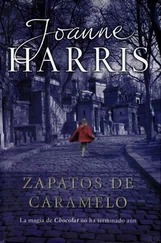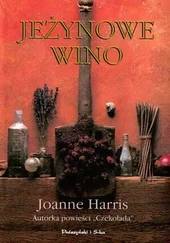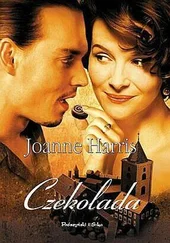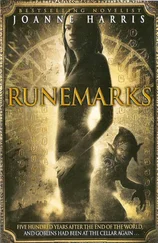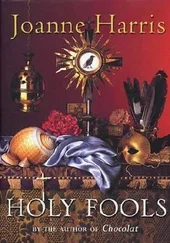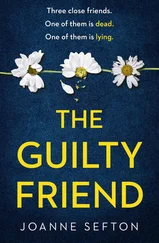Recuerdo un día que estábamos juntos, nosotros tres, y Tomas llegaba tarde. Cassis seguía llamándole Leibniz, aunque Reine y yo hacía tiempo que habíamos progresado a un trato de primera persona, y aquel día Cassis estaba inquieto y malhumorado, sentado lejos de nosotras en la orilla del río, lanzando piedras al agua. Se las había tenido con mi madre aquella mañana por un asunto de poca importancia.
– ¡Si nuestro padre viviese no te atreverías a hablarme así!
– ¡Si vuestro padre viviese haría lo que se le mandara, igual que tú!
Ante el látigo de su lengua Cassis huyó, como hacía siempre. Tenía guardada la vieja chaqueta de caza de padre en un colchón de paja en la cabaña del árbol y ahora la llevaba puesta, encorvado como si fuese un viejo indio envuelto en una manta. Siempre era una mala señal cuando llevaba puesta la chaqueta de padre y Reine y yo lo dejamos en paz.
Aún estaba sentado ahí cuando Tomas llegó.
Tomas se dio cuenta al instante y se sentó en la orilla, un poco más allá, sin decir nada.
– Ya estoy harto -dijo Cassis por fin sin mirar a Tomas-. Son cosas de críos. Ya casi tengo catorce años. Ya estoy harto de eso.
Tomas se quitó su guerrera y la puso a un lado para que Reinette pudiese registrarle los bolsillos. Yo estaba echada boca abajo en la orilla y los observaba.
Cassis volvió a hablar.
– Cómics. Chocolate. Todo eso no son más que tonterías. Eso no es la guerra. No es nada. -Se puso en pie, parecía agitado-. Nada de eso es serio. Es sólo un juego. A mi padre le volaron la cabeza y para ti todo es un puñetero juego, ¿eh?
– ¿Es eso lo que crees?
– Creo que eres un boche.
– Ven conmigo -dijo Tomas levantándose-. Chicas, vosotras os quedáis aquí ¿vale?
Reine lo hizo de muy buen grado, para poder hojear las revistas y los tesoros que escondían los muchos bolsillos del gran abrigo. La dejé y me escabullí detrás de ellos agazapada, arrastrándome por el suelo musgoso. Sus voces llegaban hasta mí distantes, como motas de polvo desde la cúpula del árbol.
No podía escuchar todo lo que decían. Estaba acurrucada detrás de un tronco caído, temerosa casi hasta de respirar. Tomas desenfundó la pistola y se la dio a Cassis.
– Cógela. Siente la sensación de tenerla entre las manos.
Debió de sentirla pesada. Cassis la alzó y apuntó hacia el alemán. Tomas pareció no darse cuenta.
– A mi hermano lo mataron por desertor -dijo Tomas-. Acababa de terminar el período de entrenamiento. Tenía diecinueve años y estaba asustado. Era ametrallador y el ruido debió de hacer que enloqueciera. Murió en un pueblo francés, justo al inicio de la guerra. Pensé que si hubiese estado conmigo podría haberlo ayudado, podría haberlo tranquilizado, haber hecho que no se metiera en líos. Yo ni siquiera estaba allí.
Cassis lo miró con hostilidad.
– ¿Y?
Tomas pasó por alto la pregunta.
– Era el favorito de mis padres. Ernst siempre era quien repelaba las cacerolas cuando mi madre estaba cocinando. Quien tenía menos tareas que hacer. Quien los hacía sentirse más orgullosos. ¿Yo? Yo era un estudiante más aplicado que brillante, que sólo servía para sacar la basura y dar de comer a los cerdos. No mucho más que eso.
Ahora Cassis le escuchaba. Podía sentir la tensión entre ellos como algo candente.
– Cuando recibimos la noticia yo me encontraba en casa de permiso. Llegó una carta. Se suponía que debía ser un secreto pero al cabo de una media hora todos en el pueblo sabían que el chico Leibniz había desertado. Mis padres no podían entender lo que estaba sucediendo. Se comportaban como si hubiesen sido alcanzados por un rayo.
Me acerqué un poco más a rastras, utilizando el tronco caído como protección. Tomas prosiguió.
– Lo más curioso es que siempre había pensado que yo era el cobarde de la familia. Siempre agachaba la cabeza. No me arriesgaba. Pero a partir de aquel momento me convertí en un héroe para mis padres. De pronto había pasado a ocupar el puesto de Ernst. Era como si él jamás hubiera existido. Yo era su único hijo. Lo era todo.
– ¿No te daba… miedo? -la voz de Cassis apenas era audible.
Tomas asintió.
Entonces oí a Cassis suspirar, como el ruido de una pesada puerta al cerrarse.
– Se suponía que no tenía que morir -dijo mi hermano. Supuse que se estaba refiriendo a mi padre.
Tomas esperó pacientemente, impasible en apariencia.
– Se suponía que era el más inteligente. Lo tenía siempre todo bajo control. Él no era un cobarde -Cassis se interrumpió y miró a Tomas como si su silencio implicara algo. Le temblaba la voz y las manos.
Entonces empezó a gritar con voz aguda y torturada, palabras que yo apenas podía identificar y que salían atropelladamente en una furiosa avidez por liberarse.
– Se suponía que no tenía que morir. Se suponía que lo arreglaría todo y haría que todo fuese mejor y en vez de eso se fue y consiguió que le volasen su estúpida crisma y ahora soy yo quien está al cargo y ya no sé… qué es lo que debo hacer y estoy tan asus…
Tomas esperó a que terminase. Tardó algún tiempo. Luego alargó la mano y le quitó tranquilamente la pistola.
– Ése es el problema con los héroes -señaló-. Que nunca llegan a cumplir las expectativas, ¿no crees?
– Podría haberte disparado -dijo Cassis hosco.
– Hay más de una forma de contraatacar -respondió Tomas.
Sentí que la conversación estaba llegando a su fin e inicié la retirada entre los arbustos; no quería que me viesen cuando regresaran. Reinette seguía allí, absorta en un ejemplar de Ciné-Mag. Cinco minutos después Cassis y Tomas regresaron, cogidos del brazo como si fuesen hermanos y Cassis llevaba puesta la gorra del alemán un poco ladeada.
– Quédatela -le dijo Tomas-. Sé dónde puedo encontrar otra.
El cebo había picado. Desde aquel momento Cassis se convirtió en su esclavo.
Después de aquello, nuestro entusiasmo por la causa de Tomas se duplicó. Cualquier información, no importaba cuán trivial fuese, era harina para su molino. Madame Henriot en la oficina de correos abría las cartas en secreto, Gilles Petit, el carnicero, vendía carne de gato haciéndola pasar por conejo, habían oído a Martin Dupré hablar contra los alemanes en La Mauvaise Réputation en compañía de Henri Drouot, todo el mundo sabía que los Truriand tenían una radio escondida en una trampilla en el jardín de detrás y que Martin Francin era comunista. Cada día Tomas visitaba a esas personas con la excusa de recoger provisiones para el cuartel y salía con un poco más de lo que había ido a buscar, un puñado de billetes, algún retal de tela del mercado negro o una botella de vino… A veces sus víctimas pagaban con más información; un primo de París oculto en una bodega de Angers, o un muerto, apuñalado detrás del café Le Chat Rouget. Al final del verano Tomas Leibniz conocía la mitad de los secretos de Angers y dos tercios de Les Laveuses y poseía una pequeña fortuna acumulada en su colchón en el cuartel. Una forma de contraatacar, lo llamaba él. Contra qué, nunca necesitó decirlo.
Mandaba dinero a Alemania aunque nunca supe cómo. Había formas de hacerlo. A través de valijas diplomáticas, en el correo, en trenes de comestibles y camiones de hospitales. Muchas vías para ser explotadas por un joven emprendedor, dados los contactos adecuados. Intercambiaba obligaciones con otros compañeros para visitar las granjas locales. Escuchaba detrás de la puerta del comedor de los oficiales. Tomas gustaba a la gente, confiaban en él, hablaban con él. Y él jamás se olvidaba de algo.
Era arriesgado. Me lo confesó un día que nos encontramos en el río. Si cometía un error podían fusilarlo. Pero sus ojos resplandecían por la risa mientras me lo decía. Sólo pillan a los bobos, dijo sonriente. Un tonto se vuelve descuidado y negligente, y quizá codicioso también. Heinemann y los otros eran tontos. Antes los había necesitado pero ahora resultaba más seguro jugar en solitario. Eran un lastre para él, todos ellos. Demasiadas debilidades; a Schwartz, el gordinflón, le gustaban demasiado las chicas, Hauer bebía en exceso y Heinemann, con sus tics constantes, era un candidato de primera para el manicomio. No, dijo perezosamente, mientras yacía de espaldas con un tallo de trébol entre los dientes, era preferible trabajar solo y esperar y dejar que fuesen los otros quienes asumieran los riesgos.
Читать дальше