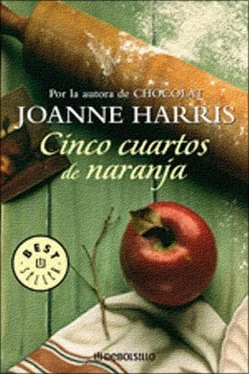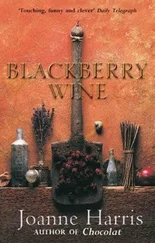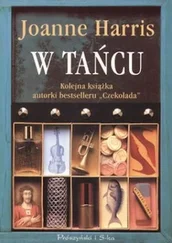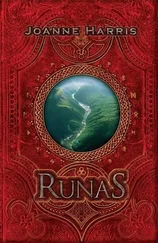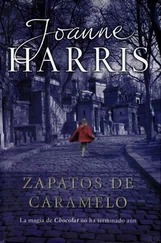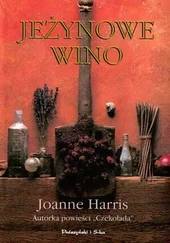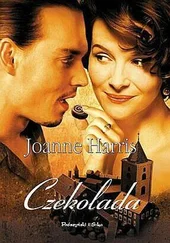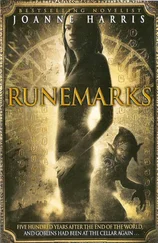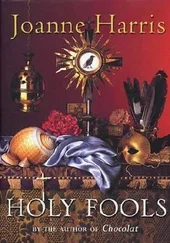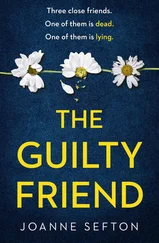– Parecen creer que lo engañaste -comentó-. Que lo convenciste cuando estaba enfermo.
Me obligué a mí misma a comedirme. A estas alturas la rabia no iba a ayudar a nadie.
– Pistache -empecé pacientemente-. No debes creer todo lo que te digan ese par. Cassis no estaba enfermo, al menos, no de la manera que pareces pensar. Se arruinó bebiendo, abandonó a su mujer y a su hijo y vendió la granja para pagar sus deudas.
Me miró con curiosidad y tuve que hacer un esfuerzo para mantener el tono de mi voz.
– Mira, todo eso pasó hace mucho tiempo. Se ha acabado. Mi hermano está muerto.
– Laure dijo que tenías una hermana.
– Reine-Claude -dije asintiendo.
– ¿Por qué no me lo dijiste?
– No teníamos…
– … mucho contacto. Ya me lo imagino.
Habló en voz queda y monocorde. Volví a sentir una punzada de miedo y añadí en un tono más brusco de lo que habría querido.
– ¿Bueno? Tú ya lo entiendes ¿no? Al fin y al cabo Noisette y tú nunca… -Me mordí la lengua pero era tarde. Vi cómo se arredraba y me maldije por ello.
– No, pero yo al menos lo intenté. Por ti.
Maldita sea. Había olvidado lo sensible que era. Durante todos estos años la había considerado la más tranquila, viendo a mi otra hija crecer cada día más rebelde y testaruda… Sí, Noisette siempre fue mi favorita. Pero hasta ahora pensé que lo había disimulado mejor. Si hubiese sido Prune la habría estrechado entre mis brazos pero al mirarla ahora, a aquella mujer de treinta años, tranquila y de rostro impávido, esbozando una sonrisa tenue y dolida y con aquellos ojos soñolientos de gato… Pensé en Noisette y en cómo la había convertido en una extraña para mí por el orgullo y la terquedad. Intenté explicárselo.
– Nos separamos hace mucho tiempo. Después… de la guerra. Mi madre estaba… enferma y… fuimos a vivir con parientes distintos. No teníamos contacto. -Aquello era parcialmente verdad, o, al menos era tan cercano a la verdad como me era posible contarle-. Reine se fue a… trabajar… a París. Cayó… enferma. Está en un hospital privado en las afueras de París. Fui a visitarla una vez pero…
¿Cómo podía explicárselo? El tufo a institución que flotaba en el lugar, a col hervida, a ropa sucia y a enfermedad; los televisores ululando en habitaciones llenas de gentes perdidas, que se echaban a llorar por el mero hecho de que no les gustaran las manzanas asadas o que a veces se ponían a gritar unos contra otros con inesperada violencia, alzando los puños indecisos y empujándose mutuamente contra las paredes de color verde pálido. Había un hombre en una silla de ruedas, un hombre bastante joven con el rostro lleno de cicatrices y los ojos en blanco, desesperado. Durante todo el rato que duró mi visita no paró de gritar: «¡No me gusta estar aquí! ¡No me gusta estar aquí!», hasta que su voz fue apagándose en un zumbido e incluso yo misma me sorprendí olvidando su sufrimiento. Había una mujer en un rincón con el rostro vuelto hacia la pared, llorando quedamente sin que nadie le prestase la menor atención. Y la mujer echada en la cama; aquella cosa enorme e hinchada con el pelo teñido, los muslos redondos y pálidos y los brazos fríos y suaves como pasta fresca, sonriendo para sí, serenamente, y murmurando… Sólo la voz era la misma, y sin ella jamás lo habría creído, una voz de muchacha farfullando sílabas incomprensibles, los ojos tan inexpresivos y redondos como los de un búho. Me obligué a tocarla.
– Reine. Reinette.
De nuevo aquella sonrisa insípida, un ligero movimiento de cabeza, como si en sus sueños ella fuese la reina y yo la súbdita. Había olvidado su nombre, me dijo tranquilamente la enfermera pero era bastante feliz; tenía sus «días buenos» y le encantaba ver la televisión, sobre todo los dibujos animados, también le gustaba que le cepillaran el cabello mientras escuchaba la radio…
– Por supuesto seguimos teniendo nuestros delirios -comentó la enfermera y me paralicé al oír las palabras, sintiendo que algo se encogía en mi estómago y se convertía en un fuerte nudo de terror-. Nos despertamos en mitad de la noche -extraño pronombre, como si al tomar parte de la identidad de la mujer fuese capaz de compartir parte de la experiencia de ser vieja y loca-, y a veces también tenemos nuestras rabietas ¿verdad? -me sonrió radiante, una mujer joven y rubia de veintitantos años, y en aquel instante la odié tanto por su juventud y su alegre ignorancia que a punto estuve de devolverle la sonrisa.
Ahora sentía la misma sonrisa congelada en mi rostro al mirar a mi hija y me odié por ello. Intenté que mi voz sonara desenfadada.
– Ya sabes que no soporto las residencias de ancianos, los hospitales… -confesé en tono de disculpa-. Le envío algo de dinero.
Metí la pata. Hay días en los cada vez que una abre la boca es para meter la pata. Mi madre lo sabía bien.
– Dinero -repitió Pistache desdeñosamente-. ¿Acaso es eso lo único que le importa a la gente?
Se fue a dormir poco después y nada volvió a ir bien entre nosotras aquel verano. Dos semanas después se marchó, un poco antes de lo que solía, alegando cansancio y la proximidad del inicio del curso escolar, pero me di cuenta de que algo iba mal. Intenté hablar con ella en un par de ocasiones pero no sirvió de nada. Se mantenía distante, con ojos cautos. Me di cuenta de que recibía mucho correo pero no pensé en ello hasta mucho después. Tenía la mente puesta en otro sitio.
Pocos días después del asunto con Yannick y Laure llegó el puesto de snacks . Lo trajeron con un gran camión que descargó su contenido en el borde de la carretera, justo enfrente de Crêpe Framboise. Un hombre joven con un sombrero de papel rojo y amarillo bajó del camión. En aquel momento me encontraba muy atareada con los clientes y no le presté demasiada atención, y cuando volví a mirar por la tarde me sorprendí al ver que el furgón se había ido, dejando un remolque en el que aparecían pintadas las palabras Super Snack en letras mayúsculas de color rojo vivo. Salí de la tienda para echarle un vistazo con más detenimiento. El remolque parecía abandonado, si bien los postigos estaban asegurados con gruesas cadenas y cerrados con candados. Llamé a la puerta. No hubo respuesta.
Al día siguiente, el puesto de snacks abrió al público. Me percaté de ello alrededor de las once y media, cuando mis primeros clientes solían empezar a llegar. Los postigos se abrieron para dejar al descubierto un mostrador encima del cual se extendía un toldo rojo y amarillo. Había colgada una cuerda con banderas multicolores, en cada una de las cuales aparecía anotado el nombre de un plato y el precio -bistec con patatas fritas 17 francos, salchicha con patatas fritas 14 francos y, finalmente unos pósters de colores vivos anunciando los super snacks o las hamburguesas gigantes y una lista de refrescos.
– Parece que tienes competencia -dijo Paul Hourias, puntual como siempre a las doce y cuarto.
No le pregunté lo que iba a tomar, siempre pedía el plato especial y una mediana; con él se podía poner el reloj en hora. Nunca hablaba mucho: se sentaba en su sitio habitual junto a la ventana, comía y miraba la carretera. Pensé que aquella no era sino otra de sus bromas raras.
– Competencia -repetí burlonamente-. Monsieur Hourias, el día que Crêpe Framboise tenga que competir con un grasiento vendedor ambulante en una caravana empezaré a empaquetar mis ollas y sartenes para siempre.
Paul soltó una risita. El especial del día eran sardinas a la plancha, uno de sus platos favoritos, con una ración de mi pan de nueces; comió pensativamente, mirando la carretera, como siempre solía hacer. La presencia del puesto de snacks no parecía afectar al número de los clientes de la crêperie , y las dos horas siguientes estuve muy ocupada supervisando la cocina mientras Lisa, mi ayudante, anotaba los pedidos. Cuando volví a mirar, había un par de personas en el puesto pero eran adolescentes, no eran clientes míos, una chica y un chico con paquetes de patatas fritas en las manos. Me encogí de hombros. Podía vivir con aquello.
Читать дальше