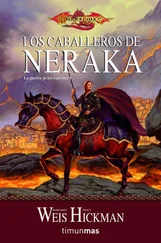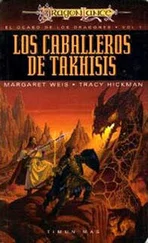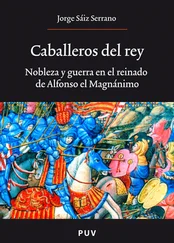Klas Östergren - Caballeros
Здесь есть возможность читать онлайн «Klas Östergren - Caballeros» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Современная проза, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Caballeros
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 60
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Caballeros: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Caballeros»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Quién supondría que una peligrosa trama de gángsters y contrabandistas estaría a la vuelta de la esquina?
Caballeros — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Caballeros», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Los profesores del instituto hablaban del Die Mauer desde sus distintas perspectivas docentes. Se podía ver el Muro como un ejemplo matemático: ¿cuántos ladrillos serían necesarios para su construcción? Se podía ver el Muro como un paralelismo histórico con la Gran Muralla China: ¿qué tenía en común Ulbricht con Shi Huang-Ti o con el terror de los antiguos césares a los hunos? Se podía ver el Muro desde un punto de vista puramente filosófico: como un símbolo de la eterna escisión occidental entre el bien y el mal, el cuerpo y el alma.
El profesor que se lo tomó más en serio fue el de filosofía, el señor Lans. Solo podía contemplar el Muro desde una perspectiva: la moral. Había perdido por completo el oremus y no conseguía ver ninguna pequeña grieta, ningún rayo de luz a través del Muro. Convertía cada clase en una larga e incoherente arenga basada en los artículos de la prensa de Berlín y en el Muro. Al parecer, le costaba enormemente comprender el concepto de la división de una entidad orgánica como una ciudad en dos partes, dado que ambas partes se presuponen entre sí y, una vez separadas, se convierten inevitablemente en simples mitades, incompletas. Y, en consecuencia, los habitantes de una ciudad cuyo flujo natural de comunicación se ve cortado se encuentran con obstáculos constantes, confrontados con una frontera artificial que los hace sentirse también cortados por la mitad, como individuos incompletos.
Los alumnos estaban de acuerdo y maldecían a los rusos. Henry también coincidía absolutamente, porque él mismo se había sentido como una mitad, como una persona incompleta todo el verano. Maud había estado fuera, en Río de Janeiro, donde vivía su madre, que había vuelto a casarse. Henry había estado trabajando para la compañía de tranvías y había entrenado en el Europa, lleno de una añoranza como nunca pensó que podría sentir. Esa fue la razón de lo que ocurrió en el campeonato nacional.
La añoranza había acabado convirtiéndose en unos celos terribles. Le resultaba totalmente imposible aceptar a W.S., y Henry aún seguía viendo la imagen de aquel viril, enérgico y, a su especial manera, imponente hombre en la cumbre de su carrera. Y supuso que él, a su vez, veía a Henry como a un mequetrefe, un muchacho al que le permitía jugar con la caprichosa Maud mientras él quisiera, porque era él quien tenía el dinero y el impagable poder paternal sobre Maud. Era a W.S. a quien ella acudía cuando se sentía débil y desgraciada, porque él era un hombre experimentado con los pies sobre la tierra, un hombre tanto con futuro como con pasado.
Henry se ponía furioso solo de pensar por lo que tenía que pasar. No le entraba en la cabeza por qué no exigía algo más que aquello, por qué parecía aceptar el hecho de compartir una mujer con otro hombre: era como si un muro de Berlín pasara justo a través de Maud, como si ella tuviera sus propias secciones este y oeste en las cuales estaban confinados los hombres de su vida, sin que se les permitiera mirar por encima del muro al otro lado.
A lo largo del verano Maud le había escrito algunas cartas desde los parajes de infinita belleza de Río de Janeiro; en ellas decía que le echaba de menos y que volvería hacia finales de agosto. Regresó a casa el mismo día en que Henry tenía previsto convertirse en campeón sueco de pesos wélter, en el punto culminante de la crisis de Berlín, cuando la balanza del terror parecía inclinarse hacia el desmoronamiento de Europa una vez más. Y Europa se desmoronó… o, más bien, el Club Atlético Europa de Hornstull. Willis hizo saber a Henry que a partir de ese momento se mantuviera alejado tanto del Europa como del boxeo. Willis estaba realmente indignado, y Henry también. Pero en la vida había cosas más importantes que el boxeo.
Por supuesto, nada ocurrió como Henry había imaginado. Después del encuentro con Maud, Henry se quedó totalmente extenuado, como si todas sus fuerzas y recursos hubieran caído por tierra. Maud estaba muy morena y ofrecía en conjunto un aspecto oscuro, casi irreal. De pronto se había convertido en una mulata, y tuvo que volver a reconocerla toda ella, explorarla y averiguar tanto como pudo. No montó ningún escándalo ni dio ningún ultimátum, como había planeado. Se limitó a rascar la puerta, y en cuanto lo dejaron entrar fue recompensado como un gran perro, húmedo y leal.
Así transcurrió aquel otoño, bajo el signo de la indignación. Al poco de regresar Maud y de que Henry recuperara su buena forma, al poco de que el muro de Berlín penetrara en la indignada conciencia de la gente como una realidad tangible de ladrillos y alambradas, la terrible desgracia de Hammarskjöld compuso su funesto titular.
De repente toda Suecia se sumió en un duelo nacional, y si Dan Waern, privado de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma, había parecido hasta entonces un santo en desgracia, pasaba ahora a ser considerado como uno de segundo orden. Cuando el avión de Dag Hammarskjöld se estrelló y su cadáver reposaba en la iglesia de Ndola Free, en la jungla del África central, fue como si toda esperanza hubiera desaparecido del mundo. La única criatura de Cristo de cierta trascendencia, con una aureola suficientemente poderosa y las credenciales necesarias para ser secretario general de las Naciones Unidas, se estrelló de la forma más prosaica en los bosques africanos como cualquier músico popular, dejando tras sí un mundo cuya estupefacción inicial se convirtió pronto en la más profunda amargura y desamparo. ¿Hacia dónde podían encaminarse ahora las esperanzas de la gente cuando un espíritu tan bello, un genio, un alma entusiasta llena de pureza y honradez, un ejemplo de lo mejor de la humanidad, podía simplemente abandonarnos sin previo aviso?
El profesor de filosofía del instituto de Henry, el señor Lans, poseía un espíritu sensible. Como un sismógrafo programado en Weltschmerz , había sufrido todos los tormentos del infierno durante la crisis del muro de Berlín, hundiéndose cada vez más y más con cada ladrillo que se añadía al Muro, como si estuviera obligado, por una necesidad puramente mecánica, a reaccionar, a contestar, a responder, como él mismo formulaba en su total perplejidad. Estaba tan poco curtido como un poeta joven, y tampoco la guerra fría había logrado hacerle más fuerte. Al contrario, el hombre había profundizado aún más en la miserable condición de la humanidad, tan inocente como un liberal de buen corazón. Y, justo cuando se había lamido las peores heridas recibidas tras la construcción del Muro de la Vergüenza, Dag Hammaskjöld se sube a un avión con destino a Moise Tshombe y a una posible paz, y el aparato se estrella en la jungla como si hubiera estado pilotado por el mismísimo Satán. Aquello fue demasiado para el señor Lans. Ya no podía ver ningún atisbo de luz en la vida: no había misericordia, consuelo ni ayuda a la vista. Mientras los regentes, jefes de Estado, arzobispos y reyes se pusieron de luto, mientras los estudiantes y toda la población sueca iniciaron el período de duelo con las banderas a media asta y se colocaron en fila para guardar unos minutos de silencio para honrar la memoria del santo, el profesor Lans estaba de baja por enfermedad. Nadie sabía a ciencia cierta dónde se encontraba. Alguien afirmaba haberlo visto en la procesión de ciudadanos que iba hasta Gärdet, pero debía de haber sido solo un rumor. Apenas se habían dado sepultura a los restos de Hammarskjöld cuando en el instituto hubo que volver a bajar la bandera a media asta, esta vez para honrar la memoria del profesor Lans. Y el revuelo que aquello causó fue cuando menos similar. Se decía que se había quitado la vida, y los rumores apuntaban en varias direcciones, desde el haraquiri japonés -después de todo, hablaba mucho acerca de la filosofía del Lejano Oriente- hasta ahorcarse, cortarse las venas o una sobredosis de pastillas.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Caballeros»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Caballeros» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Caballeros» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.